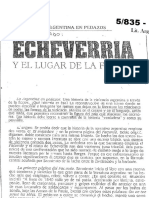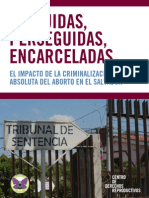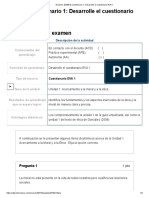Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
El Salvador. Literatura y Violencia
Hochgeladen von
Miguel HUEZO-MIXCO100%(1)100% fanden dieses Dokument nützlich (1 Abstimmung)
2K Ansichten4 SeitenLa presencia de la violencia no es algo exclusivo del atroz periodo de la guerra interna. Y no lo es por un capricho, o por la existencia de un malévolo programa dictado por malos salvadoreños, sino porque, al igual que en muchas partes, la realidad le ha dado a los escritores los nutrientes necesarios para que la violencia se imponga como un tema. Escribir sobre la violencia se vuelve, entonces, una necesidad tan apremiante como escribir sobre el amor.
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenLa presencia de la violencia no es algo exclusivo del atroz periodo de la guerra interna. Y no lo es por un capricho, o por la existencia de un malévolo programa dictado por malos salvadoreños, sino porque, al igual que en muchas partes, la realidad le ha dado a los escritores los nutrientes necesarios para que la violencia se imponga como un tema. Escribir sobre la violencia se vuelve, entonces, una necesidad tan apremiante como escribir sobre el amor.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
100%(1)100% fanden dieses Dokument nützlich (1 Abstimmung)
2K Ansichten4 SeitenEl Salvador. Literatura y Violencia
Hochgeladen von
Miguel HUEZO-MIXCOLa presencia de la violencia no es algo exclusivo del atroz periodo de la guerra interna. Y no lo es por un capricho, o por la existencia de un malévolo programa dictado por malos salvadoreños, sino porque, al igual que en muchas partes, la realidad le ha dado a los escritores los nutrientes necesarios para que la violencia se imponga como un tema. Escribir sobre la violencia se vuelve, entonces, una necesidad tan apremiante como escribir sobre el amor.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 4
EL SALVADOR: LITERATURA Y VIOLENCIA
(Conferencia en el Centro Cultural de España, San Salvador, 2005)
Miguel Huezo Mixco
El poeta francés Guillaume Apollinaire, como muchos de su generación, peleó en las
trincheras de la Primera guerra mundial como artillero. La vivencia de la guerra llegó a
ser carne de su carne y sangre de su sangre. En uno de sus enternecedores poemas a su
amante, escribe:
“Mi pequeña y adorada Lou - Quisiera morir un día en que me amases/ Quisiera ser
joven para que me amases/ Quisiera que fueses un obús alemán para que me matases
con un amor repentino...”.
Apollinaire, como si se hubiera adelantado a su muerte, murió como consecuencia de
las secuelas que le produjo el impacto de un casquete de un obús enemigo en la cabeza.
Pocos años más tarde, el poeta peruano César Vallejo usaba sus versos para arengar a
las columnas de voluntarios que de todas partes del mundo llegaban a España a defender
la causa de la República: “..Matad/ a la muerte, matad a los malos”.
El poeta René Char, una de las voces más altas del siglo XX, capitán de una unidad de
resistentes de Provenza, en la Segunda Guerra Mundial, tiene una página
estremecedora: el suplicio de uno de sus compañeros a manos de una escuadra nazi.
Char, que presenciaba aquello desde un escondite, confiesa con dolor y vergüenza que
en un momento deseó su muerte, no la suya, sino la de su propio compañero, para que
no lo delatase.
Y el español Miguel Hernández, escribió una estremecedora elegía para uno de sus
camaradas muertos, un poema que --al menos a mí me pasa-- no puede leerse toda en
voz alta porque a uno se le quiebra la voz:
“Yo quiero ser cantando el hortelano – de la tierra que habitas y estercolas—
compañero del alma tan temprano”.
Podríamos pasar mil y una noches haciendo el recuento de la presencia de violencia en
las letras de todos los tiempos. Desde La Ilíada, pasando por El Quijote, y Guerra y Paz,
la violencia, además de librarse en mares, cielos o campos de batalla también ha tenido
un espacio importante en los libros.
Una nación, mejor dicho, una cultura, no puede sentirse avergonzada de que los
escritores hayan pasado, como sus contemporáneos, por el bosque oscuro donde
acechan la muerte y el dolor.
Esto mismo ha pasado en nuestra propia historia y literatura. La presencia de la
violencia no es algo exclusivo del atroz periodo de la guerra interna. Y no lo es por un
capricho, o por la existencia de un malévolo programa dictado por malos salvadoreños,
sino porque, al igual que en muchas partes, la realidad le ha dado a los escritores los
nutrientes necesarios para que la violencia se imponga como un tema. Escribir sobre la
violencia se vuelve, entonces, una necesidad tan apremiante como escribir sobre el
amor.
En esta ocasión, para responder al tema sobre el cual se me ha pedido hablar, voy a
hacer un rápido recorrido por los temas de tres obras literarias salvadoreñas distantes
entre sí por bastantes años, que tienen en común el tratamiento de la violencia. Sin
embargo, antes voy a tomarme unos minutos para enumerar algunas obras y autores que
se han visto abocados al tema que nos interesa.
Vayamos un poco hacia la invención de El Salvador como país. Las guerras civiles que
siguieron a la Independencia de España rápidamente duplicaron la cantidad de hombres
en armas. Quiero aprovechar para decir que la mayoría de aquellas pequeñas,
persistentes y destructivas guerras tuvieron a El Salvador como su escenario principal.
El crecimiento en espiral de las actividades militares y la proliferación de pequeños
ejércitos pasaron a convertirse en un factor central de la vida del país.
La idea de que Centroamérica se convirtiera en una sola nación fue un desastre para El
Salvador. Aquí nos encontramos uno de los primeros testimonios de la violencia El
impacto de las guerras hizo escribir al viajero Robert G. Dunlop: "el estado de San
Salvador parece estar exhausto y en ruinas debido a los efectos de la larga y continua
guerra civil. Todo tipo de industria está casi en las últimas". Otro viajero que se
encontraba en San Salvador durante aquella época advirtió que los salvadoreños, a pesar
de que guerreaban al mismo tiempo contra Guatemala y las tropas hondureñas,
mostraban una resolución y energía sin par. Escribe:
"Los voluntarios (para ir al combate) aparecían por todas partes con la firme
resolución de sostener a toda costa la federación o morir bajo las ruinas de San
Salvador (...) Esta fue la vez primera que me sentí contagiado de entusiasmo. En
todas las revueltas presenciadas por mí, no había notado ningún rastro de
heroísmo ni amor ardiente por la patria".
En este marco aparece otro escritor, Francisco Díaz, que debió ser un soldado
excepcional en las filas del Gral. Francisco Morazán. Este caudillo, como todos los de
su especie, reclutaba sus tropas principalmente entre campesinos e indígenas que, de
acuerdo con otros testimonios, parecían entregarse a la causa con especial devoción.
Díaz marchaba a la batalla y se preparaba para escribir una memorable pieza de teatro
que tiene como trasfondo la guerra, pero que en realidad está destinada a hacer un
panegírico de la personalidad de Morazán.
No voy a hacer un recorrido agotador por los últimos doscientos años. Voy a dar un
enorme salto en el tiempo para mencionarles otro caso notable.
En la década de los años 70 del siglo pasado, el poeta David Escobar Galindo hizo
literatura con temáticas directamente vinculadas con la violencia. Por ejemplo, su
novela Una grieta en el agua, está relacionada con el secuestro y asesinato del
empresario Ernesto Regalado Dueñas a manos de la naciente guerrilla salvadoreña.
Por esos mismos años, el novelista Manlio Argueta escribió su reconocida novela Un
día en la vida, donde cuenta la historia de Lupe, una campesina de Chalatenango que
vive bajo el asedio y la persecución política del gobierno militar.
Finalizado el conflicto armado, Horacio Castellanos Moya escribe La diabla en el
espejo, una novela policial que tiene como persona a Laura Rivera, una señora de clase
media que descubre asuntos desagradables sobre la vida de su mujer amiga, Olga María,
que un buen día aparece asesinada.
Jacinta Escudos aborda los horrores de la vida familiar en sus Cuentos sucios, en uno de
los cuales la personaje guarda en la heladera las partes mutiladas del cuerpo de su
odiada madre: “sesos de mamá, brazos de mamá, pierna de mamá”, dice.
Con estos ejemplos, unos pocos de toda una constelación de obras relacionadas con el
tema, quiero llamar la atención sobre el hecho de que la violencia en la literatura se mira
tanto en el crispado espejo de la guerra, como en el ubicuo mirador de la vida
doméstica. Todas las facetas del uso de la violencia parecieran estar cubiertas, con la
excepción del suicidio. No quiero decir que la violencia es la que define a estas obras,
puesto que no es ni el tema o el contenido, lo que hacen que una obra de arte sea lo que
es, ya que entran en juego aspectos relacionados con la técnica y el estilo, y hasta con el
“mood”, el clima creado dentro de una obra. Para el caso, la poesía testimonial o
revolucionaria de la década de los años 80 no solamente exalta la violencia, sino
también la vida frugal y el cumplimiento del deber como una virtud.
Voy ahora a profundizar un poco en tres obras tanto o más destacadas que las que he
mencionado.
-- Primero, en una narración del escritor José María Peralta Lagos, que firmaba como
T.P. Mechín. Su obra está escrita de manera impecable y con un estupendo sentido del
humor. En medio de sus humoradas sobre la vida cotidiana, pueden rastrearse los rasgos
culturales, políticos y sociales de su época. Aunque su pieza de teatro Candidato, una
sátira sobre los procesos electorales, o su narración La muerte de la tórtola, darían
también para hablar sobre las relaciones de la literatura y la violencia, voy a referirme a
su cuento “Pura fórmula”, publicado en 1925. Peralta hace un retrato corrosivo de los
procesos de expropiación de hecho de las tierras de los campesinos pobres.
Don Gabriel, el protector de aquel pueblo llega escoltado por un grupo de jinetes hasta
la puerta del rancho de Modesto. La escolta está completada con la presencia del juez.
Su despropósito es embargar la finca de Modesto, que le ha servido de fiador a un su
amigo que le adeuda dinero al potentado. Se trata, como repite a cada instante, de una
simple formalidad.
“Bien saben que soy enemigo de estas cosas, y no tenés una idea de lo que me duele,
pero la ley es la ley y la palabra es palabra. El señor Juez aquí presente creyo
conveniente ordenar el embargo de tu finca, pero ya te digo, esto es pura formalidad,
nada más que una formalidad indispensable, ¿No es verdad, señores?
“El Juez y sus acólitos hicieron lúgubres signos afirmativos con la cabeza”, dice el
cuento.
-- El otro cuento fue publicado unos trece años después y está relacionado con la
participación armada de los indígenas, en 1932. La revuelta indígena fue percibida no
sólo por los blancos o descendientes de blancos, sino también por los mestizos, como un
acto de traición y revancha étnica. En lo sucesivo, aunque el mestizaje sea representado
como el fruto del cruce indígena/español, se volvió imperativo alejarse todo lo posible
de ser considerado un "indio".
En uno de sus narraciones publicadas después de la matanza, un teósofo pacifista, y
probablemente el mayor narrador salvadoreño de todos los tiempos, conocido como
Salarrué, cuenta la historia de una familia indígena que va siendo acorralada por las
tropas del gobierno.
El cuento se titula El espantajo. Lo que Salarrué escribe no es muy distinto de lo que la
tradición oral ha hecho llegar hasta nuestros días: la Guardia batía sin misericordia los
cantones y los escondrijos montañeros. Lalo Chután, el personaje central del cuento,
sólo se salva de la matancinga simulando ser un espantajo. Aferrado a la cruz lo
encuentran los guardias, quienes creyéndolo un muñeco, un poco asustados, le disparan
sin conseguir pegarle. Al retirarse, uno de los uniformados le atraviesa el costado de un
bayonetazo.
El cuento es una metáfora apropiada para comprender la condición del indígena en la
sociedad que surge tras la matanza: el indígena sólo puede salvarse de la furia ladina en
la medida en que se invisibilice humanamente. Este castigo sigue vigente hasta nuestros
días.
Finalmente, está la novela de Edwin Ernesto Ayala, publicada apenas hace un año,
titulada Las copas del castigo. Cuenta la historia de un prominente empresario que es
secuestrado en el momento que se produce una negociación entre el gobierno y la
insurgencia armada salvadoreña. La noticia del secuestro llega hasta la mesa de
negociaciones, lo que empuja a su vez una serie de circunstancias que desnuda la
descomposición moral de uno y otro bando.
La novela comienza con la descripción de la condición descarnada en la que se
encuentra el secuestrado. “Las ratas fueron las primeras en hablar. Hasta esa presumida
madrugada no sabía que podían hacerlo... La pregunta era, por dónde habían entrado,
porque eran dos, negra y peludas, como conejos monteses pero con las coletas largas y
delgadas. No las vio en el primer contacto, ni las verías nunca; todo fue el escuchar del
desplazamiento silencioso, las pezuñas arañando y luego los colmillos autodestruyendo
su propio crecimiento, muy cerca, a unos centímetros de su cabeza, y se le cruzó otra
pregunta de menor sentido, estaremos en semana santa?”.
A saltos por la historia de nuestro país, si juzgamos por lo que algunos de sus espíritus
más sensibles han escrito, la violencia parece haber tenido un lugar privilegiado en
nuestra cultura. Esta afirmación no entraña un juicio moral, es solamente un esfuerzo de
comprensión sobre las leyes de facto que rigen en este remoto lugar del universo.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Signos y claves de la narrativa centroamericana contemporáneaVon EverandSignos y claves de la narrativa centroamericana contemporáneaNoch keine Bewertungen
- 5 Novelas Argumento Salvadoreña 20.17Dokument3 Seiten5 Novelas Argumento Salvadoreña 20.17Josef DleonNoch keine Bewertungen
- INFORMEDokument2 SeitenINFORMEMelissa LR100% (1)
- La Poesia Colombiana Frente Al LetargoDokument8 SeitenLa Poesia Colombiana Frente Al LetargohsgwayneNoch keine Bewertungen
- La Poesía y Violencia en ColombiaDokument12 SeitenLa Poesía y Violencia en ColombiaDVDNoch keine Bewertungen
- Literatura y ViolenciaDokument32 SeitenLiteratura y ViolenciaJaval RiverosNoch keine Bewertungen
- Reseña 1 A Sangre y Fuego 22Dokument6 SeitenReseña 1 A Sangre y Fuego 22Patricia AlarcónNoch keine Bewertungen
- Cuentos de Guerras y SoldadosDokument9 SeitenCuentos de Guerras y SoldadosIngeniería Mecánica AutomotrizNoch keine Bewertungen
- César VallejoDokument4 SeitenCésar VallejoEkaterine ZuritaNoch keine Bewertungen
- Salvador ElizondoDokument10 SeitenSalvador Elizondoalecita1989Noch keine Bewertungen
- Mamita YunaiDokument4 SeitenMamita YunaiMau ArayaNoch keine Bewertungen
- Cuentos CostumbristasDokument9 SeitenCuentos CostumbristasSofía Victoria Pérez OsorioNoch keine Bewertungen
- El Dictador Hispanoamericano Como Personaje LiterarioDokument27 SeitenEl Dictador Hispanoamericano Como Personaje LiterarioLisandro GómezNoch keine Bewertungen
- La Violencia en La Narrativa Venezolana. Ficción o Expresión de La Realidad VenezolanaDokument18 SeitenLa Violencia en La Narrativa Venezolana. Ficción o Expresión de La Realidad VenezolanaLorenaVelasquezNoch keine Bewertungen
- (Horacio Castellanos Moya Tres Novelas CentroamericanasDokument4 Seiten(Horacio Castellanos Moya Tres Novelas Centroamericanascarlos lópez bernalNoch keine Bewertungen
- El SextoDokument3 SeitenEl SextoNayeli HualtibambaNoch keine Bewertungen
- Bernardo Arias TrujilloDokument7 SeitenBernardo Arias TrujilloAna Isabel RuizNoch keine Bewertungen
- Triste y Solitario FinalDokument14 SeitenTriste y Solitario Finalcar220991100% (1)
- Hojarasca - ResumenDokument8 SeitenHojarasca - ResumenLuis F. Arrieta VianaNoch keine Bewertungen
- Lista de Autores BolivianosDokument5 SeitenLista de Autores BolivianosAbraham Gustavo Quisbert CasiaNoch keine Bewertungen
- Resúmenes Libros Blasco IbáñezDokument34 SeitenResúmenes Libros Blasco IbáñezJoaquinQG100% (1)
- Poemas de La ViolenciaDokument12 SeitenPoemas de La ViolenciaJose Luis RamosNoch keine Bewertungen
- Libros Clave de La Narrativa HondureñaDokument14 SeitenLibros Clave de La Narrativa HondureñaGustavo Campos100% (1)
- TUNGSTENODokument10 SeitenTUNGSTENOMARIA MARIANELA CRUZ CARRASCONoch keine Bewertungen
- El MataderoDokument6 SeitenEl MataderoPaola Suzetti100% (2)
- Apuntes para Una Narrativa de La ViolenciaDokument6 SeitenApuntes para Una Narrativa de La ViolenciaDIEGONoch keine Bewertungen
- Piglia, Ricardo - Echevería y El Lugar de La Ficción - CompressedDokument12 SeitenPiglia, Ricardo - Echevería y El Lugar de La Ficción - CompressedVictoriaNoch keine Bewertungen
- Christopher Domínguez Michael 01 PDFDokument2 SeitenChristopher Domínguez Michael 01 PDFRonald Ruiz Gill100% (1)
- Guía de Lectura para El Coronel No Tiene Quien Le EscribaDokument3 SeitenGuía de Lectura para El Coronel No Tiene Quien Le EscribaDaniela PaoliniNoch keine Bewertungen
- Eduardo GalenoDokument12 SeitenEduardo GalenoGilberto BustamanteNoch keine Bewertungen
- Otras Obras de Luis Alberto SanchezDokument3 SeitenOtras Obras de Luis Alberto SanchezJoel RiveraNoch keine Bewertungen
- Textos Sobre La Violencia en La Narrativa ColombianaDokument32 SeitenTextos Sobre La Violencia en La Narrativa ColombianaJaime Alejandro Rodríguez RuizNoch keine Bewertungen
- Juan Rulfo 923890Dokument38 SeitenJuan Rulfo 923890Ricardo Morales OchoaNoch keine Bewertungen
- Solangie Rojas, Texto Los Girasoles CiegosDokument2 SeitenSolangie Rojas, Texto Los Girasoles Ciegossolangie paola rojas serranoNoch keine Bewertungen
- El ErizoDokument68 SeitenEl Erizowextali100% (1)
- Monografía LiteraturaDokument18 SeitenMonografía LiteraturaInés Oliveros OguroNoch keine Bewertungen
- Autores y Argumento de ObrasDokument10 SeitenAutores y Argumento de ObrasYsmael LeybaNoch keine Bewertungen
- Reseña Del Texto de Juan RulfoDokument4 SeitenReseña Del Texto de Juan RulfoAbbyCarrilloENoch keine Bewertungen
- Ramiro PinillaDokument33 SeitenRamiro PinillaJoseNoch keine Bewertungen
- Analisis Literario de La Obra El Señor Presidente de Miguel Ángel AsturiasDokument7 SeitenAnalisis Literario de La Obra El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturiasleon177167% (3)
- TFM SarayCamposCuestaDokument69 SeitenTFM SarayCamposCuestaIbeth CabreraNoch keine Bewertungen
- Literatura Siglo 20Dokument3 SeitenLiteratura Siglo 20joanna castilloNoch keine Bewertungen
- El SextoDokument3 SeitenEl SextoEduardo Alberto Quispe MonroyNoch keine Bewertungen
- Cesar VallejoDokument13 SeitenCesar VallejoBruna Chávarry HernándezNoch keine Bewertungen
- Tema 5. Narrativa EspañolaDokument2 SeitenTema 5. Narrativa EspañolaMarta RuizNoch keine Bewertungen
- De El Matadero A TimoteDokument9 SeitenDe El Matadero A TimoteIsis CastilloNoch keine Bewertungen
- Geo Von Lengerke, Un Bandido Alemán en ZapatocaDokument5 SeitenGeo Von Lengerke, Un Bandido Alemán en Zapatocaasdfghjkl_123456Noch keine Bewertungen
- FUENTES, Carlos-La Nueva Novela Hispanoamericana PDFDokument8 SeitenFUENTES, Carlos-La Nueva Novela Hispanoamericana PDFMorgana Damic50% (4)
- (NO IMP YA TENGO) GAMERRO, Carlos - Walsh, Escritor en El Nacimiento de La Literatura Argentina y Otros Ensayos.Dokument9 Seiten(NO IMP YA TENGO) GAMERRO, Carlos - Walsh, Escritor en El Nacimiento de La Literatura Argentina y Otros Ensayos.Federico RybayNoch keine Bewertungen
- La Novela Indigenista - Escritores Arguedas Icaza y AlegríaDokument4 SeitenLa Novela Indigenista - Escritores Arguedas Icaza y AlegríaAldo Rodriguez LopezNoch keine Bewertungen
- La Casa GrandeDokument4 SeitenLa Casa GrandemindrawersNoch keine Bewertungen
- Representantes Peruanos de La Literatura ContemporáneaDokument15 SeitenRepresentantes Peruanos de La Literatura ContemporáneaCielo Cuba GarciaNoch keine Bewertungen
- Panorama de La Novela Nicaraguense 782843Dokument10 SeitenPanorama de La Novela Nicaraguense 782843Sara Maria GonzalezNoch keine Bewertungen
- El Matadero ResumenDokument6 SeitenEl Matadero ResumenGisela Bustos CorbalánNoch keine Bewertungen
- César VallejoDokument3 SeitenCésar VallejoLeyla YaipenNoch keine Bewertungen
- El ImbatibleDokument32 SeitenEl ImbatibleMaría GallagherNoch keine Bewertungen
- Entrevista Luis Fayad. Muerte Cabrera InfanteDokument1 SeiteEntrevista Luis Fayad. Muerte Cabrera InfantejairitoeNoch keine Bewertungen
- La Renocación de La Dirección de Publicaciones El SalvadorDokument2 SeitenLa Renocación de La Dirección de Publicaciones El SalvadorMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina 12. Página Literaria. Hilda Lewin o El Amor Al TeatroDokument2 SeitenLa Golondrina 12. Página Literaria. Hilda Lewin o El Amor Al TeatroMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina n20. Página Literaria. Teatro Grupo Independientye El SalvadorDokument2 SeitenLa Golondrina n20. Página Literaria. Teatro Grupo Independientye El SalvadorMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina n9 Página Literaria. Poetas Jóvenes de El SalvadorDokument2 SeitenLa Golondrina n9 Página Literaria. Poetas Jóvenes de El SalvadorMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina 13 Página Literaria. Toño HernándezDokument2 SeitenLa Golondrina 13 Página Literaria. Toño HernándezMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina 12 Bis Página Literaria. Homenaje A Toño SalazarDokument2 SeitenLa Golondrina 12 Bis Página Literaria. Homenaje A Toño SalazarMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina 17 Página Literaria. Alfonso Quijada UríasDokument2 SeitenLa Golondrina 17 Página Literaria. Alfonso Quijada UríasMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina 15 Página Literaria Mujeres y PoesíaDokument2 SeitenLa Golondrina 15 Página Literaria Mujeres y PoesíaMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Tres Pájaros de Un TiroDokument68 SeitenTres Pájaros de Un TiroMiguel HUEZO-MIXCO100% (1)
- La Casa en LlamasDokument49 SeitenLa Casa en LlamasMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Salarrué Un Artista en La DictaduraDokument32 SeitenSalarrué Un Artista en La DictaduraMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- La Golondrina 10 Página Literaria. Desmitificar El ArteDokument2 SeitenLa Golondrina 10 Página Literaria. Desmitificar El ArteMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Las Migraciones y El Nuevo Nosotros Manual de Difusion e IncidenciaDokument44 SeitenLas Migraciones y El Nuevo Nosotros Manual de Difusion e IncidenciaMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Cultura Conciencia Intuicion, Por SalarruéDokument7 SeitenCultura Conciencia Intuicion, Por SalarruéMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Columnas de Opinión IDH 11-13Dokument5 SeitenColumnas de Opinión IDH 11-13Miguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Páginas Desdeprensayredes - IDHES2013Dokument9 SeitenPáginas Desdeprensayredes - IDHES2013Miguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- El Mundo Como Flor y Como Invento, Mario PayerasDokument46 SeitenEl Mundo Como Flor y Como Invento, Mario PayerasMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- A Través de Su Propio Lente, Por Heather BradleyDokument66 SeitenA Través de Su Propio Lente, Por Heather BradleyMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Cuán Relevantes Son para La Cultura Las Políticas CulturalesDokument8 SeitenCuán Relevantes Son para La Cultura Las Políticas CulturalesMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Excluidas Perseguidas EncarceladasDokument86 SeitenExcluidas Perseguidas EncarceladasMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Poetas de El Salvador Referidos en Fuentes Con Autoridad (2009-2012)Dokument4 SeitenPoetas de El Salvador Referidos en Fuentes Con Autoridad (2009-2012)Miguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Fragmentos Del Azar FinalDokument110 SeitenFragmentos Del Azar FinalColeccion RevueltaNoch keine Bewertungen
- Minimum Vital - Alberto MasferrerDokument13 SeitenMinimum Vital - Alberto MasferrerDavid Molina85% (33)
- Poesía Salvadoreña, Cartografía de Nueva York, Por Carmen TamacasDokument2 SeitenPoesía Salvadoreña, Cartografía de Nueva York, Por Carmen TamacasMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- LITERATURA. Análisis de Situación de La Expresión Artística en El Salvador, Por Tania Pleitez VelaDokument406 SeitenLITERATURA. Análisis de Situación de La Expresión Artística en El Salvador, Por Tania Pleitez VelaMiguel HUEZO-MIXCO100% (5)
- Fragmentos Del Azar FinalDokument110 SeitenFragmentos Del Azar FinalColeccion RevueltaNoch keine Bewertungen
- Poesía y El Pasado Reciente en El Salvador. Revista Aufgabe No. 11, Christian Nagler, Editor.Dokument16 SeitenPoesía y El Pasado Reciente en El Salvador. Revista Aufgabe No. 11, Christian Nagler, Editor.Miguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- "Reclutar, Desertar o Anular". La Historia Jamás Contada de Roque Dalton, La Inteligencia Cubana y La CIA, Charles LaneDokument8 Seiten"Reclutar, Desertar o Anular". La Historia Jamás Contada de Roque Dalton, La Inteligencia Cubana y La CIA, Charles LaneMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Roque Dalton Como Un Ícono PunkDokument4 SeitenRoque Dalton Como Un Ícono PunkMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Suplemento Tres Mil. Entrevista Con Rafael Lara MartínezDokument2 SeitenSuplemento Tres Mil. Entrevista Con Rafael Lara MartínezMiguel HUEZO-MIXCONoch keine Bewertungen
- Numero13 3Dokument8 SeitenNumero13 3Leonel LacannaNoch keine Bewertungen
- Promesas de Dios para Nosotros - CorrejidoDokument6 SeitenPromesas de Dios para Nosotros - CorrejidoFernando Yturria FernandezNoch keine Bewertungen
- Existencia Del Fotón PDFDokument16 SeitenExistencia Del Fotón PDFErika MuñozNoch keine Bewertungen
- PCI SSCC 2022 - 26nov 1.2Dokument807 SeitenPCI SSCC 2022 - 26nov 1.2LUIS FERNANDO VARGAS PEÑANoch keine Bewertungen
- Proyecto OratoriaDokument11 SeitenProyecto OratoriaAlondra NavarroNoch keine Bewertungen
- Albán Alejandro Otro Tipo de EvaluacionesDokument20 SeitenAlbán Alejandro Otro Tipo de EvaluacionesJeferson LopezNoch keine Bewertungen
- Examen - (AAB01) Cuestionario 1 - Desarrolle El Cuestionario EVA 1Dokument4 SeitenExamen - (AAB01) Cuestionario 1 - Desarrolle El Cuestionario EVA 1CRISTHOPER JOSUE AGUIRRE YELANoch keine Bewertungen
- Naturalismo y PositivismoDokument8 SeitenNaturalismo y PositivismoMárjhoryCuaylaRamosNoch keine Bewertungen
- Leyenda de Los Hermanos AyarDokument2 SeitenLeyenda de Los Hermanos AyarDiego alexander Miranda LeivaNoch keine Bewertungen
- Quantitative Analysis of Competitive PositionDokument10 SeitenQuantitative Analysis of Competitive PositionElda MaakaNoch keine Bewertungen
- Guia Sobre Discurso ExpositivoDokument4 SeitenGuia Sobre Discurso ExpositivoRosa Beatriz Toro CamposNoch keine Bewertungen
- Ciencia y EsterilizaciónDokument31 SeitenCiencia y EsterilizaciónSergio Andres Serrano JoyaNoch keine Bewertungen
- Las Mejores Fráses CélebresDokument9 SeitenLas Mejores Fráses CélebresEmmanuel V Garcia BNoch keine Bewertungen
- Introduccion A La Geografia HumanaDokument11 SeitenIntroduccion A La Geografia HumanaRubenCastroNoch keine Bewertungen
- La Influencia de Las Ideas Filosóficas en La Historia de EuropaDokument5 SeitenLa Influencia de Las Ideas Filosóficas en La Historia de Europajuli44_30Noch keine Bewertungen
- 0980 2000 AaDokument7 Seiten0980 2000 AaMarcos GoldinNoch keine Bewertungen
- Petróleo, J.J. y Utopías. Cuento Ecuatoriano de Los 70 Hasta Hoy. Raúl VallejoDokument24 SeitenPetróleo, J.J. y Utopías. Cuento Ecuatoriano de Los 70 Hasta Hoy. Raúl Vallejojuliobueno11Noch keine Bewertungen
- Dislexia e HipoacusiaDokument22 SeitenDislexia e HipoacusiaClaudia CarroNoch keine Bewertungen
- Clase de Urgencias Subjetivas (Agus)Dokument30 SeitenClase de Urgencias Subjetivas (Agus)Jimena OrtizNoch keine Bewertungen
- El Predicado. Teoría y EjemplosDokument2 SeitenEl Predicado. Teoría y EjemplosDanielaNoch keine Bewertungen
- Reparación Sabatina en Honra Del Corazón de MaríaDokument8 SeitenReparación Sabatina en Honra Del Corazón de Maríaabii sandovalNoch keine Bewertungen
- Kiehl SDokument11 SeitenKiehl SFranco SaavedraNoch keine Bewertungen
- Articulo Cientifico Programación NeurolinguísticaDokument28 SeitenArticulo Cientifico Programación NeurolinguísticaValeria FlorianyNoch keine Bewertungen
- Informe Práctica FósforoDokument8 SeitenInforme Práctica FósforoVerónicaLilibeth100% (1)
- Mitología Griega y Astrología. Un Viaje Al PasadoDokument14 SeitenMitología Griega y Astrología. Un Viaje Al PasadoYeny Giraldo de los RiosNoch keine Bewertungen
- Organigrama ProyectoDokument5 SeitenOrganigrama ProyectoJulio Cèsar Tineo GarcìaNoch keine Bewertungen
- Contrato Termino Fijo y Licencia de Calamidad DomesticaDokument23 SeitenContrato Termino Fijo y Licencia de Calamidad DomesticaCarlos Mauricio Durango FernandezNoch keine Bewertungen
- Práctica Calificada (24-10-2020) EcologiaDokument5 SeitenPráctica Calificada (24-10-2020) EcologiaHuber JucharoNoch keine Bewertungen
- PS010 CP CO Esp v0Dokument9 SeitenPS010 CP CO Esp v0brigitmimi100% (1)
- MERKELDokument2 SeitenMERKELMarjorey JomairaNoch keine Bewertungen