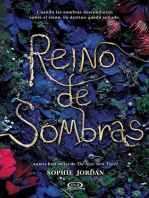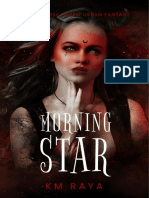Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Kussarikku
Hochgeladen von
Checho Luco0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
81 Ansichten15 SeitenMi primer cuento. Léanlo y hagan sus críticas.
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenMi primer cuento. Léanlo y hagan sus críticas.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
81 Ansichten15 SeitenKussarikku
Hochgeladen von
Checho LucoMi primer cuento. Léanlo y hagan sus críticas.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 15
Kussarikku
Fue una caída estrepitosa. Luego de un par
de horas desperté un tanto confundido e intenté dar
a mi mismo una explicación lógica a lo que ocurría.
Sentí náuseas. Estaba desorientado, desconcertado y
algo absorto, en un extraño lugar que jamás en la
vida había visto ni mucho menos imaginado. Había
sin embargo, algo más que me inquietaba: nunca
supe en qué momento me dormí. No debí haberlo
hecho. No habría despertado aquí.
Hacía entonces un frío bestial y la
perspectiva que ofrecía el lugar no era una que
pudiese ser considerada como acogedora. Un
paisaje lúgubre y desolador adornaba al pálido
manto invernal que cubría hasta más allá del
horizonte. Ni un solo ruido. Ni un solo murmullo.
Ni un solo ápice de vida. Sólo se asomaban,
tímidamente, pequeños sotillos – exánimes y
carentes de color – que sin embargo, fueron mudos
testigos de mi tragedia.
Al cabo de unos minutos y luego de
singulares cavilaciones, comencé a deambular. No
veía más que un blanco, apático y solitario desierto,
con unos pocos árboles ya muertos. Unas cuantas y
pequeñas elevaciones, embadurnadas de nieve,
ornamentaban la gélida planicie; la que a pesar de
parecer enorme e infinita me hacía sentir,
paradójicamente, acorralado; como si estuviese en
una mazmorra de aquellas típicas historias de
piratas. Después de una o dos largas – y monótonas
– horas de caminata, logré percibir algo de ruido y
movimiento. Desgraciadamente, ello no significó
nada bueno.
Subí a uno de los montículos e intenté
contemplar lo que a sus pies se gestaba. Parecía ser
una multitud de medianas proporciones. Eran unas
cien personas, algo primitivas y vestidas con
harapos, que participaban de una suerte de ritual de
adoración. Frente a ellos, un chamán enmascarado
oficiaba la ceremonia al son de extraños cánticos,
en un dialecto ininteligible para mí. Tras él, yacía
una enorme hoguera que despedía un hedor rancio,
acre y putrefacto y que además, incineraba a las
víctimas de algún macabro sacrificio.
La pestilencia que emanaba de las llamas
tenía un propósito aún más horroroso. El olor de la
sangre abrasándose en la pira resultó ser una suerte
de cebo para convocar la presencia del ser bestial al
que esta extraña gente rendía culto y así, informarle
de la ofrenda del día. La superficie se estremeció y
toda la muchedumbre buscó refugio. Dos hombres
sin embargo, regresaron con una tercera persona a
cuestas – una joven mujer – a quien que dejaron
maniatada a merced del monstruo. Hecho esto,
volvieron a huir.
La joven que ahí había sido abandonada no
debía tener más de dieciséis años. Era una bella
chica de tez blanca y enormes ojos marrones, los
que resaltaban aún más a la luz de los mares de
lágrimas que brotaban y bañaban sus mejillas.
Gritaba enérgicamente e intentaba, inútilmente,
librarse de sus amarras. Un llanto agudo y desolador
orquestaba el réquiem de la infortunada muchacha.
Y nadie parecía inmutarse ante esta dantesca
escena.
Luego, pude contemplar al demonio con
claridad. Era un bóvido gigante, un toro colosal de
algo más de ocho metros de altura, con una gran
protuberancia en el lomo, zarpas como las de un
oso, pelaje grisáceo, largo y oscuro, y el semblante
de una fiera iracunda. Una gran cabeza y dos largos
cuernos coronaban la efigie este gran gayal. El
aplastante retumbar de sus pasos sólo era opacado
por los sepulcrales lamentos de la joven en aras a
inmolar. Y así, serenamente, la bestia comenzó a
acercarse a su presa.
Una vez estuvo frente a su víctima, el
monstruo alzó sus patas delanteras y las bajó
rápidamente, lo que hizo temblar la superficie. Esto
provocó que el cuerpo de la joven se elevara lo
suficiente para que éste le embistiera brutalmente.
La chica fue arrojada a unos cien metros, cerca de
donde yo estaba. Sus huesos estaban completamente
rotos y la expresión de tranquilidad en su rostro
contrastaba con los ríos carmesíes que manaban de
su humanidad.
En ese momento, preferí mantener la
distancia – algo que cualquiera en su sano juicio
habría hecho – pero al percatarme de que la bestia
se aproximaba a toda carrera hacia su trofeo, creí
más conveniente salir del lugar y alejarme lo más
posible. Mientras pensaba en esto, el gran cíbolo
devoraba los restos del joven sacrificio y bramaba,
en señal de victoria. La multitud rompió el silencio
en el que se encontraba y pronto comenzaron a
escucharse gritos de adultos y niños, en celebración
de la macabra eucaristía que acababa de llevarse a
cabo.
Aprovechándome de la euforia colectiva,
intenté correr. Mas el hambre y el cansancio
acabaron con las pocas fuerzas que me quedaban.
No había avanzado más de quinientos metros
cuando fui finalmente abatido por el agotamiento.
Para suerte mía – aunque más tarde descubriría que
nada de suerte había en ello – hallé una pequeña
cueva, escondida entre medio de las pequeñas
colinas que tímidamente pintarrajeaban la
monotonía del paisaje. Decidí esconderme ahí y
tomar un pequeño descanso. En seguida me recosté,
cerré los ojos e intenté no pensar en lo que había
visto. Talvez cuando despertara, estaría de vuelta en
mi habitación o quizás, en una camilla de hospital.
Nunca supe cuánto tiempo dormí; talvez
sólo fueron unos minutos, quizás un par de horas,
nunca lo supe, pero me sentí un poco mejor. Sin
embargo, seguía en aquel inmundo lugar. Me
levanté y, luego, examiné la zona por unos
instantes. Descubrí que no era el primer
desafortunado en llegar aquí. Y al parecer, mis
predecesores no tuvieron más suerte que yo. La
expresión de dolor en sus rostros aun permanecía
viva. Parecían personas normales. Algunos de ellos
estaban mutilados y a medio devorar. Otros
simplemente, estaban heridos de muerte. No
obstante, todos tenían algo en común: Aún estaban
frescos y jugosos. No pasó mucho hasta que
descubriera el por qué.
La pequeña caverna resultó ser la entrada a
un enorme complejo subterráneo. Lo que contemplé
a continuación fue algo escalofriante: más de un
centenar de bóvidos, similares al monstruo que la
gente rendía culto – y de mucho menor tamaño que
éste – eran alimentados y pastoreados por los
mismos feligreses que antes celebraban la muerte de
la chica. El panorama era similar al de una granja
común y corriente. La diferencia radical – además
de su carácter sub-terra – era el forraje utilizado
para su propósito: carne humana, fresca y jugosa.
Comencé a preguntarme si sería ése el destino que
me aguardaba.
Nunca o quizás muy pocas veces, había
experimentado una repugnancia de esta magnitud;
había visto aberraciones en mi vida, pero ninguna le
equiparaba a éstas. Cerca de mí, yacía un montículo
de medianas proporciones, edificado en base a
restos humanos. Me esmeré en acercarme a ese
horrible mar de despojos y me preocupé de quedar
en buena posición para observar el lugar y de esta
manera, analizar detalladamente la geografía de
éste. Tenía que conocer la zona en caso de que
tuviera que escapar.
Allí estaban las bestias. Les vi alimentarse
como si nunca antes en su vida lo hubiesen hecho.
Incluso se atacaban unos con otros, a fin de obtener
las vísceras más grandes. Aquellas que morían
luchando por la cena, pasaban a ser parte de aquel
macabro banquete. Por unos instantes, me sentí
ansioso, impaciente y desamparado. Quería salir de
ahí. Me dirigí a la entrada de la cueva, mas fuera de
ella, el terreno tampoco ofrecía refugio.
A continuación, sentí algo de bullicio. La
turba que antes celebrara el sacrificio de la joven, se
aproximaba a la caverna. Entonaban himnos que
supongo, dedicaban a la monstruosidad que
adoraban. Esta vez, además, portaban rústicas
lanzas de obsidiana y algunos atl atl. Ante la
desesperación – y la falta de imaginación – me
escabullí en una de las tantas pilas de despojos que
habían repartidas. La pestilencia era insoportable,
pero era mejor que exponerse a los salvajes y a su
gargantúa. Allí me quedé por un rato.
Sin embargo, nunca supe si a causa del
hedor de los cadáveres, del agotamiento o bien por
la sobredosis de unas horas antes, me desvanecí.
Quizás fue una mezcla de todo eso. Luego y con un
gran estruendo, desperté. Me habían descubierto. El
mismo chamán que antes dirigía la macabra
ceremonia, gritaba iracundo, apuntando su dedo
hacia mí. Los restos que antes me cubrían ya no
estaban. Supuse que les habían dado un mejor uso.
Luego de esto, huí; sugestionado, idiotizado
y casi en estado de paranoia. Sólo atiné a correr,
aterrado y sin entender bien que ocurría. Lo único
que comprendía, era que iban a por mí. Mis ojos
iban de un lado a otro, en una infecciosa y crónica
psicosis; alertas ante cualquier amenaza. Mis
miembros estaban ya agotados y exhaustos, mas no
pensé en detenerme. De haberlo hecho, no habría
demorado en ser presa de aquella temible
abominación y no habría fuerza – humana o
sobrehumana – capaz de ayudarme.
Con el correr de los minutos, comencé a ver
todo en cámara lenta. Mi cuerpo se adormeció y
perdí control de mis movimientos, como un ebrio la
peor de sus borracheras. Mis pasos comenzaron a
ser cada vez más calmos y pausados. Me sentía
drogado, quizás producto del cóctel que había
ingerido antes de llegar acá. El sudor comenzó a
helarme la espina y mi respiración se aceleró. Cerré
mis ojos e intenté ignorar lo que ocurría. Quería
convencerme de que todo esto era parte de una
alucinación, producto de los narcóticos, pero en la
práctica, sabía que no era así. La multitud iracunda
estaba cada vez más cerca. Incluso podía sentir
como corrían sobre sus pies descalzos.
Una vez que me hubieron alcanzado,
procedieron a atacar. El primero de ellos se
abalanzó sobre mí y me derribó. La fuerza
desmedida del impacto hizo que perdiera el control
de su arma, la que cayó más cerca de mí que de él.
Forcejeé hasta liberarme y luego, me hice con su
lanza. Le golpeé el rostro y seguían marcha. Un
segundo intentó atacarme. Sin embargo – quizás
producto del instinto de supervivencia – reaccioné
violentamente. Sin siquiera pensarlo, había
atravesado la garganta del salvaje. Al cabo de unos
segundos, convulsionaba y se retorcía en la
superficie, para luego exhalar su último aliento.
Continué mi carrera, hasta encontrar un sitio
aislado de aquella macabra muchedumbre. Por unos
momentos, creí que mi suerte comenzaba a cambiar.
Sólo faltaba encontrar una manera de salir de este
infierno glacial. Poco me importaba ya el frío
abrumador, la constante pestilencia o la triste
desolación en la que se hallaba el lugar. En lo único
que pensaba, era en salir de allí. Recuerdo que sólo
hace unas horas, intentaba acabar con mi vida.
Ahora, sólo pensaba en hallar una manera para
sobrevivir. Qué ironía.
Aunque había perdido la noción del tiempo,
sabía que ya habían pasado varias horas desde que
llegué a esta tierra maldita. Me refugié,
momentáneamente, en la cima de una tímida colina.
Pensé que así tendría una vista panorámica y
sigilosa del área. Fue en vano: al cabo de unos
minutos, sentí las voces y los pasos de los nativos
acercándose. Esta vez, pronunciaban un peculiar
vocablo, “Kussarikku”, mientras se avecinaban.
Supongo que así le llamaban a su dios-bestia. Eran
más de una treintena, pero lo que en realidad llamó
mi atención, fue que venían en compañía – quizás
unos diez – de algunos de los monstruos que tenían
en su granja subterránea.
Estaba rodeado. Era sólo cuestión de tiempo
antes de que llegaran donde me guarecía, al tope de
la pequeña elevación. Al parecer, ésta era de
transito recurrente, puesto que estaba llena de
excrementos que, supongo, eran de los pequeños
demonios que se acercaban. El frío comenzaba a
hacerse más inclemente, la pestilencia se había
apoderado del lugar y ya no me quedaban muchas
energías. Me senté, resignado, a esperar mi destino.
A medida que pasaban – muy lentamente – los
minutos, los cánticos a Kussarikku se hacían más
notorios.
Cuando ya hubieron llegado, algunas de las
bestias se aproximaron a mi humanidad, con la
mirada fija y rodeándome hasta cerrar el paso. Ya
casi podía respirar el sarcasmo en el aire, así como
veía los cielos desmoronarse sobre mí. Y no podía
detenerlo ni con todas mis fuerzas ni con todo mi
orgullo. Aquellos engendros que ya estaban a mi
lado me olisqueaban y relamían, como si estuviesen
tanteando y evaluando el menú de la cena. Sin
embargo, algo peor que eso parecía acercarse: la
superficie comenzaba a estremecerse otra vez. Era
Kussarikku.
Lo primero que hicieron fue maniatarme en
el piso. Más adelante, el demonio haría conmigo lo
mismo que hizo con la joven que había sido víctima
de su voracidad unas cuantas horas antes. La
diferencia, sin embargo, radicaba en el silencio. No
quise gritar. En ese momento, nada me importó.
Sólo sentía vergüenza. Vergüenza por haber elegido
el camino más fácil para salir de los problemas.
Vergüenza por haberlo dado todo por perdido y
ahogarme, solitario, en mis lágrimas. Vergüenza
porque hice saber a todo el mundo lo patético que
era. Pero ya poco importaba en ese momento.
Finalmente, pude ver de cerca el rostro de
mi verdugo. Me observaba padecer y, sin saberlo,
fue testigo de cómo me entregué de lleno al abrazo
de la locura, en cuyo regazo planeaba yacer por toda
la eternidad. En seguida, sentí la brutal embestida.
Mi osamenta estaba totalmente destruida. La sangre
brotaba por cada orificio y mi último recuerdo, fue
contemplar la imponente efigie del colosal bégimo
bramando, nuevamente, en señal de victoria.
Irónicamente, yacía sobre una pila de estiércol;
“mierda eres y a la mierda volverás”.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- La Bestia en La CuevaDokument5 SeitenLa Bestia en La CuevaLucius RomaNoch keine Bewertungen
- H. P. Lovecraft - La Bestia en La CuevaDokument4 SeitenH. P. Lovecraft - La Bestia en La CuevaJorge Cundapí Vicente100% (1)
- Tolkien, J. R. R. - La Bestia en La CuevaDokument0 SeitenTolkien, J. R. R. - La Bestia en La CuevaWinifer MontillaNoch keine Bewertungen
- La Bestia en La CuevaDokument4 SeitenLa Bestia en La Cuevafadar7Noch keine Bewertungen
- Antología Dle Cuento Incompleto Por Mi ApuntesDokument3 SeitenAntología Dle Cuento Incompleto Por Mi ApuntesJorge AriasNoch keine Bewertungen
- Lectura 7°Dokument4 SeitenLectura 7°anakenampNoch keine Bewertungen
- Historia de Exu CaveiraDokument6 SeitenHistoria de Exu CaveiraFernando UchyNoch keine Bewertungen
- Un Habitante de Carcosa y PreguntasDokument5 SeitenUn Habitante de Carcosa y Preguntasandres_carrasco_6Noch keine Bewertungen
- La Bestia en La Cueva LecturaDokument4 SeitenLa Bestia en La Cueva LecturaEduardo PSNoch keine Bewertungen
- Blanchot, La Locura de La Luz PDFDokument8 SeitenBlanchot, La Locura de La Luz PDFJessica Alcántara MenaNoch keine Bewertungen
- Capítulo 4Dokument6 SeitenCapítulo 4matibolso103Noch keine Bewertungen
- Howard Phillips Lovecraft - La Bestia en La CuevaDokument6 SeitenHoward Phillips Lovecraft - La Bestia en La Cuevavivaldi22100% (1)
- La Locura de La Luz. BlanchotDokument7 SeitenLa Locura de La Luz. BlanchotLaMagaYFitoVillamarínCastro100% (1)
- La Risa Del Vampiro - Robert BlochDokument13 SeitenLa Risa Del Vampiro - Robert BlochJorge Osinaga ParedesNoch keine Bewertungen
- La Bestia en La Cueva-H. P. LovecraftDokument9 SeitenLa Bestia en La Cueva-H. P. LovecraftJuanNoch keine Bewertungen
- Bestia en La Cueva-Leccion3Dokument9 SeitenBestia en La Cueva-Leccion3Katherine Garcia p.Noch keine Bewertungen
- La Bestia en La Cueva, de H.P. LovecraftDokument6 SeitenLa Bestia en La Cueva, de H.P. LovecraftJosé Luis Cruz GarcíaNoch keine Bewertungen
- Historias Mínimas de Autores RenacientesDokument4 SeitenHistorias Mínimas de Autores RenacientesNospeb de SantamariaNoch keine Bewertungen
- LlantoDokument3 SeitenLlantoJesus Zarate CastroNoch keine Bewertungen
- La Risa Del VampiroDokument12 SeitenLa Risa Del VampiroVictor TaveraNoch keine Bewertungen
- Fragmentos de TiDokument10 SeitenFragmentos de TiSebastian RiveraNoch keine Bewertungen
- 1 - PDFsam - 432737036 13 Leyendas Tenebrosas Del Peru PDFDokument3 Seiten1 - PDFsam - 432737036 13 Leyendas Tenebrosas Del Peru PDFDayana GradosNoch keine Bewertungen
- Una Noche, en Un Cementerio de La Sierra-1Dokument7 SeitenUna Noche, en Un Cementerio de La Sierra-1fridav848Noch keine Bewertungen
- A Una Calle de Distancia CorregidoDokument4 SeitenA Una Calle de Distancia CorregidosammrriosNoch keine Bewertungen
- Llywelyn, Morgan - Druidas 01 - El DruidaDokument531 SeitenLlywelyn, Morgan - Druidas 01 - El DruidaElHerejeNoch keine Bewertungen
- El Museo de La Bruj2Dokument9 SeitenEl Museo de La Bruj2josue moralesNoch keine Bewertungen
- Bloch, Robert - La Venganza de Tchen LamDokument12 SeitenBloch, Robert - La Venganza de Tchen LamCristian MezaNoch keine Bewertungen
- La EsfingeDokument4 SeitenLa EsfingeMartina Aylen GarciaNoch keine Bewertungen
- León Cano, José - OfidioDokument10 SeitenLeón Cano, José - OfidioNOGARA66Noch keine Bewertungen
- "Sueños Fotomotados" de Mabi RevueltaDokument80 Seiten"Sueños Fotomotados" de Mabi RevueltaFundación BilbaoArte FundazioaNoch keine Bewertungen
- CuentoDokument9 SeitenCuentoDaniel Ortiz LondoñoNoch keine Bewertungen
- Cuento RayDokument96 SeitenCuento RayWitckacyNoch keine Bewertungen
- Frankenstein o El Moderno Prometeo (Fragmento) : Mary Shelley Capítulo IV, Volumen IDokument10 SeitenFrankenstein o El Moderno Prometeo (Fragmento) : Mary Shelley Capítulo IV, Volumen Iapp tic2mediaNoch keine Bewertungen
- El Horla (Versión 1)Dokument13 SeitenEl Horla (Versión 1)Alfredo López HernándezNoch keine Bewertungen
- Qliphoth 17Dokument24 SeitenQliphoth 17Alexis RiosNoch keine Bewertungen
- Leyendas MayasDokument15 SeitenLeyendas MayasDavidRiveraNoch keine Bewertungen
- Maupassant, G. de - Relato - Cuento de NavidadDokument4 SeitenMaupassant, G. de - Relato - Cuento de NavidadDani LadiaNoch keine Bewertungen
- Un Habitante de Carcosa - Ambrose Bierce - Ciudad Seva PDFDokument4 SeitenUn Habitante de Carcosa - Ambrose Bierce - Ciudad Seva PDFJosNoch keine Bewertungen
- Baeza, Francisco - Ni Dios Ni AmoDokument140 SeitenBaeza, Francisco - Ni Dios Ni AmoFabian Di StefanoNoch keine Bewertungen
- Morning Star - K.M. RayaDokument366 SeitenMorning Star - K.M. RayaKahoru D Luffy CadtleyaNoch keine Bewertungen
- Paladin of The End Volumen 01 PDFDokument197 SeitenPaladin of The End Volumen 01 PDFGerman DanielNoch keine Bewertungen
- TBATE Vol 4Dokument284 SeitenTBATE Vol 4Daniel FernándezNoch keine Bewertungen
- Rachel Vincent - Wildcats 0.5 - HuntDokument36 SeitenRachel Vincent - Wildcats 0.5 - HuntJeni MartinNoch keine Bewertungen
- Manual de Masturbación MasculinaDokument5 SeitenManual de Masturbación MasculinaJuan Gonzalez FuentealbaNoch keine Bewertungen
- Ambrose Bierce - Un Habitante de CarcosaDokument4 SeitenAmbrose Bierce - Un Habitante de CarcosaRaquelazito Ampuero0% (1)
- Confesión de Un Cefalóforo - Teo CardozoDokument2 SeitenConfesión de Un Cefalóforo - Teo Cardozoteo cardozoNoch keine Bewertungen
- Análisis Del Cuento (Hipnotismo)Dokument6 SeitenAnálisis Del Cuento (Hipnotismo)KellyzitaVNoch keine Bewertungen
- Arturo D Hernandez, La Casa Del DiabloDokument4 SeitenArturo D Hernandez, La Casa Del DiabloRicardo ARTURO HERNANDEZ100% (1)
- Grado Décimo - Análisis - La Bestia en La CuevaDokument5 SeitenGrado Décimo - Análisis - La Bestia en La CuevaKaterine Sanabria0% (1)
- Bloch-Una Cuestion de IdentidadDokument5 SeitenBloch-Una Cuestion de IdentidadJavier PerezNoch keine Bewertungen
- Big Bad Wolf - Jenika Snow - Z LibraryDokument157 SeitenBig Bad Wolf - Jenika Snow - Z LibraryClara PvNoch keine Bewertungen
- Señor ChimuDokument3 SeitenSeñor ChimuMARITZA RODRIGUEZ AGUILARNoch keine Bewertungen
- Directorio Comites MunicipalesDokument7 SeitenDirectorio Comites Municipalesudip_prdmorelos1120Noch keine Bewertungen
- Curso Taller Sobre EvangelismoDokument3 SeitenCurso Taller Sobre EvangelismoEmmanuel Villa Cerda100% (1)
- Literatura Peruana Del Siglo XXDokument6 SeitenLiteratura Peruana Del Siglo XXLuisAlonsoTorres0% (1)
- Censo 2009 Villa 31 y Villa 31 BisDokument31 SeitenCenso 2009 Villa 31 y Villa 31 BispedrojeisnerNoch keine Bewertungen
- Jose GuionDokument2 SeitenJose GuionEliza PeNoch keine Bewertungen
- Dios Quiere Que Veamos Las Cosas Desde Su PerspectivaDokument6 SeitenDios Quiere Que Veamos Las Cosas Desde Su PerspectivaJesus Aba RodNoch keine Bewertungen
- Hora SantaDokument6 SeitenHora SantaJesús Manuel Fernández Soto100% (1)
- SEFARANTIOQUIADokument18 SeitenSEFARANTIOQUIATomas S88Noch keine Bewertungen
- Venas Abiertas de LatinoamericaDokument7 SeitenVenas Abiertas de Latinoamericacello14Noch keine Bewertungen
- Miguel Angel Tumba MedicisDokument4 SeitenMiguel Angel Tumba MediciselisabetfaniNoch keine Bewertungen
- 13 Lecciones de Doctrina BíblicaDokument164 Seiten13 Lecciones de Doctrina BíblicaDave Reyna100% (1)
- Semana Santa 2018 Programa de Horarios FinalDokument2 SeitenSemana Santa 2018 Programa de Horarios FinalparroquiasjNoch keine Bewertungen
- 10 Parabolas de Jesús Parabolas de La BibliaDokument4 Seiten10 Parabolas de Jesús Parabolas de La BibliaMitelefono 1167% (9)
- Conquistadores Desconocidos de Costa RicaDokument41 SeitenConquistadores Desconocidos de Costa RicaRichard PhillipsNoch keine Bewertungen
- Violência e Modernidade - o Dispositivo de Narciso PDFDokument25 SeitenViolência e Modernidade - o Dispositivo de Narciso PDFSandro Henique Calheiros LôboNoch keine Bewertungen
- La Política Por Dentro. Cambios y Continuidades en Las Organizaciones Políticas de Los Países Andinos - Rafael Roncagliolo y Carlos Meléndez (Editores)Dokument460 SeitenLa Política Por Dentro. Cambios y Continuidades en Las Organizaciones Políticas de Los Países Andinos - Rafael Roncagliolo y Carlos Meléndez (Editores)José David Sánchez JiménezNoch keine Bewertungen
- A Quién Le Recuerdan Éstas PalabrasDokument39 SeitenA Quién Le Recuerdan Éstas PalabrasDaniel GamboaNoch keine Bewertungen
- CleopatraDokument10 SeitenCleopatraAnie MontellanoNoch keine Bewertungen
- Un Regalo para El ReyDokument1 SeiteUn Regalo para El ReyANTONIO VALVERDE100% (2)
- ApureDokument5 SeitenApureFátima AzkueNoch keine Bewertungen
- Primer Manifiesto de TiahuanacoDokument9 SeitenPrimer Manifiesto de TiahuanacoGrover Adán Tapia Domínguez100% (1)
- Discursos de Conferencias Generales 1982 - 1984Dokument372 SeitenDiscursos de Conferencias Generales 1982 - 1984David PereiraNoch keine Bewertungen
- Los Cuatro Pueblos de GuatemalaDokument2 SeitenLos Cuatro Pueblos de GuatemalaAnthony Sub01100% (3)
- Cesar Levano - La Desaparición de Los HechosDokument2 SeitenCesar Levano - La Desaparición de Los HechosArturo Navegau FlorezNoch keine Bewertungen
- Rafael de La Cova: Vida y ObraDokument4 SeitenRafael de La Cova: Vida y ObraGénesis100% (2)
- Inscripcion Basica Respuestas 1Dokument47 SeitenInscripcion Basica Respuestas 1Julieta AndradesNoch keine Bewertungen
- Malinalco El Lugar Sagrado de Los Guerreros MexicasDokument15 SeitenMalinalco El Lugar Sagrado de Los Guerreros MexicasJ.g. DuránNoch keine Bewertungen
- Seminario Temático - El Imperio Otomano en La Larga Duración - BoulgourdjianDokument11 SeitenSeminario Temático - El Imperio Otomano en La Larga Duración - BoulgourdjianMarcos ReynosoNoch keine Bewertungen
- Examen Abrahán - Isaac - JacobDokument1 SeiteExamen Abrahán - Isaac - JacobJAMES100% (1)