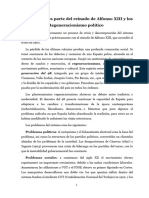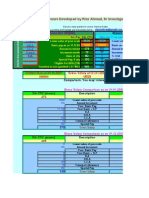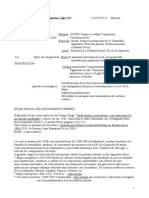Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Nacimiento Del Movimiento Obrero
Hochgeladen von
humanidadesdevesa100%(8)100% fanden dieses Dokument nützlich (8 Abstimmungen)
10K Ansichten14 SeitenEl documento describe el nacimiento del movimiento obrero en España en el siglo XIX. Los trabajadores industriales vivían y trabajaban en condiciones extremadamente pobres y peligrosas. En la década de 1840 surgió la organización obrera a través de sociedades de ayuda mutua y las ideas socialistas utópicas. Durante el Bienio Progresista de 1854-1856 hubo numerosas protestas y huelgas que llevaron a la politización del movimiento obrero y su apoyo a los republicanos. Tras la decepci
Originalbeschreibung:
El movimiento obrero en España (incompleto)
Originaltitel
NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
DOC, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenEl documento describe el nacimiento del movimiento obrero en España en el siglo XIX. Los trabajadores industriales vivían y trabajaban en condiciones extremadamente pobres y peligrosas. En la década de 1840 surgió la organización obrera a través de sociedades de ayuda mutua y las ideas socialistas utópicas. Durante el Bienio Progresista de 1854-1856 hubo numerosas protestas y huelgas que llevaron a la politización del movimiento obrero y su apoyo a los republicanos. Tras la decepci
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als DOC, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
100%(8)100% fanden dieses Dokument nützlich (8 Abstimmungen)
10K Ansichten14 SeitenNacimiento Del Movimiento Obrero
Hochgeladen von
humanidadesdevesaEl documento describe el nacimiento del movimiento obrero en España en el siglo XIX. Los trabajadores industriales vivían y trabajaban en condiciones extremadamente pobres y peligrosas. En la década de 1840 surgió la organización obrera a través de sociedades de ayuda mutua y las ideas socialistas utópicas. Durante el Bienio Progresista de 1854-1856 hubo numerosas protestas y huelgas que llevaron a la politización del movimiento obrero y su apoyo a los republicanos. Tras la decepci
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als DOC, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 14
NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO
Según el censo de 1860 existían en España 154.200 “jornaleros
en las fábricas”. De ellos, el 64% eran hombres y el resto mujeres y
niños, y aproximadamente 100.000 se concentraban en la industria
textil catalana. Si tenemos en cuenta que la población activa
totalizaba unos siete millones de personas, la proporción que
representaban los obreros industriales era ínfima, sólo significativa en
Barcelona, Madrid y el núcleo siderúrgico malagueño.
El proceso de concentración fabril se aceleró a partir de 1830. El
desarrollo de la industria del algodón y la primera siderurgia hicieron
afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas en paro o que
habían sido expulsados por la guerra o la expropiación de sus tierras.
El resultado fue una emigración masiva a las ciudades a partir de los
años cuarenta, que hizo crecer los barrios periféricos, en donde se
amontonaban los campesinos en paro con sus familias, a la búsqueda
de un empleo en la industria.
La situación de estos barrios era terrible: consistentes en
barracas y chabolas construidas precipitadamente, sin saneamiento
de ningún tipo, sin servicios de alumbrado ni limpieza, sin empedrar,
carentes de todo tipo de asistencia pública o privada, eran foco de
enfermedades infecciosas de todo tipo, entre las que la tuberculosis y
el cólera destacaron por sus efectos catastróficos.
Quienes podían encontrar empleo en la industria no tenían
mucha más suerte. Jornadas de 12 a 14 horas, trabajando sin
condiciones higiénicas, ni seguridad y sólo con el descanso dominical.
La vida media de los obreros catalanes era de 19 años, frente a los 40
de la clase alta barcelonesa. Trabajaban por igual hombres, mujeres y
niños de hasta 6 y 7 años de edad. Los salarios eran muy bajos y
apenas permitían una alimentación consistente en pan, Habichuelas y
patatas. A las enfermedades infecciosas había que añadir las sociales:
el alcoholismo y las enfermedades venéreas. El analfabetismo era
general: afectaba al 69% de los hombres y al 92% de las mujeres.
Cuando se producía una crisis, las ventas caían en picado y
entonces los despidos se multiplicaban. El paro llevaba
inexorablemente al hambre y a la enfermedad. A menudo la
delincuencia era la única opción, por lo que se convirtió en otro de los
males endémicos de los barrios obreros. Para la clase alta tanto daba
hablar de obreros como de “vagos y maleantes”; numerosos
testimonios de la época denuncian como un peligro social las oleadas
de inmigrantes que llegaban a las ciudades. Y, efectivamente, los
médicos y escritores que se preocuparon de estudiar y denunciar las
condiciones de vida de estos barrios coincidían en asociar el elevado
índice de delincuencia a la miseria creciente, causada por las
condiciones insalubres, los bajos salarios, el analfabetismo, el trabajo
de niños, el paro y la continua inmigración, que amenazaba con
agravar más el problema.
Desde 1832 se incorpora a las fábricas el vapor, iniciándose la
mecanización. Como las máquinas permitieron eliminar una parte de
los puestos de trabajo, se produjeron algunos movimientos de
destrucción de maquinaria (luddismo), el más conocido de los cuales
fue el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona (1835).
Curiosamente los asaltantes eran campesinos y pescadores que
buscaban trabajo en la industria, y fueron los propios trabajadores de
la fábrica quienes intentaron evitar el incendio. Pero, en general, el
luddismo apenas tuvo repercusiones en España.
En la década de los treinta y cuarenta fueron apareciendo los
primeros atisbos de organización, básicamente por dos vías: la
formación de sociedades de ayuda mutua y la difusión de las ideas de
los socialistas utópicos. En 1839 el gobierno permitió la creación de
sociedades obreras con fines benéficos o de ayuda mutua. Al amparo
de este permiso, en 1840 Juan Munts fundó la Sociedad de Protección
Mutua de Tejedores de Algodón, que dos años después tenía 50.000
afiliados. Pronto proliferaron por todo el país sociedades semejantes.
Al principio sólo pretendieron defender los salarios, sin llevar más
lejos sus peticiones. Pero en 1844 los moderados las prohibieron, y la
mayoría de ellas pasó a la clandestinidad.
En cuanto al socialismo utópico, fueron las teorías de Fourier y
de Cabet las que penetraron en España: en Cádiz, donde Joaquín
Abreu intentó montar un falansterio, que fue un fracaso, y en
Barcelona, donde Abdón Terradas y Narcís Monturiol organizaron
grupos cabetistas, que pronto se relacionaron con los republicanos.
También fueron llegando las teorías de Saint-Simon, Blanqui y
Proudhon, de la mano de escritores como Ramón de la Sagra o Pi y
Margall.
Hasta 1845, sin embargo, la mayoría de los obreros no
comprendían contra quién se enfrentaban sus intereses. Hicieron
causa común con sus patronos y se opusieron a los gobiernos
progresistas reclamándoles el mantenimiento del proteccionismo.
Atribuían erróneamente las crisis industriales y los bajos salarios a la
competencia inglesa. En aquellos años, las reivindicaciones eran muy
concretas: salariales, de seguridad en el trabajo, de horarios. Nadie
planteaba la necesidad de un sindicato o de un partido político. Fue a
raíz de los disturbios de 1848 cuando comenzaron a relacionarse las
reivindicaciones obreras con las ideas democráticas y republicanas.
Sólo unos pocos eran conscientes de la auténtica raíz de los
problemas. Fueron los líderes que en los años cuarenta se dedicaron a
publicar la primera prensa: Sixto Cámara, Fernando Garrido, Ordax
Avecilla o Francisco Pi y Margall. Fundaban un periódico, publicaban
varios números y, cuando era prohibido por el gobierno, volvían a
publicar otro de distinto nombre. Los más avanzados se apartaron del
progresismo, en el que veían la defensa de los intereses patronales y
no la de los obreros. En 1849 algunos de ellos participaron en la
fundación del partido demócrata.
Hay que esperar al Bienio progresista para que de forma
definitiva los trabajadores separen su movilización de la de los
patronos. Tras participar en la revolución apoyando a los progresistas,
el movimiento obrero cobró un gran desarrollo. Durante todo el año se
sucedieron las protestas contra la generalización de hiladoras y
tejedoras mecánicas (selfactinas), y los disturbios llevaron frecuente
choques en la calle contra las tropas. En 1885 la conflictividad creció
y la movilización obrera se extendió a toda la ciudad de Barcelona. La
respuesta gubernamental fue la represión. El dirigente obrero José
Barceló fue condenado irregularmente y ejecutado. A raíz de ello, el 1
de julio estalló una huelga general que paralizó la ciudad. Tras diez
días de lucha en las calles contra las tropas, los dirigentes obreros
llegaron a un acuerdo con el enviado de Espartero, el general Saravia,
para mantener los sueldos y los convenios colectivos hasta que las
Cortes aprobaran una nueva reglamentación laboral.
Dos líderes obreros fueron enviados a Madrid para exponer sus
quejas a los diputados. Pedían el reconocimiento del derecho de
asociación, la reducción de la jornada laboral a diez horas, el
mantenimiento de los salarios y el derecho de negociación colectiva;
también solicitaban el establecimiento de tribunales paritarios para
dirimir los conflictos. Pero el proyecto de Ley de Trabajo que
finalmente aprobaron las Cortes, era mucho más pobre y defendía en
la práctica los intereses patronales: establecía la media jornada para
los niños y un máximo de diez horas para los menores de 18 años,
limitaba las asociaciones al ámbito local y siempre que no rebasaran
los 500 miembros, legitimaba los convenios colectivos sólo en
empresas de menos de 20 trabajadores, y establecía Jurados para
arbitrar conflictos compuestos exclusivamente por patronos.
La conflictividad siguió aumentando, por tanto, en el año 1856.
En mayo se produjo una nueva oleada de protestas ante el intento
patronal de aumentar la jornada de los sábados. El clima se fue
deteriorando en todo el país hasta que el golpe de Estado de julio
desencadenó el levantamiento de barricadas y el combate en la calle
contra los golpistas. En Madrid y Barcelona fueron quienes llevaron el
peso de la lucha, que produjo cerca de 500 muertos. Con la vuelta de
Narváez fueron prohibidas de nuevo las asociaciones obreras.
El resultado del Bienio fue demostrar a los trabajadores que el
partido progresista defendía los intereses de los patronos. En
adelante el movimiento obrero se politizó abiertamente y sus
dirigentes pasaron a apoyar al partido demócrata y a los
republicanos. Estos incorporaron algunas reivindicaciones obreras a
su programa. No obstante, la acción obrera disminuyó durante los
años de la Unión Liberal, en parte, por la dura represión de Narváez y
O’Donnell, en parte, porque estos supieron desviar la atención hacia
los conflictos exteriores, y en parte por la bonanza económica de
aquellos años, que permitió cierta prosperidad en las zonas
industriales e hizo disminuir el paro.
A partir de 1863 volvieron las movilizaciones de la clase obrera,
ahora abiertamente politizadas. Sus dirigentes y los intelectuales
próximos a sus inquietudes participaron activamente en las sucesivas
conspiraciones que demócratas y republicanos intentaron organizar
contra el régimen de Isabel II. La represión gubernamental descargó
principalmente sobre ellos y sobre la prensa obrera.
En la revolución de 1868 fue decisiva la participación de los
trabajadores industriales. Será la decepción posterior a la revolución
de 1868, el olvido por parte de los demócratas de sus
reivindicaciones, lo que empuje al movimiento obrero hacia el
sindicalismo y la formación de partidos específicamente socialistas.
RESTAURACIÓN
Tras la Restauración, el movimiento obrero había pasado a la
clandestinidad. Escindido ya claramente en dos corrientes diferentes,
socialista y anarquista, esta última se reorganizó muy lentamente, de
forma que, aunque podían actuar abiertamente desde 1881, apenas
alcanzaban un nivel mínimo de organización con la Federación de
Trabajadores de la Región Española. Aunque la implantación del
anarquismo era notable en Aragón, Valencia y Andalucía, tanto en las
fábricas como entre los jornaleros, las divisiones internas, la escasa
organización y la represión policial hicieron que a finales de los años
ochenta los obreros y campesinos anarquistas se inclinaron por un
activismo predominantemente sindical y reivindicativo, mientras los
más radicales optaban por la “acción directa”, es decir, la huelga
violenta o el atentado.
De hecho, la última década del siglo y la primera del siglo XX se
caracterizaron por una oleada de atentados contra reyes, presidentes
y jefes de gobierno de toda Europa. La respuesta de las autoridades
no hizo sino alimentar una dinámica de acción-represión continua. En
1893, Martínez Campos sobrevivió a un atentado, pero la ejecución
del autor fue respondida meses después con una bomba que causó
veinte muertos y docenas de heridos en el Liceo de Barcelona. Otro
atentado sangriento, en 1896, derivó en el llamado proceso de
Montjuich, un proceso lleno de irregularidades y de falsas confesiones
obtenidas mediante tortura, que acabó con la ejecución de los
supuestos culpables. La represalia fue el asesinato de Cánovas en
1897. Alfonso XIII salió ileso en dos atentados, en 1905 y 1906, y
Canalejas moriría en 1912. Esta táctica de los más radicales sirvió
para etiquetar de violento a todo el anarquismo, convertido en el
terror de las clases medias, y contribuyó a agudizar el enfrentamiento
de clases en las regiones en que, como Cataluña o Andalucía, era más
fuerte el movimiento.
La otra gran tendencia del movimiento obrero fue la marxista,
que ya desde 1870 tenía en Madrid su principal arraigo. Después de
la represión de 1874, los socialistas madrileños se reorganizaron en
torno al núcleo de los tipógrafos, sector numeroso en Madrid, donde
se concentraba la prensa y el mundo editorial. Fueron ellos quienes ,
junto a algunos intelectuales y otros artesanos (un total de 25
personas), fundaron en mayo de 1879, en una taberna de la calle
Tetuán , el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Una comisión
encabezada por Pablo Iglesias y Jaime Vera, redactó el primer
programa, aprobado el 20 julio, y que se b asaba en tres objetivos
fundamentales:
1. La abolición de las clases y la emancipación de los
trabajadores.
2. La transformación de la propiedad privada en propiedad
social o colectiva.
3. La conquista del poder político por la clase obrera.
El programa incluía, además, una larga lista de reivindicaciones
políticas y de carácter laboral, que pretendía la mejora de las
condiciones de vida de los obreros.
A lo largo de los años ochenta el PSOE fue definiendo aún más
su programa, de clara inspiración marxista. La creación en 1881 del
Comité Central permitió completar su organización, al tiempo que
ampliaba sus bases. En 1888, cuando ya había agrupaciones
socialistas en las principales ciudades del país, se fundó en Barcelona
la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato de inspiración
socialista. Unos días después tuvo lugar, también en Barcelona, el
Primer Congreso del PSOE. Allí se constituyó ya como organización
nacional y adoptó el sistema de congresos periódicos para definir su
línea ideológica y su táctica. Pablo Iglesias era ya su líder indiscutible.
A partir de 1888 se marcará la línea divisoria clara entre el Partido,
con objetivos políticos, y el sindicato UGT, cuya función reivindicativa
e inmediata era la defensa de los trabajadores en la sociedad
capitalista.
En 1890 se celebró por primera vez el 1º de Mayo, siguiendo la
consigna de la II Internacional. Se produjeron manifestaciones
numerosas, como la de Madrid, que convocó a unas 20.000 personas.
En Bilbao se prolongó, ante los despidos de los líderes, en una huelga
general que obligó al capitán general a negociar y a asentar a los
patronos con los dirigentes obreros.
Desde aquel año el PSOE comenzó a presentar candidatos a las
elecciones, y en las municipales de 1891 por vez primera cuatro
concejales fueron elegidos en las grandes ciudades. El éxito, que
contrastaba con su escasa influencia en el campo, sirvió al partido
para catapultarse y presentarse como organización que aspiraba al
poder. La guerra de Cuba afianzó aún más su posición: los socialistas
se opusieron al servicio militar discriminatorio y denunciaron la guerra
como imperialista y antisocial. El hecho de no tener ninguna
responsabilidad en el desastre de 1898 sería decisivo para popularizar
la imagen del partido y aumentar espectacularmente su afiliación
entre 1899 y 1902.
También intentaron organizarse en ese final de siglo
movimientos obreros de inspiración católica, a partir de la encíclica
Rerum Novarum de León XIII, que tras denunciar al socialismo y hacer
una moderada crítica del sistema capitalista, animaba a encauzar a
través del Evangelio los intentos de mejorar la vida de la clase obrera.
Sin embargo, las organizaciones católicas apenas arraigaron, porque
a finales del siglo era muy difícil que obreros y jornaleros relacionaran
al cristianismo con las reformas sociales. De hecho, el principal
sindicato católico, con cierta implantación entre los agricultores de
Castilla, estaba presidido por un senador del Partido Conservador y
tenía entre sus dirigentes a varios miembros de la nobleza.
Desarrollo del movimiento obrero en el S. XX: partidos y
sindicatos
Una característica importante en la sociedad española del
primer tercio del siglo XX, es sin duda el crecimiento de las
organizaciones obreras y su capacidad de movilización. En ese
proceso tuvo un peso importante, como ya se ha comentado con
anterioridad, la guerra de Cuba y el Desastre, ya que tanto en la
campaña de prensa y en las movilizaciones contra las quintas y
contra la propia guerra, los dirigentes socialistas habían tenido un
protagonismo especial.
Desde 1902 los conflictos se recrudecieron: huelga general ese
año en Barcelona, huelga minera en Bilbao y de los campesinos
andaluces en 1903, nueva huelga en Bilbao en 1906. Mientras los
sindicatos de tendencia anarquista optaban por la huelga como forma
habitual de lucha, los dirigentes socialistas prefirieron convocarlas
como último recurso, con el objetivo de ganar la mayor cantidad
posible de ellas. Por ello se opusieron a la huelga de 1902, lo que
sirvió para reafirmar el dominio anarcosindicalista entre la clase
obrera catalana. Por el contrario, el éxito de la huelga de 1903 en
Bilbao, dirigida por la UGT, sirvió para convertir los barrios obreros
vizcaínos en feudo casi exclusivo de los socialistas. En 1905, el PSOE
consiguió un importante éxito en las elecciones municipales,
obteniendo 75 concejalías en varias ciudades, entre ellas Madrid.
En Cataluña, el PSOE y la UGT tenían escasa implantación; entre
los obreros predominaba la ideología anarquista, pero esa tendencia
estaba escasamente articulada en asociaciones o sindicatos. En 1907
se creó Solidaridad Obrera, que, aunque en principio no consiguió
reunir al conjunto de la clase obrera barcelonesa, jugo un papel
importante durante La Semana Trágica de Barcelona. Solidaridad
Obrera, convocó una huelga general en Barcelona, para el día 26 de
julio (1909) como respuesta a la actitud del gobierno (había decidido
poner en marcha el plan de movilización de reservistas en el conflicto
marroquí), y la UGT se sumó. Las noticias del desastre del Barranco
del Lobo, que causó más de 1.200 bajas, coincidieron con el inicio del
paro, que fue total en la ciudad.
Las consecuencias de La Semana Trágica fueron importantes
para el movimiento obrero. El PSOE convocó una gigantesca
manifestación de más de 100.000 personas en Madrid, en la que
participó toda la izquierda para protestar contra la represión del
gobierno Maura. En diciembre, la Conjunción republicano-socialista
obtuvo 25 concejales en la capital, tantos como los partidos del turno,
y en la primavera siguiente consiguió colocar en las Cortes al primer
diputado socialista, Pablo Iglesias. En 1911 otra huelga general
sacudió el norte de España, y en 1912 fueron los ferroviarios los que
forzaron al Gobierno a militarizar el servicio, sin que ello sirviera para
desactivar el conflicto. En enero de 1913, la UGT rondaba los 150.000
afiliados, mientras que el PSOE contaba con unos 14.000 militantes.
La implantación del socialismo era mayor en Asturias, País Vasco,
Madrid y amplias zonas del campo andaluz.
Los sindicatos anarquistas habían sido duramente perseguidos
por los sucesivos gobiernos, bajo el pretexto de los numerosos
atentados que jalonaron la década de 1890. A pesar de ello, contaban
con unos 50.000 trabajadores hacia 1900. En 1910 se convocó un
congreso en Barcelona, y de él salió la decisión de crear la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada formalmente en
septiembre de 1911. Para entonces, UGT había abandonado ya
Solidaridad Obrera. El nuevo sindicato anarquista agrupaba a unos
26.000 afiliados de los que casi 12.000 eran catalanes; declaraba la
huelga general revolucionaria como instrumento básico de lucha y
rechazaba la participación en la vida política. Su papel estelar en la
huelga general de 1911 serviría al gobierno de Canalejas para
declararla fuera de la ley, circunstancia que perduró hasta 1914.
La otra vía de asociación obrera eran los sindicatos católicos. Su
germen estuvo en los Círculos Católicos creados en los años noventa,
en torno a líderes de la oligarquía, como el marqués de Comillas, que
buscaban organizar las reivindicaciones obreras al margen del
marxismo y del anarquismo. En realidad, los sindicatos católicos
funcionaron más como cooperativas que como asociaciones
reivindicativas, y arraigaron sobre todo en las regiones del Norte, del
minifundio y de la pequeña propiedad campesina: Galicia, Castilla,
Rioja y Navarra. Desde 1906, la Ley de Sindicatos Agrícolas les dio un
marco legal. En 1917, se agruparon en la Confederación Nacional
Católico-Agraria, que agrupaba 1.500 sociedades y unos 20.000
afiliados. Los intentos de organizar sindicatos católicos libres, ajenos
al control de la Iglesia, fracasaron.
La I Guerra Mundial actuó como catalizador de las luchas
sociales. El resultado fue un aumento constante del número de
huelgas, que creció desde 169 en 1915 hasta 306 en 1917. A ello hay
que añadir la radicalización en las reivindicaciones y la toma de
postura política en el caso de los socialistas, que condujo a la
organización de la huelga general de 1917, como momento
culminante del proceso.
Entre 1918 y 1921, y en menor medida hasta 1923, asistimos a
los años más virulentos de la lucha de clases de aquella etapa. La
recesión inmediata a la terminación de la guerra europea provocó un
enfrentamiento radical entre las asociaciones patronales, endurecidas
por la caída de los negocios, y unos sindicatos que habían salido
reforzados de la huelga de agosto de 1917. En 1919 se declararon,
según cifras del Instituto de Reformas Sociales, 895 huelgas, y en
1920, 1.060, que totalizaron nada menos que 8.887 y 18.154
jornadas perdidas respectivamente. Y un dato más significativo aún:
en más del 80% de ellas, los sindicatos obtuvieron éxito en sus
reivindicaciones. A la masiva afiliación (715.000 afiliados a la CNT en
diciembre de 1919, y 211.000 a la UGT en 1920) se unió la
radicalización de los programas reivindicativos y, sobre todo, la
maduración en las formas de organización y en la capacidad de
negociación de los líderes obreros.
Otro hecho significativo fue, además, el espectacular
crecimiento de la lucha de los jornaleros, que en 1918 llegaron a
paralizar el trabajo en el campo andaluz y extremeño.
Ante la inoperancia gubernamental, primero las autoridades
militares, y luego la propia burguesía catalana iniciaron la dinámica
de represión y de radicalización violenta. Los tres años siguientes
están marcados en Barcelona y en otras ciudades del país por los
enfrentamientos callejeros entre los pistoleros de la patronal y los
sectores más radicales del anarquismo. Los numerosos asesinatos y la
aplicación de la llamada ley de fugas por las fuerzas del orden
acabaron por debilitar a los sectores sindicales, especialmente de la
CNT.
Mientras esto sucedía en el ámbito sindical, el PSOE, que en
1918 conseguía colocar 6 diputados en las Cortes, experimentaba sin
embargo una fuerte crisis interna y una división entre sus dirigentes
en torno a la posibilidad de sumarse o no al movimiento comunista.
En 1917 la revolución había triunfado en Rusia, y en marzo de 1919 el
gobierno comunista decidió organizar la III Internacional, la llamada
KOMINTERN, a la que invitó a sumarse a los partidos socialistas de
todo el mundo. En el PSOE se acogió con entusiasmo el triunfo de la
revolución rusa, pero pronto las bases se dividieron entre los
partidarios de continuar adscritos a la Internacional Socialista, y los
llamados terceristas. En diciembre de 1919, en un Congreso
extraordinario, 14.000 votos inclinaron la balanza hacia los primeros,
pero enfrente quedaron 12.500 favorables al ingreso en la
KOMINTERN.
A partir de este momento, se producirá la escisión en el seno
del socialismo. En abril de 1920 las Juventudes Socialistas decidieron
pedir su ingreso en la III Internacional, y meses después, tras un
nuevo Congreso fallido, el PSOE decidió enviar una comisión a Rusia.
El informe de Fernando de los Ríos, que denunciaba la falta de
libertades del sistema bolchevique, inclinó definitivamente la opinión
del Partido contra el régimen comunista. Los terceristas abandonaron
el PSOE, y en noviembre de 1921 fundaron el Partido Comunista de
España (PCE), Sección española de la Internacional Comunista.
Curiosamente, el PSOE, que perdió muchos militantes en la escisión,
consiguió un enorme éxito electoral en 1923, alcanzando 7 diputados,
y la victoria en Madrid.
Durante la Dictadura, el movimiento obrero quedó adormecido.
El cansancio de años de huelgas, la relativa mejora de las
condiciones de vida a partir de 1921, y la lucha violenta entre
anarcosindicalistas y pistoleros, habían desarmado a los sindicatos,
que nada hicieron por oponerse al golpe. El PSOE y la UGT fueron
tolerados por el Dictador, pero su actuación fue tibia, prefiriendo
permanecer a la expectativa. De hecho, las organizaciones socialistas
se dividieron entre quienes eran partidarios de colaborar con el
régimen y quienes, como Fernández de los Ríos o Indalecio Prieto, se
negaban a ello. Al principio se impusieron los primeros, y el
sindicalista Largo Caballero entró en el Consejo Nacional del Trabajo;
pero tras la muerte de Pablo Iglesias en 1925, Julián Besteiro pasó a
dirigir el partido, y poco a poco los partidarios de oponerse al régimen
acabaron imponiendo sus tesis: en 1929 el PSOE era firme partidario
de la República. La colaboración, en todo caso, no había perjudicado a
la UGT, que a comienzos de 1930 contaba con 277.000 afiliados.
El anarquismo permaneció debilitado por el enfrentamiento
entre quienes proponían la lucha pacífica, con Ángel Pestaña a la
cabeza, y quienes defendían la insurrección armada, una vez que el
terrorismo había demostrado su inutilidad. Estos últimos fundaron
clandestinamente en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que
tan gran influencia tendría bajo la República. El PCE, pese a aumentar
continuadamente su afiliación en aquellos años, aún no tenía fuerza
suficiente, en 1930, como para inquietar a las clases dirigentes.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Revolución y contrarrevolución: La II República y la Guerra Civil española (1931-39)Von EverandRevolución y contrarrevolución: La II República y la Guerra Civil española (1931-39)Noch keine Bewertungen
- El Movimiento ObreroDokument5 SeitenEl Movimiento Obrerocarlosripollescumba2006Noch keine Bewertungen
- Laboral WorkDokument7 SeitenLaboral WorkPunkrocker TothebonesNoch keine Bewertungen
- 8Dokument4 Seiten8Ines Gonzalez JimenezNoch keine Bewertungen
- II República y Guerra CivilDokument50 SeitenII República y Guerra CivilMiguel RomeroNoch keine Bewertungen
- MO Historia de Un PaisDokument25 SeitenMO Historia de Un PaisDesiree DitterNoch keine Bewertungen
- Primeros Movimientos Sociales S XixDokument11 SeitenPrimeros Movimientos Sociales S Xixjose manuel espejo morillasNoch keine Bewertungen
- Movimiento Anarquista PeruDokument17 SeitenMovimiento Anarquista PeruJoel Delhom100% (2)
- 9 1 AlfonsoxiiiDokument4 Seiten9 1 AlfonsoxiiiMaryNoch keine Bewertungen
- Bianchi - Resumen Cap 3 y Cap 4Dokument7 SeitenBianchi - Resumen Cap 3 y Cap 4Zoe AntonettiNoch keine Bewertungen
- La Época de La IndustrializaciónDokument4 SeitenLa Época de La IndustrializaciónTomNoch keine Bewertungen
- Movimiento Obrero 202021Dokument5 SeitenMovimiento Obrero 202021Laura TrabubuNoch keine Bewertungen
- Movimientos ObrerosDokument18 SeitenMovimientos ObrerosIanireNoch keine Bewertungen
- Campesinado y Proletariado en El Siglo XIXDokument13 SeitenCampesinado y Proletariado en El Siglo XIXjgargar39Noch keine Bewertungen
- Comentario de TextoDokument4 SeitenComentario de Textoimi100% (2)
- Movimientos ObrerosDokument19 SeitenMovimientos ObrerosGuadalupe Sierra PadillaNoch keine Bewertungen
- Inmigración y Movimiento ObreroDokument3 SeitenInmigración y Movimiento ObreroCarolina CollazoNoch keine Bewertungen
- Bloque 8 HISTORIA 2023-2024Dokument3 SeitenBloque 8 HISTORIA 2023-2024antonioparejo8Noch keine Bewertungen
- Derecho Del TrabajoDokument12 SeitenDerecho Del TrabajoEzequielNoch keine Bewertungen
- Explotación Laboral y Condiciones Laborales de La Clase Obrera A Finales Del Siglo XIXDokument5 SeitenExplotación Laboral y Condiciones Laborales de La Clase Obrera A Finales Del Siglo XIXAndrea Martínez PecinaNoch keine Bewertungen
- Huelgas Sindicatos y Luchas Sociales Historia MexicoDokument24 SeitenHuelgas Sindicatos y Luchas Sociales Historia MexicozeprobNoch keine Bewertungen
- 19 La Forestal - Modelo AgroexportadorDokument4 Seiten19 La Forestal - Modelo AgroexportadorNuri LópezNoch keine Bewertungen
- Actividades Bloque 9 y 10Dokument9 SeitenActividades Bloque 9 y 10Natalia LozNoch keine Bewertungen
- La Crisis Del Moderantismo y El Sexenio DemocraticoDokument4 SeitenLa Crisis Del Moderantismo y El Sexenio Democraticojoan casanova palonésNoch keine Bewertungen
- Movimiento Obrero (Esquema)Dokument3 SeitenMovimiento Obrero (Esquema)Coro IñargaNoch keine Bewertungen
- Obreros e ImperiosDokument10 SeitenObreros e Imperiosceliarhmx15Noch keine Bewertungen
- Movimiento ObreroDokument12 SeitenMovimiento ObreroJosbelis Garcia AstidiasNoch keine Bewertungen
- El Reinado de Alfonso XiiiDokument15 SeitenEl Reinado de Alfonso XiiiNyriaaaaNoch keine Bewertungen
- Diapositivas Laboral ColectivoDokument30 SeitenDiapositivas Laboral ColectivoEstefaniaAlvarezNoch keine Bewertungen
- Ensayo Historia Del Laboral ColombianaDokument6 SeitenEnsayo Historia Del Laboral Colombianaluis escalanteNoch keine Bewertungen
- Historia Sexenio RevolucionarioDokument20 SeitenHistoria Sexenio Revolucionarioivanper1112Noch keine Bewertungen
- UnificadoDokument235 SeitenUnificadoyanethportillo21Noch keine Bewertungen
- Movimiento Obrero en ArgentinaDokument19 SeitenMovimiento Obrero en ArgentinarodolfoNoch keine Bewertungen
- Tema 9Dokument2 SeitenTema 9ClaraNoch keine Bewertungen
- El Movimiento Obrero Anarquista en El PerúDokument15 SeitenEl Movimiento Obrero Anarquista en El PerúLuis DiazNoch keine Bewertungen
- Movimiento ObreroDokument3 SeitenMovimiento ObrerotukiNoch keine Bewertungen
- El Movimiento Obrero Anarquista en El PerúDokument20 SeitenEl Movimiento Obrero Anarquista en El PerúJohan MarceloNoch keine Bewertungen
- Comentario EVAU 7Dokument3 SeitenComentario EVAU 7Raquel GuzmánNoch keine Bewertungen
- Ampliación Tema 5Dokument4 SeitenAmpliación Tema 5Javi Ballesta AntequeraNoch keine Bewertungen
- HistoriaDokument9 SeitenHistoriam2yrcr8tpwNoch keine Bewertungen
- Tema 5 Los Cambios en La Sociedad Europea Del Siglo XixDokument14 SeitenTema 5 Los Cambios en La Sociedad Europea Del Siglo XixdemeterxxNoch keine Bewertungen
- Resumen de "Los Trabajadores en La Era Del Progreso". M.LobatoDokument4 SeitenResumen de "Los Trabajadores en La Era Del Progreso". M.LobatoCamila Magali EchetoNoch keine Bewertungen
- El Ascenso Social de Los Sectores MediosDokument41 SeitenEl Ascenso Social de Los Sectores MediosJuan Jose FernandezNoch keine Bewertungen
- Venezuela: Desafíos y Propuestas de La CTV: César OlarteDokument15 SeitenVenezuela: Desafíos y Propuestas de La CTV: César OlarteCamacho Paz MoreiraNoch keine Bewertungen
- Materia: Economía y Seguridad Alumna: Ramona Haydee Paez 2do Año - Tecnicatura en Higiene y SeguridadDokument3 SeitenMateria: Economía y Seguridad Alumna: Ramona Haydee Paez 2do Año - Tecnicatura en Higiene y SeguridadLucas EspadaNoch keine Bewertungen
- Resumen Sociales (1880-1916)Dokument17 SeitenResumen Sociales (1880-1916)Matías FassiniNoch keine Bewertungen
- R Falcon Origenes Del Mov ObreroDokument3 SeitenR Falcon Origenes Del Mov ObreroStella Maris PittuelliNoch keine Bewertungen
- JHJKHJKHDokument113 SeitenJHJKHJKHAnonymous 7EGxKwx81Noch keine Bewertungen
- Tema 14Dokument12 SeitenTema 14Bárbara Toribio ToledoNoch keine Bewertungen
- Biografia Federico García LorcaDokument16 SeitenBiografia Federico García LorcaEliane MarinNoch keine Bewertungen
- Cuadernillo de Historia 4° HumanidadesDokument34 SeitenCuadernillo de Historia 4° HumanidadesJose MarsilliNoch keine Bewertungen
- HISTORIADokument6 SeitenHISTORIAPaula Vallejo RodríguezNoch keine Bewertungen
- El Movimiento Obrero Anarquista en El PerúDokument16 SeitenEl Movimiento Obrero Anarquista en El Perúfelipe martinNoch keine Bewertungen
- Gobiernos Radicales 1916 1930Dokument7 SeitenGobiernos Radicales 1916 1930evelin amherdtNoch keine Bewertungen
- Los Movimientos Obreros 2Dokument2 SeitenLos Movimientos Obreros 2Annamaria SantilloNoch keine Bewertungen
- Historia Del Derecho Laboral ColectivoDokument5 SeitenHistoria Del Derecho Laboral ColectivoLeonardo Villamizar Bautista67% (3)
- Revolución Industrial y Movimiento ObreroDokument11 SeitenRevolución Industrial y Movimiento ObreroLukasSouza100% (1)
- 4° Trabajo Historia 4to AñoDokument4 Seiten4° Trabajo Historia 4to AñoMartina BenitezNoch keine Bewertungen
- 8.2 La Intervención en Marruecos. Repercusión de La Primera Guerra Mundial. Crisis de 1917Dokument4 Seiten8.2 La Intervención en Marruecos. Repercusión de La Primera Guerra Mundial. Crisis de 1917JudithNoch keine Bewertungen
- La I InternacionalDokument29 SeitenLa I Internacionalcocibolca61Noch keine Bewertungen
- Descripción de ValenciaDokument14 SeitenDescripción de ValenciahumanidadesdevesaNoch keine Bewertungen
- Semana TrágicaDokument5 SeitenSemana Trágicahumanidadesdevesa100% (2)
- Pautas para Comentario de Mapas de TiempoDokument3 SeitenPautas para Comentario de Mapas de TiempohumanidadesdevesaNoch keine Bewertungen
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDokument15 Seiten6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Características Generales Del Reinado de Isabel IIDokument3 SeitenCaracterísticas Generales Del Reinado de Isabel IIhumanidadesdevesa80% (10)
- Década OminosaDokument4 SeitenDécada Ominosahumanidadesdevesa100% (1)
- El Carlismo y La Guerra CivilDokument1 SeiteEl Carlismo y La Guerra Civilhumanidadesdevesa100% (1)
- La DesamortizaciónDokument6 SeitenLa Desamortizaciónhumanidadesdevesa100% (3)
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDokument15 Seiten6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- La Constitución de 1812Dokument3 SeitenLa Constitución de 1812humanidadesdevesa100% (6)
- La Revolución de Los TransportesDokument2 SeitenLa Revolución de Los Transporteshumanidadesdevesa91% (11)
- La Constitución de 1812Dokument3 SeitenLa Constitución de 1812humanidadesdevesa100% (6)
- Crónica Sobre La Revuelta en La Cárcel de Santa Ana (Módena)Dokument174 SeitenCrónica Sobre La Revuelta en La Cárcel de Santa Ana (Módena)Noai FuturoNoch keine Bewertungen
- La Dimensión Democrática Del Anarquismo - MURRAY BOOKCHINDokument34 SeitenLa Dimensión Democrática Del Anarquismo - MURRAY BOOKCHINCristianOmarHernandezGomezNoch keine Bewertungen
- Alberto Pepe Robles Historia Del Movimiento Obrero Argentino 1810 2015Dokument95 SeitenAlberto Pepe Robles Historia Del Movimiento Obrero Argentino 1810 2015Manuel Choque CorbachoNoch keine Bewertungen
- El Blog de Daniel M - RESUMEN "EL SENTIDO DEL DERECHO" Manuel AtienzaDokument3 SeitenEl Blog de Daniel M - RESUMEN "EL SENTIDO DEL DERECHO" Manuel AtienzaLeandroGomez100% (1)
- Florencio Sánchez - Canillita (Un Análisis Literario)Dokument8 SeitenFlorencio Sánchez - Canillita (Un Análisis Literario)sebastian100% (4)
- De La Ciudad A Las RedesDokument351 SeitenDe La Ciudad A Las RedeswilferNoch keine Bewertungen
- Resúmenes Libros Editorial ZyxDokument97 SeitenResúmenes Libros Editorial ZyxJoaquinQGNoch keine Bewertungen
- 1912 - 2012 El Siglo de Los Comunistas ChilenosDokument563 Seiten1912 - 2012 El Siglo de Los Comunistas ChilenosbernaldedosnegrosNoch keine Bewertungen
- Los Artesanos Libertarios y La Etica Del Trabajo Lehm Zulema y Silvia Rivera CusicanquiDokument324 SeitenLos Artesanos Libertarios y La Etica Del Trabajo Lehm Zulema y Silvia Rivera CusicanquiClaudia ArteagaNoch keine Bewertungen
- Reseña La Balada Del Norte Tomo 1Dokument6 SeitenReseña La Balada Del Norte Tomo 1Maria Fernanda Bravo ArdilaNoch keine Bewertungen
- Movimientos Sociales Latinoamerica Balance HistoricoDokument4 SeitenMovimientos Sociales Latinoamerica Balance Historicomago-merlínNoch keine Bewertungen
- Carlos Diaz y Felix Garcia Dieciseis Tesis Sobre AnarquismoDokument54 SeitenCarlos Diaz y Felix Garcia Dieciseis Tesis Sobre AnarquismomanuelfdzgNoch keine Bewertungen
- Muñoz, Víctor - El Anarquismo y Los Orígenes Del Movimiento Sindical Campesino en Osorno (1930-1940)Dokument33 SeitenMuñoz, Víctor - El Anarquismo y Los Orígenes Del Movimiento Sindical Campesino en Osorno (1930-1940)[Anarquismo en PDF]Noch keine Bewertungen
- El Problema de La Vivienda (F Engels)Dokument108 SeitenEl Problema de La Vivienda (F Engels)KPNoch keine Bewertungen
- Suriano Obrero FichaDokument12 SeitenSuriano Obrero FichaYanina Martinez QuintanaNoch keine Bewertungen
- Destruyendo Al Anarcocapitalismo Entrevista A Nicolás Morás PDFDokument9 SeitenDestruyendo Al Anarcocapitalismo Entrevista A Nicolás Morás PDFAnonymous n3lrZ0gtLNoch keine Bewertungen
- Revolución IndustrialDokument3 SeitenRevolución IndustrialCyber Fher LinoNoch keine Bewertungen
- Anarquismo y Patria-1Dokument3 SeitenAnarquismo y Patria-1ariadna molloNoch keine Bewertungen
- La Ilusion Occidental de La Naturaleza HumanaDokument87 SeitenLa Ilusion Occidental de La Naturaleza Humanaweaponx_xxxNoch keine Bewertungen
- Anarquismo Epistemologico (Resumen Tratado Contra El Método - P. Feyerabend)Dokument3 SeitenAnarquismo Epistemologico (Resumen Tratado Contra El Método - P. Feyerabend)Catalina Valenzuela SobarzoNoch keine Bewertungen
- Vida Accidental Deun AnarquistaDokument356 SeitenVida Accidental Deun AnarquistaSolidaridad AlbaNoch keine Bewertungen
- Apuntes Sobre CatalanofascismoDokument57 SeitenApuntes Sobre CatalanofascismoCarles Gomez PabloNoch keine Bewertungen
- Los Anarquistas de Joll JamesDokument216 SeitenLos Anarquistas de Joll JamesPepe BaenaNoch keine Bewertungen
- Batlle y Las Reformas CulturalesDokument5 SeitenBatlle y Las Reformas CulturalesAgusHonorioNoch keine Bewertungen
- Lenin Sepulturero de La RevolucionDokument24 SeitenLenin Sepulturero de La RevolucionGonzalo Carrillo UretaNoch keine Bewertungen
- Hobsbawm Eric - Memoria de La Guerra Civil EspañolaDokument7 SeitenHobsbawm Eric - Memoria de La Guerra Civil EspañolaMarciel D'Seixs100% (2)
- Sandra Paisig CerdanDokument3 SeitenSandra Paisig CerdanRossi Paisig CerdanNoch keine Bewertungen
- Borges y La Politica, Diego TatianDokument21 SeitenBorges y La Politica, Diego TatianDamian MancinelliNoch keine Bewertungen
- Omelas - UrsulaDokument28 SeitenOmelas - UrsulaLuisina Cimarelli100% (2)
- Uba Ffyl T 2013 Se Leyes PDFDokument395 SeitenUba Ffyl T 2013 Se Leyes PDFCarlos100% (1)