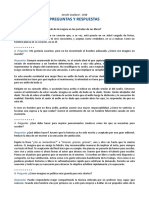Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
El Secreto Del INMORTAL
Hochgeladen von
Fernando Gabriel Santin0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
6 Ansichten3 SeitenUn Cuento Templario
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
ODT, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenUn Cuento Templario
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als ODT, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
6 Ansichten3 SeitenEl Secreto Del INMORTAL
Hochgeladen von
Fernando Gabriel SantinUn Cuento Templario
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als ODT, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 3
EL SECRETO DEL INMORTAL
Parte 2 "El Ojo de la Luna"
El padre Taos se sentíía al borde de las laí grimas. Habíía vivido muchos momentos tristes, díías tristes,
incluso semanas tristes, y tal vez un mes triste en alguna etapa del camino. Pero aqueí l era el peor. Era
lo maí s triste que jamaí s habíía visto.
En ese instante, se hallaba en el altar del templo de Herere, mirando hacia las filas de bancos de la
iglesia. Hoy todo era distinto... Los bancos no estaban como siempre. Deberíían ocuparlos los rostros
melancoí licos de los hermanos de Hubal... En la rara ocasioí n en que estaban vacííos, le gustaba observar
su pulcritud, o el relajante color lila de los asientos. Hoy los bancos no estaban ordenados, ni siquiera
eran ya de color lila. Y lo maí s importante: los hermanos de Hubal no parecíían melancoí licos.
Aquel hedor no era del todo desconocido. El padre Taos lo habíía olido cinco anñ os antes. Le devolvioí
recuerdos nauseabundos; era el olor de la muerte y la traicioí n, envuelto en una neblina de poí lvora. Los
bancos ya no estaban cubiertos de cojines lila, estaban cubiertos de sangre. El conjunto era caoí tico. Y lo
peor de todo: los hermanos de Hubal que solíían ocuparlos no parecíían melancoí licos. Estaban todos
muertos.
Mirando hacia arriba, quince metros sobre su cabeza, Taos vio sangre goteando del techo. La boí veda de
maí rmol con arco perfecto habíía sido pintada siglos antes con las hermosas escenas de los aí ngeles
danzando con ninñ os felices y sonrientes. Ahora, los aí ngeles y los ninñ os estaban manchados con la
sangre de los monjes. Hasta sus expresiones habíían cambiado. Ya no parecíían felices. Sus caras
manchadas de sangre expresaban preocupacioí n y tristeza, al igual que el padre Taos.
Habíía unos treinta cuerpos tirados sobre los bancos. Tal vez otros treinta se escondíían entre las filas de
asientos, o debajo. Soí lo un monje habíía sobrevivido, y eí se era Taos. Un hombre armado con una
escopeta de dos canñ ones le habíía disparado en el estoí mago. La herida todavíía sangraba, pero se
curaríía. Sus heridas siempre se curaban, aunque las escopetas suelen dejar marca. En su vida habíía
recibido otros dos balazos, ambos cinco anñ os antes, la misma semana, con unos díías de diferencia.
En la isla de Hubal, habíían sobrevivido suficientes monjes para ayudarlo a limpiar el desorden. Seríía
difíícil para ellos, eso lo sabíía, sobre todo para quienes habíían presenciado, cinco anñ os antes, la uí ltima
vez que la poí lvora llenoí el templo con su hedor nauseabundo e impíío. Asíí que Taos dio gracias a Dios
cuando dos de sus monjes favoritos, los joí venes Kyle y Peto, entraron en el templo por el enorme
agujero en que se habíían convertido las puertas de roble que formaban la entrada.
Kyle teníía unos treinta anñ os; Peto no pasaba de la veintena. A primera vista, parecíían gemelos, no soí lo
por su rostro, sino tambieí n por sus gestos. Eso se debíía en parte a que ambos iban vestidos del mismo
modo, y en parte porque Kyle habíía sido el mentor de Peto durante casi diez anñ os. Asíí que el monje
maí s joven inconscientemente imitaba la naturaleza tensa y demasiado cauta de su amigo. Ambos
teníían la piel tersa y aceitunada, y llevaban la cabeza rapada. Usaban mantos naranjas ideí nticos, como
todos los monjes muertos en el templo.
En su camino hacia el altar, tuvieron que pisar los cadaí veres de varios hermanos. A pesar de que a Taos
le doliera verlos en esa situacioí n, le consoloí el simple hecho de que estuvieran allíí. Su ritmo cardííaco se
aceleroí ... Por fin volvíía a latir a un ritmo constante.
Peto habíía sido lo bastante considerado para llevarle una pequenñ a taza con agua. Tuvo cuidado en no
derramar nada de camino al altar, pero sus manos temblaban visiblemente mientras contemplaba el
caos del templo. Casi se sintioí tan aliviado de entregar la taza, como Taos de recibirla. El viejo monje la
tomoí en ambas manos y empleoí toda la fuerza que le quedaba para levantarla hacia sus labios. La
frescura del agua en su garganta parecioí devolverle la vida.
—Gracias, Peto. Y no te preocupes: antes de que termine el díía, volvereí a ser el mismo de siempre —
dijo, inclinaí ndose para dejar la taza vacíía en el suelo de piedra.
—Por supuesto, padre. —La voz treí mula no parecíía convencida, pero al menos albergaba cierta
esperanza.
Taos sonrioí por primera vez ese díía. Peto era tan inocente y se preocupaba tanto por los demaí s, que
era difíícil no sentirse reconfortado en su presencia, en medio del caos sangriento del templo. Lo habíían
llevado a la isla a los diez anñ os, despueí s de que una banda de narcotraficantes asesinara a sus padres.
Vivir con los monjes le habíía dado paz interior y lo habíía ayudado a reconciliarse consigo mismo. A
Taos le enorgullecíía haber convertido a Peto, junto a los demaí s hermanos, en el ser humano
maravilloso, atento y desinteresado que ahora teníía delante. Pero iba a mandarlo al mundo que le
habíía robado su familia.
—Kyle, Peto... Sabeí is por queí estaí is aquíí, ¿verdad? —preguntoí el monje.
—Síí, padre —dijo Kyle, contestando por los dos.
—¿Estaí is a la altura de la misioí n?
—Por supuesto, padre. Si no lo estuvieí ramos, no nos hubiera llamado.
—Eso es cierto, Kyle. A veces olvido lo sabio que eres. Recueí rdalo, Peto. Aprenderaí s mucho de Kyle.
—Síí, padre —respondioí Peto, con humildad.
—Ahora escuchad con atencioí n. Tenemos poco tiempo. Desde ahora, cada segundo cuenta. La
existencia del mundo libre recae en vuestros hombros.
—No le fallaremos, padre —insistioí Kyle.
—Seí que no me fallareí is a míí, Kyle, pero si fracasaí is seraí la humanidad la que saldraí perdiendo. —Hizo
una pausa antes de continuar —: Encontrad la piedra y devolvedla al templo. No dejeí is que esteí en
manos del mal cuando llegue la oscuridad.
—¿Por queí ? —preguntoí Peto—. ¿Queí podríía suceder, padre?
Taos puso una mano en el hombro de Peto, sujetaí ndolo con sorprendente firmeza para un hombre en
su condicioí n. Estaba horrorizado por la masacre, por la amenaza que suponíía y, sobre todo, porque no
teníía otra opcioí n que enviar a esos dos monjes al peligro.
—Escuchad, hijos mííos... Si esa piedra estaí en las manos equivocadas en el momento equivocado, todos
lo sabremos. Los oceí anos se elevaraí n y la humanidad seraí eliminada como laí grimas en la lluvia.
—¿«Laí grimas en la lluvia»? —repitioí Peto.
—Síí, Peto —contestoí con suavidad Taos —, justo como «laí grimas en la lluvia». Ahora apresuraos. No
hay tiempo para que os lo cuente todo. La buí squeda debe empezar de inmediato. Cada segundo que
pasa, cada minuto que transcurre, nos acerca al final del mundo que hemos conocido y amado.
Kyle limpioí una mancha de sangre de la mejilla de su superior.
—No se preocupe, padre, no perderemos el tiempo. —A pesar de todo, dudoí un momento y luego
preguntoí —: ¿Doí nde debemos empezar nuestra buí squeda?
—En el mismo lugar de siempre, hijo míío. En Santa Mondega. Ahíí es donde ellos maí s codician el Ojo de
la Luna.
—Pero ¿quieí nes son «ellos»? ¿Quieí n lo tiene? ¿Quieí n ha hecho todo esto? ¿A quieí n, o queí , estamos
buscando?
Taos hizo una pausa antes de responder. De nuevo examinoí la matanza a su alrededor y recordoí el
momento en que habíía mirado a su atacante a los ojos, justo antes de que le disparara.
—Un hombre, Kyle. Buí scalo. No seí su nombre, pero cuando llegueí is a Santa Mondega, preguntad por el
hombre al que no se puede matar. Averiguad quieí n es capaz de asesinar a treinta o cuarenta personas
sin siquiera despeinarse.
—Pero, padre, si existe un hombre asíí, ¿la gente no temeraí decirnos quieí n es?
A Taos le irritaron las preguntas de Kyle, pero el monje estaba en lo cierto. Pensoí en ello durante un
instante. Uno de los puntos fuertes de Kyle era que, si preguntaba, al menos lo hacíía con inteligencia.
En esa ocasioí n, Taos teníía una respuesta.
—Síí, tendraí n miedo, pero en Santa Mondega un hombre venderaí su alma al lado oscuro por un punñ ado
de billetes.
—No comprendo, padre.
—Por dinero, Kyle, por dinero. La basura y la escoria de la Tierra haraí n lo que sea por eí l.
—Pero nosotros no tenemos dinero, ¿verdad? Usarlo va contra las leyes sagradas de Hubal...
—Teí cnicamente, síí —comentoí Taos—, pero aquíí tenemos dinero. Soí lo que no lo gastamos. El hermano
Samuel se reuniraí con vosotros en el puerto. Os entregaraí una maleta con maí s dinero del que necesita
cualquier hombre. Empleadlo con moderacioí n para conseguir la informacioí n necesaria. —Una ola de
cansancio se apoderoí de eí l. Taos se palpoí el rostro antes de continuar—: Sin dinero no durarííais un díía
en Santa Mondega. Asíí que no lo perdaí is bajo ninguí n concepto. Y estad atentos. Si se corre la voz de
que teneí is dinero, ciertas personas vendraí n a buscaros. Os aseguro que son peligrosas.
—Síí, padre...
Kyle se emocionoí . Aqueí l seríía su primer viaje desde que estaba en la isla. Todos los monjes de Hubal
llegaban allíí de ninñ os, y las oportunidades de dejar la isla se presentaban una vez en la vida, o ni
siquiera eso. Kyle se sintioí culpable al instante. En el templo no cabíían los sentimientos.
—¿Hay algo maí s? —preguntoí .
Taos sacudioí la cabeza.
—No, hijo míío. Ahora marchaos. Teneí is tres díías para recuperar el Ojo de la Luna y salvar al mundo. Y
el tiempo ya estaí corriendo en el reloj de arena.
Kyle y Peto hicieron una reverencia ante el padre Taos y luego se encaminaron hacia la salida del
templo. Necesitaban respirar aire puro. El hedor de la muerte les daba naí useas.
Lo que no se imaginaban era que volveríían a olerlo. El padre Taos se lo temíía. Y mientras los veíía
marcharse, deseaba haber tenido el valor de contarles queí les esperaba en el mundo exterior. Cinco
anñ os antes, habíía mandado a otros dos joí venes monjes a Santa Mondega. Jamaí s habíían vuelto, y soí lo eí l
sabíía por queí .
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Libera A Barrabás, Crucifica A JesúsDokument4 SeitenLibera A Barrabás, Crucifica A JesúsFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Las Tijeras de Podar de La Revisión.Dokument6 SeitenLas Tijeras de Podar de La Revisión.Fernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- El Arte de MorirDokument4 SeitenEl Arte de MorirFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1946 - La BúsquedaDokument4 Seiten1946 - La BúsquedaFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Mediante Sangre y AguaDokument6 SeitenMediante Sangre y AguaFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1942 - Libertad para TodosDokument19 Seiten1942 - Libertad para TodosFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1945 - La Oración - El Arte de CreerDokument12 Seiten1945 - La Oración - El Arte de CreerFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1939 - A Tu ComandoDokument14 Seiten1939 - A Tu ComandoFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1941 - Tu Fe Es Tu FortunaDokument48 Seiten1941 - Tu Fe Es Tu FortunaFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Una Flama Azul en La FrenteDokument5 SeitenUna Flama Azul en La FrenteFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1944 - La Sensación Es El SecretoDokument10 Seiten1944 - La Sensación Es El SecretoFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Lección 4 - NADIE A QUIEN CAMBIAR EXCEPTO A UNO MISMODokument13 SeitenLección 4 - NADIE A QUIEN CAMBIAR EXCEPTO A UNO MISMOFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- La Ley de Asunción - Emisión RadialDokument3 SeitenLa Ley de Asunción - Emisión RadialFernando Gabriel Santin100% (1)
- Lección 1 - LA CONCIENCIA ES LA ÚNICA REALIDADDokument12 SeitenLección 1 - LA CONCIENCIA ES LA ÚNICA REALIDADFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1948 - PREGUNTAS y RESPUESTAS - SE - T FGSDokument10 Seiten1948 - PREGUNTAS y RESPUESTAS - SE - T FGSFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Imaginación DespiertaDokument28 SeitenImaginación DespiertaFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Lección 3 - PENSANDO CUATRIDIMENDIONALMENTEDokument13 SeitenLección 3 - PENSANDO CUATRIDIMENDIONALMENTEFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Lección 5 - PERMANECE FIEL A TU IDEADokument11 SeitenLección 5 - PERMANECE FIEL A TU IDEAFernando Gabriel Santin100% (1)
- Lección 2 - LAS ASUNCIONES SE CONVIERTEN EN HECHOSDokument11 SeitenLección 2 - LAS ASUNCIONES SE CONVIERTEN EN HECHOSFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- 1945 - La Oración - El Arte de Creer - SE - T FGSDokument11 Seiten1945 - La Oración - El Arte de Creer - SE - T FGSFernando Gabriel Santin100% (1)
- 1939 - A Tu Comando - SE - T FGSDokument13 Seiten1939 - A Tu Comando - SE - T FGSFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Abd Allah, Maestro, Sanador Por Walter C. LanyonDokument17 SeitenAbd Allah, Maestro, Sanador Por Walter C. LanyonFernando Gabriel Santin100% (2)
- Radio Conferencias, Estación KECA, Los AngelesDokument22 SeitenRadio Conferencias, Estación KECA, Los AngelesFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Modelos ProféticosDokument5 SeitenModelos ProféticosFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- La Luz Del MundoDokument5 SeitenLa Luz Del MundoFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- El Descubrimiento de JeremiasDokument7 SeitenEl Descubrimiento de JeremiasFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- El Misterio de La InspiraciónDokument5 SeitenEl Misterio de La InspiraciónFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Lo Has EncontradoDokument4 SeitenLo Has EncontradoFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Un EnigmaDokument5 SeitenUn EnigmaFernando Gabriel SantinNoch keine Bewertungen
- Memoria Explicativa Geologia de Campo IDokument52 SeitenMemoria Explicativa Geologia de Campo IRafael Antonio Bernal VergaraNoch keine Bewertungen
- BaudotDokument83 SeitenBaudotMonica MartinezNoch keine Bewertungen
- Instrucciones Tintel Dylon - LatitaDokument2 SeitenInstrucciones Tintel Dylon - LatitaOyCNoch keine Bewertungen
- SESIÓN COM 2 Leemos RimasDokument4 SeitenSESIÓN COM 2 Leemos RimasSánchezRebeca80% (5)
- Foucault Entrevista Madelaine ChapsalDokument4 SeitenFoucault Entrevista Madelaine ChapsalLeonardo Javier GodoyNoch keine Bewertungen
- El Fondo Internacional de Arte Contemporáneo en Foco: Entre La Periferia y El Internacionalismo.Dokument13 SeitenEl Fondo Internacional de Arte Contemporáneo en Foco: Entre La Periferia y El Internacionalismo.Andrea GerminarioNoch keine Bewertungen
- Guías - Secciones CónicasDokument18 SeitenGuías - Secciones CónicasMichael AcostaNoch keine Bewertungen
- Super Contemporary Poetry From Peru and USA 21-06Dokument130 SeitenSuper Contemporary Poetry From Peru and USA 21-06Willni DávalosNoch keine Bewertungen
- Actividad #16 Ubicamos Lugares Cercanos para DesplazarnosDokument2 SeitenActividad #16 Ubicamos Lugares Cercanos para DesplazarnosGladys FloresNoch keine Bewertungen
- Lista OficialDokument12 SeitenLista OficialAnibalAldanaOrtegaNoch keine Bewertungen
- Características de Lo Bello en San BuenaventuraDokument24 SeitenCaracterísticas de Lo Bello en San BuenaventuraNicolás MedinaNoch keine Bewertungen
- CiberpunkDokument12 SeitenCiberpunkJuan Santiago Pineda RodriguezNoch keine Bewertungen
- El Monstruo de Los ColoresDokument13 SeitenEl Monstruo de Los ColoresKari Reyes DuránNoch keine Bewertungen
- Clases Tercer Ciclo Taller de RapDokument36 SeitenClases Tercer Ciclo Taller de RapPaul Ponte OsorioNoch keine Bewertungen
- Ens01 LE 08 04 15Dokument21 SeitenEns01 LE 08 04 15MarceloCalderón100% (1)
- Dia de Santa Rosa de LimaDokument3 SeitenDia de Santa Rosa de LimaAdolfo Luis Ramon PerezNoch keine Bewertungen
- La Diocesis de Santa Clara, Antecedentes Históricos, Nacimiento y OrganizaciónDokument178 SeitenLa Diocesis de Santa Clara, Antecedentes Históricos, Nacimiento y Organizaciónjoseyayabo100% (1)
- Bandera DipticoDokument6 SeitenBandera DipticoKarenPatrocinioNoch keine Bewertungen
- Instrucciones para Escribir Las Notas ReflexivasDokument4 SeitenInstrucciones para Escribir Las Notas ReflexivasRené CopeticonaNoch keine Bewertungen
- Los Pajaritos PoesiaDokument20 SeitenLos Pajaritos PoesiaisismoscosoNoch keine Bewertungen
- Present SimpleDokument9 SeitenPresent SimpleEzequiel D'AstolfoNoch keine Bewertungen
- Educación en Las Culturas Antiguas ListoDokument46 SeitenEducación en Las Culturas Antiguas ListoYubitza VARELA SANCHEZNoch keine Bewertungen
- Madurez PDFDokument294 SeitenMadurez PDFNAHUM RODRIGUEZNoch keine Bewertungen
- Ficha de Filosofía Grado 11Dokument10 SeitenFicha de Filosofía Grado 11Peter Antony MurilloNoch keine Bewertungen
- Letras 19-08-17Dokument9 SeitenLetras 19-08-17Airon VillegasNoch keine Bewertungen
- Guy de Maupassant - Cuadro de Contexto y AutorDokument4 SeitenGuy de Maupassant - Cuadro de Contexto y Autormarco_alcalá_1100% (2)
- Unidadn Ii Tema 3 Arquitectura Moderna Esplendor y DecadenciaDokument36 SeitenUnidadn Ii Tema 3 Arquitectura Moderna Esplendor y DecadenciaAntony Leonard Cardenas Q. DkwNoch keine Bewertungen
- Manejo de EscuadrasDokument1 SeiteManejo de EscuadrasNelson Stiven SánchezNoch keine Bewertungen
- Diario de Reflexion 2009Dokument3 SeitenDiario de Reflexion 2009gastly9Noch keine Bewertungen
- El Himno Nacional de BoliviaDokument2 SeitenEl Himno Nacional de BoliviayorsNoch keine Bewertungen