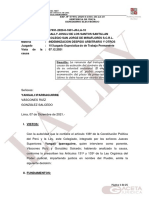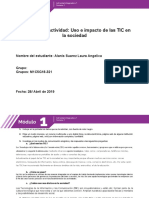Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
La Virtud de Ser Ateo
Hochgeladen von
Anonymous 65DMsKWCopyright
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
La Virtud de Ser Ateo
Hochgeladen von
Anonymous 65DMsKWCopyright:
MIÉRCOLES, 21 DE ENERO DE 2009
La virtud de ser ateo (Pintado en la Pared No. 3)
Hemos empezado a caminar por el siglo XXI, hemos ya recorrido un par de centurias con algunos serios
forcejeos entre el poder tradicional de la Iglesia católica y las tímidas y desordenadas tentativas de
secularización de la sociedad colombiana. Algunos, muy pocos, en sus vidas privadas han intentado
sacudirse, así sea de manera episódica, de la adhesión a una fe religiosa dominante. Una fe que nos ha
ayudado muy poco –al contrario- para cohesionar una sociedad o para salvarnos de la entrada a un
capitalismo despiadado que nos ha hecho recordar que el infierno está aquí, entre nosotros, y que no es
necesario imaginarlo o inventarlo. Ni el habitante común y semi-analfabeta, ni el ilustrado académico
universitario han podido zafarse del todo de las creencias religiosas, de la participación en actividades de
iglesias, de la aceptación de la autoridad sacerdotal. Dar el paso adelante de liberarse de instituciones y
creencias religiosas ha sido excepcional y traumático. Sigue siendo una especie de herejía, de transgresión
a los valores de la doble moral predominante.
Yo no digo que sea necesario convertirse en un estricto y aséptico ateo que ni siquiera en los simples actos
reflejos provocados por el pánico pueda invocar la protección divina; no, yo creo que ser ateo, con todas sus
inconsecuencias, es la búsqueda de una saludable virtud que permite que vivamos con menos odios. El
ateo ha dejado de pensar en un dios que sea el centro de su vida porque prefiere pensar en la vida misma y
en la compleja condición humana; los ateos pueden ser más tolerantes y democráticos que los creyentes en
dogmas, sectas, partidos y religiones. El ateo está lejos de esos mitos peligrosos que han servido para
encender guerras devastadoras: Dios, la Biblia, la Patria, la Nación. Palabras gruesas y atractivas que han
propiciado millones de cadáveres. El ateo prefiere que cada cual cultive su propio jardín y ayuda a que cada
quien pueda decir lo que siente y lo que piensa. Entre el ateismo y el escepticismo hay un vínculo fecundo
que ha dado muy buenos y hermosos resultados, sobre todo en el arte.
Tampoco se trata de despreciar al crédulo ni de sentir lástima por su aparente candidez. No, se trata más
bien de otorgarle el sentido discreto y humilde que merece cualquier vínculo religioso. Ni un Estado
confesional ni un Estado ateo me parecen las mejores opciones, ambos evocan un autoritarismo y un
totalitarismo inaceptables, ambos sólo propician la clandestina pero genuina búsqueda de la libertad
individual. Pero, eso sí, no soy partidario de esas religiones ruidosas y aparatosas que necesitan tarimas,
orquestas, canales de televisión y agresivas campañas de casa en casa; con profetas del bien que tienen
cara de escurridizos hombres de negocios. Tampoco me parecen agradables esos creyentes ostentosos y
monológicos, cuyos cuerpos están signados y resignados con todas las supuestas virtudes y bondades del
credo al que se han adherido. Todo eso tiene algo de artificioso y repelente que no alcanzo a digerir.
Necesitamos, en todo caso, aprender a hacer de nuestras creencias un asunto privado, austero, sobrio, algo
que hemos construido silenciosa y humildemente, sin vapulear o condenar a los demás.
Es probable que las opciones del ateismo, del librepensamiento, del agnosticismo y otras variantes similares
nos sigan pareciendo, incluso en el opaco medio universitario, unas alternativas desagradables y
escandalosas, algo así como declararse homosexual o exhibir la oscuridad de la piel. Sin embargo, la
secularización es todavía un proyecto vigente en la vida universitaria; muchas de nuestras disciplinas
académicas se han forjado en medio del influjo de comunidades religiosas y de sus expertos; la filosofía por
mucho tiempo fue una especie de patrimonio jesuítico. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional y hasta buena parte de Colciencias han sido en algunos tramos de sus historias fortines del
jesuitismo. Las universidades privadas sustentan parte de su autoridad en un sello explícitamente
confesional y no es despreciable el poder de franciscanos y dominicos, incluso en versiones aparentemente
laicas, en oficinas y comisiones del Ministerio de Educación Nacional. Ni qué decir del influjo del Opus Dei,
tan cercano a las actividades y funcionarios de nuestro palacio presidencial.
Por eso es probable que el ateismo sea una condición marginal que delata nuestro escaso avance en
prácticas secularizadoras. De todos modos, me atrevo a afirmar que el ateo es alguien que ha pensado, que
se ha liberado de un fardo; es alguien que ha vivido la crisis de abandonar algo seguro y cómodo para
andar solo. Es alguien que ha aceptado vivir sin muletas espirituales y que ha encontrado en el plural
universo de los libros, los amigos y la gente común y corriente unas buenas razones para vivir y para luchar.
El ateo no ha dejado de creer, todo lo contrario, es alguien que ha comenzado a creer en muchas cosas que
la fe ciega le había ocultado. Ser ateo es una rara y saludable virtud que garantiza, al menos, caminar de
pie, sin arrodillarse. Ser ateo es bueno, aunque sea muy de vez en cuando.
Noviembre de 2008.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Document PDFDokument6 SeitenDocument PDFAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Notas para Una Propuesta de Estudio de L PDFDokument5 SeitenNotas para Una Propuesta de Estudio de L PDFAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- 7385-Texto Del Artículo-27018-2-10-20190215 PDFDokument35 Seiten7385-Texto Del Artículo-27018-2-10-20190215 PDFAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Entrevista A AdamovskyDokument15 SeitenEntrevista A AdamovskyCarlos SeguraNoch keine Bewertungen
- Elites Intelectuales y Modelos Colectivos 2002Dokument11 SeitenElites Intelectuales y Modelos Colectivos 2002Anonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Sociedad y Religión: Sociología, Antropología e Historia de La Religión en El Cono Sur 0326-9795Dokument24 SeitenSociedad y Religión: Sociología, Antropología e Historia de La Religión en El Cono Sur 0326-9795Anonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Crónicas E Historias de Extranjeros Indeseados Inmigración, Prejuicio y Nación en Colombia. 1886-1930Dokument222 SeitenCrónicas E Historias de Extranjeros Indeseados Inmigración, Prejuicio y Nación en Colombia. 1886-1930Anonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Antonio Maria Silvestre - La Educación de La MujerDokument29 SeitenAntonio Maria Silvestre - La Educación de La MujerAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Historia de Ingenieria Mecanica Por Ramon FrederickDokument6 SeitenHistoria de Ingenieria Mecanica Por Ramon FrederickJesusDiFabioNoch keine Bewertungen
- Joao GilbertoDokument3 SeitenJoao GilbertoAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- El Liberal (Madrid. 1879) - 4-4-1926Dokument8 SeitenEl Liberal (Madrid. 1879) - 4-4-1926Anonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Historia de Ingenieria Mecanica Por Ramon FrederickDokument6 SeitenHistoria de Ingenieria Mecanica Por Ramon FrederickJesusDiFabioNoch keine Bewertungen
- 26 29 PBDokument204 Seiten26 29 PBAnonymous 65DMsKW100% (1)
- Alcohol y Trabajo. El Alcohol y La Forma PDFDokument173 SeitenAlcohol y Trabajo. El Alcohol y La Forma PDFCristian Gaez BarriaNoch keine Bewertungen
- 4653 21401 1 PBDokument29 Seiten4653 21401 1 PBAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Cancionero para Guitarra de Eduardo MateoDokument48 SeitenCancionero para Guitarra de Eduardo MateoValentina Samaniego92% (37)
- Vallespin Pensamiento HistoriaDokument30 SeitenVallespin Pensamiento HistoriaHumberto Alfredo Rodriguez SequeirosNoch keine Bewertungen
- LoriteMenaJose SociedadesSinEstadoDokument71 SeitenLoriteMenaJose SociedadesSinEstadoAnonymous 65DMsKW100% (2)
- La Conmemoración de La Muerte de BolívarDokument27 SeitenLa Conmemoración de La Muerte de BolívarAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- El Liberalismo de Las Amazonas - María Antonia FernándezDokument6 SeitenEl Liberalismo de Las Amazonas - María Antonia FernándezAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Romero Luis Alberto-Historia Social Argentina PDFDokument289 SeitenRomero Luis Alberto-Historia Social Argentina PDFAnatoly KarpovinNoch keine Bewertungen
- 4Dokument25 Seiten4Anonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Libro La Revolucion NeogranadinaDokument3 SeitenLibro La Revolucion NeogranadinaAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Cuentos Rafael ChaparroDokument19 SeitenCuentos Rafael Chaparromateo1232100% (1)
- Ginzburg. Microhistoria. Dos o Tres Cosas Que Se de EllaDokument30 SeitenGinzburg. Microhistoria. Dos o Tres Cosas Que Se de EllaLuciano LiterasNoch keine Bewertungen
- 7387 II Congreso de Historia Intelectual de America LatinaDokument4 Seiten7387 II Congreso de Historia Intelectual de America LatinaAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- 06 Binybe Oboyejuayeng Danzantes Del Viento Hugo Jamioy JuagibioyDokument196 Seiten06 Binybe Oboyejuayeng Danzantes Del Viento Hugo Jamioy JuagibioyEdisson Rojas100% (1)
- Iberconceptos Montevideo Folleto Junio 2011-LibreDokument2 SeitenIberconceptos Montevideo Folleto Junio 2011-LibreAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Quiz - Raíces GLDokument2 SeitenQuiz - Raíces GLAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Los Intelectuales Antidemocráticos Frente A Lo PopularDokument25 SeitenLos Intelectuales Antidemocráticos Frente A Lo PopularAnonymous 65DMsKWNoch keine Bewertungen
- Tif Prensa HidraulicaDokument35 SeitenTif Prensa HidraulicaPedro Bedoya CutipaNoch keine Bewertungen
- Create Table Producto 2Dokument5 SeitenCreate Table Producto 2Cristhian Macha CanchumanyaNoch keine Bewertungen
- Taller # 4 Ciencias Naturales Grado SextoDokument15 SeitenTaller # 4 Ciencias Naturales Grado Sextoluz gicela gonzalez acevedoNoch keine Bewertungen
- Triptico Vela EcologicaDokument3 SeitenTriptico Vela EcologicaHilmer Luna Victoria Cabrera67% (3)
- Abp Sobre Habilidades ComunicativasDokument19 SeitenAbp Sobre Habilidades ComunicativasPamela Männer LehmwandNoch keine Bewertungen
- Practica ConteoDokument14 SeitenPractica ConteoJavierPeraltaNoch keine Bewertungen
- Expediente 7491 2020 10 JRDokument25 SeitenExpediente 7491 2020 10 JRRedaccion La Ley - Perú100% (1)
- Osteología de La Alpaca Adulta (Atlas)Dokument63 SeitenOsteología de La Alpaca Adulta (Atlas)rocky71% (14)
- Ficha Equipo L.G 34.000Dokument2 SeitenFicha Equipo L.G 34.000Paulitha AlejithaNoch keine Bewertungen
- BαDokument2 SeitenBαJohannyr7Noch keine Bewertungen
- Res RTDokument38 SeitenRes RTSusy AlvisNoch keine Bewertungen
- Alanis Suarez - LauraAngelica - M01S1AI1Dokument5 SeitenAlanis Suarez - LauraAngelica - M01S1AI1Frank Arriaga GaribayNoch keine Bewertungen
- Cotizacion #2556 - 2023 - FRG Farms S.A.C. PDFDokument1 SeiteCotizacion #2556 - 2023 - FRG Farms S.A.C. PDFJorge Alexander Regalado MacedoNoch keine Bewertungen
- Proyecto de Vida Version 6.0Dokument8 SeitenProyecto de Vida Version 6.0Alexandra AristizabalNoch keine Bewertungen
- TripticoDokument3 SeitenTripticoISAIAS JOEL HURTADO SANTA CRUZNoch keine Bewertungen
- Ejes Transversales de La Participación EstudiantilDokument1 SeiteEjes Transversales de La Participación EstudiantilPaulette OviedoNoch keine Bewertungen
- Clasificacion Analisis PoliticoDokument27 SeitenClasificacion Analisis PoliticoactcapkohNoch keine Bewertungen
- Mujeres Que Aman Demasiado.Dokument2 SeitenMujeres Que Aman Demasiado.Santiesteban Xuxuhuatl0% (1)
- La Psicologia CriminalDokument10 SeitenLa Psicologia CriminalMario HerreraNoch keine Bewertungen
- Manual AlumnoDokument18 SeitenManual AlumnoAlejandro HerrerosNoch keine Bewertungen
- TASACIONESDokument13 SeitenTASACIONESOriana Beltran VasquezNoch keine Bewertungen
- Unidad 1 El Sentido de Aprender Sobre EticaDokument41 SeitenUnidad 1 El Sentido de Aprender Sobre EticaAlejandro Lascurais67% (3)
- Ensayo Sobre Los Recursos Derecho Procesal Penal 3Dokument2 SeitenEnsayo Sobre Los Recursos Derecho Procesal Penal 3norman guzmanNoch keine Bewertungen
- Informe de de NayelyDokument41 SeitenInforme de de NayelyEmily Josely CaballeroNoch keine Bewertungen
- Día de Los Difuntos-1Dokument6 SeitenDía de Los Difuntos-1Karla GuachaminNoch keine Bewertungen
- LeyendasDokument3 SeitenLeyendasBeOnii VillarrealNoch keine Bewertungen
- Rices Poéticas Y Biografía de José Martí PérezDokument7 SeitenRices Poéticas Y Biografía de José Martí PérezJavier ErazoNoch keine Bewertungen
- Cinco Palabras Con Cada Letra Del AbecedarioDokument3 SeitenCinco Palabras Con Cada Letra Del AbecedarioMundo Web Centro de Servicio Informático100% (1)
- Divorcio NethzaDokument5 SeitenDivorcio Nethzamarco malaveNoch keine Bewertungen
- Sem 6 Polares Transf CoordenadasDokument63 SeitenSem 6 Polares Transf CoordenadasCarNoch keine Bewertungen