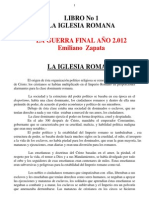Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Retrato
Hochgeladen von
Jeremias Quiñones Cardenas0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
7 Ansichten8 SeitenEl encarnizamiento por borrar del paisaje humano lo irregular, lo imprevisto y lo deforme, linda con la indecencia. Sin duda es deplorable que todavía devoren en ciertas tribus a los ancianos molestos; sin embargo, no hay que olvidar que el canibalismo representa, tanto un modelo de economía cerrada, como una costumbre que, algún día, seducirá al atestado planeta.
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenEl encarnizamiento por borrar del paisaje humano lo irregular, lo imprevisto y lo deforme, linda con la indecencia. Sin duda es deplorable que todavía devoren en ciertas tribus a los ancianos molestos; sin embargo, no hay que olvidar que el canibalismo representa, tanto un modelo de economía cerrada, como una costumbre que, algún día, seducirá al atestado planeta.
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
7 Ansichten8 SeitenRetrato
Hochgeladen von
Jeremias Quiñones CardenasEl encarnizamiento por borrar del paisaje humano lo irregular, lo imprevisto y lo deforme, linda con la indecencia. Sin duda es deplorable que todavía devoren en ciertas tribus a los ancianos molestos; sin embargo, no hay que olvidar que el canibalismo representa, tanto un modelo de economía cerrada, como una costumbre que, algún día, seducirá al atestado planeta.
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 8
Retrato del hombre civilizado
E .M. CIORAN
Composición ofrecida por LOS DISCURSOS PELIGROSOS EDITORIAL
(Factoría no-económica de herramientas críticas)
www.pedrogarciaolivoliteratura.com
El encarnizamiento por borrar del paisaje humano lo irregular, lo imprevisto y lo
deforme, linda con la indecencia. Sin duda es deplorable que todavía devoren en ciertas
tribus a los ancianos molestos; sin embargo, no hay que olvidar que el canibalismo
representa, tanto un modelo de economía cerrada, como una costumbre que, algún día,
seducirá al atestado planeta. Y a pesar de que se persiga sin piedad a los antropófagos,
no me conmueve que vivan en el terror y que terminen por desaparecer, minoría ya de
por sí, desprovista de confianza en sí misma, incapaz de abogar por su propia causa.
Distinta en extremo me parece la situación de los analfabetas, considerable masa
apegada a sus tradiciones y privaciones y a la que se castiga con una injustificable
virulencia. Pues, a fin de cuentas, ¿es un mal no saber leer ni escribir? Francamente no
lo creo. E incluso pienso que deberemos vestir luto por el hombre cuando desaparezca
el último iletrado.
El interés de los hombres civilizados por los pueblos que se llaman atrasados, es muy
sospechoso. Incapaz de soportarse más a sí mismo, el hombre civilizado descarga sobre
esos pueblos el excedente de males que lo agobian, los incita a compartir sus miserias,
los conjura para que afronten un destino que él ya no puede afrontar solo. A fuerza de
considerar la suerte que han tenido de no «evolucionar», experimenta hacia ellos los
resentimientos de un audaz desconcertado y falto de equilibrio. ¿Con qué derecho
permanecen aparte, fuera del proceso de degradación al cual él se encuentra sometido
desde hace tanto tiempo sin poder liberarse? La civilización, su obra, su locura, le
parece un castigo que pretende infligir a aquellos que han permanecido fuera de ella.
«Vengan a compartir mis calamidades; solidarícense con mi infierno», es el sentido de
su solicitud, es el fondo de su indiscreción y de su celo. Excedido por sus taras y, más
aún, por sus «luces», sólo descansa cuando logra imponérselas a los que están
felizmente exentos. El hombre civilizado ya procedía así incluso en la época en que no
era ni tan «ilustrado» ni estaba tan harto, sino entregado a la avaricia y a su sed de
aventuras y de infamias. Los españoles, por ejemplo, en la cúspide de su carrera,
debieron sentirse tan oprimidos por las exigencias de su fe y los rigores de la Iglesia,
que se vengaron de ellos mediante la Conquista.
¿Alguien trata de convertir a otro? No será jamás para salvarlo, sino para obligarlo a
padecer, para exponerlo a las mismas pruebas por las que atravesó el impaciente
convertidor: ¿vigilia, plegaria, tormento? Pues que al otro le ocurra lo mismo, que
suspire, que aúlle, que se debata en medio de iguales torturas. La intolerancia es propia
de espíritus devastados cuya fe se reduce a un suplicio más o menos buscado que
desearían ver generalizado, instituido. La felicidad del prójimo no ha sido nunca ni un
móvil ni un principio de acción, y sólo se la invoca para alimentar la buena conciencia y
cubrirse de nobles pretextos: el impulso que nos guía y que precipita la ejecución de
cualquiera de nuestros actos, es casi siempre inconfesable. Nadie salva a nadie; no se
salva uno más que a sí mismo aunque se disfrace con convicciones la desgracia que se
quiere otorgar. Por mucho prestigio que tengan las apariencias, el proselitismo deriva de
una generosidad dudosa, peor en sus efectos que una abierta agresividad. Nadie está
dispuesto a soportar solo la disciplina que ha asumido ni el yugo que ha aceptado. La
venganza asoma bajo la alegría del misionero y del apóstol. Su aplicación en convencer
no es para liberar sino para convertir. En cuanto alguien se deja envolver por una
certeza, envidia en otros las opiniones flotantes, su resistencia a los dogmas y a los
eslóganes, su dichosa incapacidad de atrincherarse en ellos. Se avergüenza secretamente
de pertenecer a una secta o a un partido, de poseer una verdad y de haber sido su
esclavo, y así, no odiará a sus enemigos declarados, a los que enarbolan otra verdad,
sino al Indiferente culpable de no perseguir ninguna. Y si para huir de la esclavitud en
que se encuentra, el Indiferente busca refugio en el capricho o en lo aproximado, hará
todo lo posible por impedírselo, por obligarlo a una esclavitud similar, idéntica a la
suya.
El fenómeno es tan universal que sobrepasa el ámbito de las certezas para englobar el
del renombre. Las Letras, como era de esperarse, proporcionarán la penosa ilustración.
¿Qué escritor que goce de una cierta notoriedad no acaba por sufrir a causa de ella, por
experimentar el malestar de ser conocido o comprendido, de tener un público, por
restringido que sea? Envidioso de los amigos que se pavonean en la comodidad del
anonimato, se esforzará por sacarlos de él, por turbar su apacible orgullo con el fin de
que también ellos experimenten las mortificaciones y ansiedades del éxito. Para
alcanzarlo, cualquier maniobra le parecerá legítima, y a partir de entonces su vida se
convierte en una pesadilla. Los aguijonea, los obliga a producir y a exhibirse, contraría
sus aspiraciones a una gloria clandestina, sueño supremo de los delicados y de los
abúlicos. Escriban, publiquen, les repite con rabia, con impudicia. Y los desgraciados se
empeñan en ello sin pensar en lo que les aguarda. Sólo el escritor famoso lo sabe... Los
espía, pondera sus tímidas divagaciones con violencia y desmesura, con un calor
furibundo, y, para precipitarlos en el abismo de la actualidad, les encuentra o les inventa
admiradores o discípulos, o una turba de lectores, asesinos omnipresentes e invisibles.
Perpetrado el crimen, se tranquiliza y se eclipsa, colmado por el espectáculo de sus
protegidos, presa de los mismos tormentos y vergüenzas que él, vergüenzas y tormentos
resumidos en la fórmula de no recuerdo qué escritor ruso: «Se podría perder la razón
ante la sola idea de ser leído».
Así como el autor atacado y contaminado por la celebridad se esfuerza por contagiar a
los que no la han alcanzado, así el hombre civilizado, víctima de una conciencia
exacerbada, se esfuerza por comunicar sus angustias a los pueblos refractarios a sus
divisiones internas, pues ¿cómo aceptar que las rechacen, que no sientan ninguna
curiosidad por ellas? No desdeñará entonces ningún artificio para doblegarlos, para
hacerlos que se parezcan a él y que recorran su mismo calvario: los maravillará con los
prestigios de su civilización que les impedirán discernir lo que podría tener de bueno y
lo que tiene de malo. Y sólo imitarán sus aspectos nocivos, todo lo que hace de ella un
azote concertado y metódico. ¿Esos pueblos eran inofensivos y perezosos? Pues desde
ahora querrán ser fuertes y amenazadores para satisfacción de su bienhechor que se
interesará en ellos y les brindará «asistencia», satisfecho al contemplar cómo se enredan
en los mismos problemas que él y cómo se encaminan hacia la misma fatalidad.
Volverlos complicados, obsesivos, locos. Su joven fervor por los instrumentos y el lujo,
por las mentiras de la técnica, le asegura al civilizado que ya se convirtieron en unos
condenados, en compañeros de su mismo infortunio, capaces de asistirlo ahora a él, de
cargar sobre sus hombros una parte del peso agobiante, o, al menos, de cargar uno tan
pesado como el suyo. A eso llama «promoción», palabra escogida para disfrazar su
perfidia y sus llagas.
Ya sólo encontramos restos de humanidad en los pueblos que, distanciados de la
historia, no tienen ninguna prisa por alcanzarla. A la retaguardia de las naciones, no
tocados por la tentación del proyecto, cultivan sus virtudes anticuadas, se afanan por
permanecer fuera de época. Son «retrógrados», no cabe duda, y permanecerían gustosos
en su estancamiento si tuvieran los medios para hacerlo. Pero el hábil complot que los
«avanzados» traman contra ellos no se lo permite. Una vez desencadenado el proceso de
degradación, furiosos por no haber podido oponerse a él, se dedicarán, con el desenfado
de los neófitos, a acelerar su curso, a provocar el horror, según la ley que hace que
prevalezca siempre el nuevo mal sobre el antiguo bien. Y querrán ponerse al día aunque
sólo sea para demostrar a los otros que también ellos saben lo que es caer, y que incluso
pueden, en materia de decadencia, sobrepasarlos.
¿De qué sirve asombrarse o quejarse? ¿No están los simulacros por encima de la
esencia, la trepidación por encima del reposo? ¿Acaso no se diría que asistimos a la
agonía de lo indestructible? Cualquier paso adelante, cualquier forma de dinamismo
lleva consigo algo de satánico: el «progreso» es el equivalente moderno de la Caída, la
versión profana de la condenación. Y los que creen en él son sus promotores. Y todos
nosotros no somos más que réprobos en marcha, predestinados a lo inmundo, a esas
máquinas, a esas ciudades que únicamente un desastre exhaustivo podría suprimir. Esa
sería la oportunidad de demostrar cuán útiles son nuestros inventos, y rehabilitarlos. Si
el «progreso» es un mal tan grande, ¿cómo es posible que no hagamos nada para
desembarazarnos de él?, ¿lo deseamos realmente? En nuestra perversidad es lo
«máximo» que perseguimos y deseamos: búsqueda nefasta, contraria en todo punto a
nuestra dicha. Uno no avanza ni se «perfecciona» impunemente. Sabemos que el
movimiento es una herejía, y por eso mismo nos atrae y nos lanzamos en él, depravados
irremediablemente, prefiriéndolo a la ortodoxia de la quietud. Estábamos hechos para
vegetar, para florecer en la inercia, y no para perdernos en la velocidad y en la higiene
responsable de la abundancia de esos seres desencarnados y asépticos, de ese hormigueo
de fantasmas donde todo bulle y nada está vivo. Al organismo le es indispensable una
cierta dosis de mugre (fisiología y suciedad son términos intercambiables), por ello la
perspectiva de una higiene a escala universal inspira legítimas aprehensiones. Debimos
conformarnos, piojosos y serenos, con la compañía de las bestias, estancarnos a su lado
durante algunos milenios más, respirar el olor de los establos y no el de los laboratorios,
morir de nuestras enfermedades y no de nuestros remedios, dar vueltas alrededor de
nuestro vacío y hundirnos en él suavemente. Hemos sustituido la ausencia, que debió
haber sido una tarea y una obsesión, por el acontecimiento, y todo acontecimiento nos
mancha y nos corroe puesto que surge a expensas de nuestro equilibrio y de nuestra
duración. Mientras más se reduce nuestro futuro, más nos dejamos sumergir por lo que
nos arruina. Estamos tan intoxicados con la civilización, nuestra droga, que nuestro
apego a ella presenta todos los síntomas de una adicción, mezcla de éxtasis y de odio.
Tal como van las cosas, no hay duda de que acabará con nosotros, y ya no podemos
renunciar a ella, o liberarnos, hoy menos que nunca.
¿Quién vendrá en nuestra ayuda? ¿Un Antístenes, un Epicuro, un Crisipo que ya
encontraban demasiado complicadas las costumbres antiguas? ¿Qué pensarían de las
nuestras, y quién de ellos, transportado a nuestras metrópolis, tendría suficiente temple
como para conservar su serenidad? Más sanos y más equilibrados en todos los aspectos,
los antiguos podrían haber prescindido de una sabiduría que, no obstante, elaboraron: lo
que nos descalifica para siempre es que a nosotros ni nos importa ni tenemos la
capacidad para elaborar una. ¿Acaso no es significativo que entre los modernos el
primero en denunciar con vigor los estragos de la civilización, por amor a la naturaleza,
haya sido lo contrario de un sabio? Le debemos el diagnóstico de nuestro mal a un
insensato, más marcado que cualquiera de nosotros, un maniático comprobado,
precursor y modelo de nuestros delirios. Y no menos significativo me parece el reciente
acontecimiento del psicoanálisis, terapéutica sádica, preocupada más por irritar nuestros
males que por calmarlos, y singularmente experta en el arte de sustituir nuestros
ingenuos malestares por malestares refinados.
Cualquier necesidad, al dirigirse hacia la superficie de la vida para escamotearnos las
profundidades, le confiere un precio a lo que no tiene ni sabría tenerlo. La civilización,
con todo su aparato, está fundamentada en nuestra propensión a lo irreal y a lo inútil. Si
consintiéramos en reducir nuestras necesidades, en no satisfacer más que las
indispensables, ésta se hundiría de inmediato. Así, para durar, se reduce a crearnos
siempre nuevas necesidades, multiplicándolas sin descanso, pues la práctica general de
la ataraxia le traería consecuencias más graves que las de una guerra de destrucción
total. La civilización, al agregarle a los inconvenientes fatales de la naturaleza los
inconvenientes gratuitos, nos obliga a sufrir doblemente, diversifica nuestros tormentos
y refuerza nuestras desgracias. Y que no vengan a machacarnos que ella nos ha curado
del miedo. De hecho, la correlación es evidente entre la multiplicación de nuestras
necesidades y el acrecentamiento de nuestros terrores. Nuestros deseos, fuente de
nuestras necesidades, suscitan en nosotros una constante inquietud, intolerable de una
manera muy diferente al escalofrío que se siente ante algún peligro de la naturaleza. Ya
no temblamos a ratos, temblamos sin parar. ¿Qué hemos ganado con trocar miedo por
ansiedad? ¿Y quién no escogería entre un pánico instantáneo y otro difuso y
permanente? La seguridad que nos envanece disimula una agitación ininterrumpida que
envenena nuestros instantes, los presentes y los futuros, haciéndolos inconcebibles.
Feliz aquel que no resiente ningún deseo, deseo que se confunde con nuestros terrores.
Uno engendra a los otros en una sucesión tan lamentable como malsana. Esforcémonos
mejor en aguantar el mundo y en considerar cada impresión que recibimos como una
impresión impuesta que no nos concierne y que soportamos como si no fuera nuestra.
«Nada de lo que sucede me concierne, nada es mío», dice el Yo cuando se convence de
que no es de aquí, que se ha equivocado de universo y que su elección se sitúa entre la
impasibilidad y la impostura. Resultado de las apariencias, cada deseo, al hacernos dar
un paso fuera de nuestra esencia, nos ata a un nuevo objeto y limita nuestro horizonte.
Sin embargo, a medida que se exaspera, el deseo nos permite entender esa sed mórbida
de la que emana. Si deja de ser natural y nace de nuestra condición de civilizados, es
impuro y perturba y mancha nuestra sustancia. Es vicio todo lo que se agrega a nuestros
imperativos profundos, todo lo que nos deforma y perturba sin necesidad. Hasta la risa y
la sonrisa son vicios. En cambio, es virtud lo que nos induce a vivir a contra corriente de
nuestra civilización, lo que nos invita a comprometer y a sabotear su marcha.
En cuanto a la felicidad -si es que esta palabra tiene un sentido-, consiste en la
aspiración a lo mínimo y a la ineficacia, en el más acá erigido en hipóstasis. Nuestro
único recurso: renunciar, no sólo al fruto de nuestros actos, sino a los actos mismos,
constreñirse a la producción, dejar inexploradas una buena parte de nuestras energías y
de nuestras oportunidades. Culpables de querer realizarnos más allá de nuestras
capacidades y de nuestros méritos, fracasados por exceso, ineptos para el verdadero
cumplimiento, nulos a fuerza de tensión, grandes por agotamiento, por la dilapidación
de nuestros recursos, nos prodigamos sin tener en cuenta nuestras posibilidades y
nuestros límites. De ahí nuestro hastío, agravado por los mismos esfuerzos que hemos
desplegado para acostumbrarnos a la civilización, a todo lo que implica de corrupción
tardía. Que también la naturaleza esté corrompida es algo que no negamos; pero esta
corrupción sin fecha es un mal inmemorial e inevitable al que nos hemos acostumbrado,
mientras que el de la civilización viene de nuestras obras o de nuestros caprichos, y
tanto más agobiante cuanto que nos parece fortuito, marcado por la opción o la fantasía,
por una fatalidad premeditada o arbitraria. Con razón o sin ella, creemos que este mal
pudo no surgir, que dependía de nosotros el que no se produjera. Lo que acaba por
hacérnoslo más odioso de lo que es. Nos descorazona tener que soportarlo y enfrentar
sus sutiles miserias cuando pudimos habernos contentado con aquellas útiles miserias
vulgares, pero soportables, con las que la naturaleza nos ha dotado ampliamente.
Si pudiéramos abstenernos de desear, de inmediato estaríamos a salvo de un destino;
con el sacrificio de nuestra identidad, reacios a amalgamarnos al mundo, superiores a
los seres, a las cosas, a nosotros mismos, obtendríamos la libertad, inseparable de un
entrenamiento de anonimato y de abdicación. «Soy nadie, he vencido mi nombre»,
exclama aquel que, no queriendo rebajarse a dejar huella, trata de conformarse a la
prescripción de Epicuro: «Esconde tu vida». Siempre regresamos a los antiguos cuando
se trata de ese arte de vivir cuyo secreto hemos perdido en dos mil años de sobre
naturaleza y de caridad compulsiva. Regresamos a la ponderación antigua en cuanto
decae el frenesí que el cristianismo nos ha inculcado; la curiosidad que despiertan los
sabios antiguos corresponde a una disminución de nuestra fiebre, a un regreso hacia la
salud. Y volvemos a ellos porque el intervalo que nos separa del universo es más vasto
que el universo mismo y, por ello, nos proponen una forma de desapego que inútilmente
buscaríamos en los santos. Al transformarnos en frenéticos, el cristianismo nos
preparaba, a pesar de sí mismo, a engendrar una civilización de la que él es víctima:
¿acaso no creó en nosotros demasiadas necesidades, demasiadas exigencias?
Necesidades y exigencias interiores en su inicio, que iban a degradarse y a volverse
exteriores, así como el fervor del que emanaban tantas plegarias suspendidas
bruscamente, y que, al no poder ni desvanecerse ni quedar sin empleo, se puso al
servicio de dioses de recambio forjando símbolos a la medida de su nulidad.
Estamos entregados a una falsificación de infinito, a un absoluto sin dimensión
metafísica, sumergidos en la velocidad a falta de estarlo en el éxtasis. Esa chatarra
jadeante, réplica de nuestra inquietud, y esos espectros que la conducen, ese desfile de
autómatas, esa procesión de alucinados, ¿a dónde van, qué buscan?, ¿qué espíritu de
demencia los impulsa? Cada vez que estoy a punto de absolver a los hombres
civilizados, cada vez que tengo dudas sobre la legitimidad de la aversión o del terror que
me inspiran, me basta con pensar en las carreteras campestres de un día domingo para
que la imagen de esa gusanera motorizada me reafirme en mi asco o en mis temores. En
medio de esos paralíticos al volante que han abolido el uso de las piernas, el caminante
parece un excéntrico o un proscrito: pronto será visto como un monstruo. No más
contacto con el suelo: todo lo que en él se hunde se nos ha vuelto extraño e
incomprensible.
Desarraigados, incapaces de congeniar con el polvo o con el lodo, hemos logrado la
hazaña de romper, no sólo con la intimidad de las cosas, sino con su misma superficie.
En este punto la civilización aparecería como un pacto con el diablo, si es que el
hombre tuviera todavía un alma que vender. ¿Es realmente para ganar tiempo que se
inventaron esos aparatos? Más desprovisto, más desheredado que el troglodita, el
hombre civilizado no tiene un instante para sí; incluso sus ocios son enfebrecidos o
agobiantes: un presidiario con licencia que sucumbe en el aburrimiento de no hacer
nada y en la pesadilla de las playas. Cuando se han recorrido comarcas donde el ocio es
de rigor y donde todos lo ejercen, se adapta uno mal a un mundo donde nadie lo conoce
ni sabe gozarlo, donde nadie respira. El ser esclavizado por las horas, ¿es todavía un ser
humano? ¿Tiene derecho a llamarse libre cuando sabemos que se ha sacudido todas las
esclavitudes salvo la esencial? A merced del tiempo que alimenta y nutre con su propia
sustancia, el hombre civilizado se extenúa y debilita para asegurar la prosperidad de un
parásito o de un tirano. Calculador a pesar de su locura, se imagina que sus
preocupaciones y problemas aminorarían si pudiera «programárselos» a pueblos
«subdesarrollados» a los que les reprocha no entrar «al aro» es decir, al vértigo. Para
mejor precipitarlos en él, les inyectará el veneno de la ansiedad y no los dejará en paz
hasta que observe en ellos los mismos síntomas de ajetreo. Con el fin de realizar su
sueño de una humanidad sin aliento, perdida y atada al reloj, recorrerá los continentes,
siempre en busca de nuevas víctimas sobre quienes verter el excedente de su febrilidad
y de sus tinieblas. Mirándolo se adivina la verdadera naturaleza del infierno: ¿acaso no
es ahí el lugar donde el tiempo es la condena eterna? De nada sirve someter al universo
y apropiárnoslo: mientras no hayamos triunfado sobre el tiempo, seguiremos siendo
esclavos. Ahora bien, esa victoria se adquiere merced a la renuncia, virtud hacia la que
nuestras conquistas nos vuelven particularmente ineptos, de manera que, mientras más
numerosas son, más se intensifica nuestra sujeción.
La civilización nos enseña cómo apoderarnos de las cosas, cuando debería iniciarnos
en el arte de despojarnos de ellas, pues no hay libertad ni «verdadera vida» si no se
aprende a renunciar. Me apodero de un objeto, me considero su dueño, y, de hecho, sólo
soy su esclavo, como también soy esclavo del instrumento que fabrico y manejo. No
hay nueva adquisición que no signifique una cadena más, ni hay factor de poder que no
sea causante de debilidad. Hasta nuestros dones contribuyen a encadenarnos; el espíritu
que se eleva por encima de los demás es menos libre: confinado en sus facultades y en
sus ambiciones, prisionero de sus talentos, los cultiva a sus expensas, los hace valer a
costa de su salvación. Nadie se libera si se obliga a ser alguien o algo. Todo lo que
poseemos o producimos, todo lo que se sobrepone a nuestro ser, nos desnaturaliza y
ahoga. Y qué error, qué herida haberle adjudicado la existencia a nuestro mismo ser
cuando hubiéramos podido, inmaculados, preservarlo en lo virtual y en lo invulnerable.
Nadie se cura del mal de nacer, plaga capital si es que existe una. Y aceptamos la vida y
soportamos todas sus pruebas sólo porque tenemos la esperanza de curarnos algún día.
Los años pasan, la llaga permanece.
Mientras más se diferencia y complica la civilización, más maldecimos los lazos que
nos atan a ella. Según Solovieiv, la civilización llegará a su fin (que será, según el
filósofo ruso, el fin de todo) en la plenitud del «siglo más refinado». Lo cierto es que
nunca estuvo tan amenazada ni fue tan odiada como en los momentos en que parecía
mejor establecida, según atestiguan los ataques, en pleno Siglo de las Luces, contra sus
costumbres y prestigios, contra todas las conquistas que la enorgullecían. «En los siglos
cultos se convierte en una especie de religión adorar lo que se admiraba en los siglos
vulgares», anota Voltaire, no muy apto para comprender las razones de tal entusiasmo.
En todo caso, fue en la época de los salones cuando el «retorno a la naturaleza» se
impuso, igual como la ataraxia sólo podía ser concebida en un tiempo en que, cansados
de divagaciones y de sistemas, los espíritus preferían las delicias de un jardín a las
controversias del ágora. La búsqueda de la sabiduría proviene siempre de una
civilización harta de sí misma. Cosa curiosa: nos es difícil imaginar el proceso que llevó
al mundo antiguo a la saciedad, el objeto ideal de nuestras nostalgias. Por lo demás,
comparado al innombrable hoy, cualquier época nos parece bendita. Al apartarnos de
nuestro verdadero destino, entramos, si es que no estamos ya en él, en el siglo final, en
ese siglo refinado por excelencia (complicado hubiera sido el adjetivo exacto) que será
necesariamente en el que, a todos los niveles, nos encontraremos en la antípoda de lo
que deberíamos haber sido.
Los males inscritos en nuestra condición son superiores a los bienes; e incluso si se
equilibraran, nuestros problemas no estarían resueltos. Tal y como sugiere la
civilización, estamos aquí para debatirnos con la vida y la muerte, y no para esquivarlas.
Y aunque la civilización consiguiera, secundada por la inútil ciencia, eliminar todos los
azotes, o, para engatusarnos, empresa de disimulo, de encubrimiento de lo insoluble,
nos prometiera otros planetas a guisa de recompensa, sólo lograría acrecentar nuestra
desconfianza y nuestra desesperación. Mientras más se agita y se pavonea, más
envidiamos las edades que tuvieron el privilegio de ignorar las facilidades y las
maravillas con que nos gratifica sin cesar. «Con un poco de pan de cebada y de agua, se
puede ser tan feliz como Júpiter», repetía el sabio que nos conminaba a esconder nuestra
vida. ¿Es manía citarlo siempre? ¿Y a quién dirigirse entonces, a quién pedir consejo?
¿A nuestros contemporáneos?, esos indiscretos, esos intranquilos culpables de habernos
convertido, al deificar las confesiones, el apetito y el esfuerzo, en unos fantasmas
líricos, insaciables y extenuados. Lo único que excusa su furia es que no se derive de un
nuevo instinto, ni de un impulso sincero, sino del pánico ante un horizonte cerrado.
Muchos de nuestros filósofos que se asoman, aterrados, al porvenir, no son más que los
intérpretes de una humanidad que, sintiendo que los instantes se le escapan, trata de no
pensar en ello -sin dejar de pensar. Sus sistemas ofrecen la imagen y el
desenvolvimiento discursivo de esa obsesión. Lo mismo ocurre con la Historia, que
solicita su interés cuando ya el hombre tiene todas las razones para dudar que aún le
pertenezca y siga siendo su agente. De hecho todo ocurre como si, escapándosele la
Historia, él comenzara una carrera no histórica, breve y convulsionada, que relegaría a
nivel de tonterías las calamidades que hasta ahora lo enorgullecían tanto.
Su dosis de ser se adelgaza a cada paso que avanza. Sólo existimos gracias al
retroceso, gracias a la distancia que mantenemos entre las cosas y nosotros mismos.
Moverse es entregarse a lo falso y a lo ficticio, es practicar una discriminación abusiva
entre lo posible y lo fúnebre. Al grado de movilidad que hemos llegado, ya no somos
dueños ni de nuestros gestos ni de nuestra suerte. Seguramente nos preside una
providencia negativa cuyos designios, a medida que nos aproximamos de nuestro fin, se
hacen cada vez más impenetrables pero que se desvelarían sin esfuerzo ante cualquiera
que solamente quisiera detenerse y salir de su papel para contemplar, aunque fuera por
un instante, el espectáculo de esa trágica horda sin aliento a la cual pertenece. Y,
pensándolo bien, el siglo final no será el más refinado, ni siquiera el más complicado,
sino el más apresurado, aquel en que, disuelto el ser en el movimiento, la civilización,
en un supremo ímpetu hacia lo peor, se desmenuzará en el torbellino que suscitó. Y
puesto que nada puede impedirle ya que se hunda en él, renunciemos a ejercer nuestras
virtudes en su contra, sepamos distinguir, incluso en los excesos en los que se complace,
algo exaltante que nos invite a moderar nuestras indignaciones y a revisar nuestro
desdén. Así nos parecerán menos odiosos esos espectros, esos alucinados al reflexionar
sobre los móviles inconscientes y las profundas razones de su frenesí: ¿acaso no sienten
que el plazo que les ha sido acordado se reduce día con día y que el desenlace está
cerca? ¿Y no es para alejar esta idea por lo que se abisman en la velocidad? Si
estuvieran seguros de algún otro porvenir no tendrían ningún motivo para estar huyendo
de sí mismos: reducirían su ritmo y se instalarían sin temor en una expectativa
indefinida. Pero ni siquiera se trata de este porvenir o de otro cualquiera, puesto que
simplemente no tienen ninguno; esa es una oscura certeza informulada que surge del
enloquecimiento de la sangre, que temen enfrentar, que quieren olvidar apresurándose,
yendo cada vez más rápido y negándose un solo instante para sí mismos.
Las máquinas son el resultado, y no la causa, de tanta prisa, de tanta impaciencia. No
son ellas las que empujan al hombre civilizado hacia su perdición; es porque ya iba
hacia ellas que las inventó como medios, como auxiliares para perderse más rápida y
eficazmente. No contento con ir hacia ella, quería rodar. En este sentido, pero sólo en
éste, las máquinas le permiten «ganar tiempo». Y las distribuye, las impone a los
«atrasados» para que puedan seguirlo, adelantarse incluso en la carrera hacia el desastre,
en la instauración de una locura universal y mecánica. Y con el fin de asegurar este
acontecimiento, se encarniza nivelando, uniformando el paisaje humano, borrando las
irregularidades y proscribiendo las sorpresas. Lo que quisiera es que reinara la
anomalía, la anomalía rutinaria y monótona, convertida en reglamento de conducta, en
imperativo. A los que se escabullan los acusa de oscurantistas o extravagantes, y no se
dará por vencido hasta que los introduzca en el camino correcto, es decir en sus errores
de hombre civilizado. Los primeros en negarse son los iletrados, y por ello los obligará
a aprender a leer y a escribir, con el fin de que, atrapados en la trampa del saber,
ninguno escape a la desgracia común.
Tan grande es la obnubilación del hombre civilizado, que no concibe que se pueda
optar por un género de perdición distinta a la suya. Desprovisto del descanso necesario
para ejercitarse en la auto-ironía, se priva también de cualquier recurso contra sí mismo,
y tanto más nefasto resulta para los demás. Agresivo y conmovedor, no deja de tener
algo patético: es comprensible que, frente a lo inextricable que lo aprisiona, sienta uno
cierto malestar en atacarlo y denunciarlo, sin contar con que siempre es de mal gusto
hablar de un incurable, aunque sea odioso. Sin embargo, si nos negáramos al mal gusto,
¿aún podríamos emitir juicio alguno?
E. M. Cioran
(Composición incluida en “La caída en el tiempo”, Gallimard, Paris, 1964)
Edición digital: Los Discursos Peligrosos Editorial
www.pedrogarciaolivoliteratura.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
- La Tregua Fecunda 1878 A 1895Dokument4 SeitenLa Tregua Fecunda 1878 A 1895José Luis Jiménez100% (1)
- Manual de Trata de PersonasDokument126 SeitenManual de Trata de PersonasYocairaNoch keine Bewertungen
- LA SOCIEDAD COLONIAL Assadourian Beto y ChiaramonteDokument6 SeitenLA SOCIEDAD COLONIAL Assadourian Beto y ChiaramonteLeonardo SchanzNoch keine Bewertungen
- Te Equivocaste de Casa Villano 1-50Dokument218 SeitenTe Equivocaste de Casa Villano 1-50Roxelis Ceballos100% (1)
- La Constitución Del Zodíaco Certificada C, AA 222141Dokument5 SeitenLa Constitución Del Zodíaco Certificada C, AA 222141richman bey 777Noch keine Bewertungen
- Lucy Parsons Los Principios Del AnarquismoDokument12 SeitenLucy Parsons Los Principios Del AnarquismoCWVSSGNoch keine Bewertungen
- Devastaciones de Osori1Dokument15 SeitenDevastaciones de Osori1morenaNoch keine Bewertungen
- Evangelización Desde El Modelo de Cristiandad - Dussel PDFDokument86 SeitenEvangelización Desde El Modelo de Cristiandad - Dussel PDFCésar Ilargikoa MartínezNoch keine Bewertungen
- Proyecto IDokument32 SeitenProyecto IAlejandraNoch keine Bewertungen
- Rompiendo Ataduras EspiritualesDokument15 SeitenRompiendo Ataduras Espiritualestrino1950Noch keine Bewertungen
- La Leyenda Negra EspañolaDokument7 SeitenLa Leyenda Negra EspañolaumtnNoch keine Bewertungen
- El Arte de GobernarDokument127 SeitenEl Arte de GobernarErika Julieth Abril GonzalezNoch keine Bewertungen
- Realidad SocioeconomicaDokument53 SeitenRealidad SocioeconomicaMaría Isabel Zorrilla CertucheNoch keine Bewertungen
- La Guerra Final 2012 Emiliano Zapata Coleccion CompletaDokument801 SeitenLa Guerra Final 2012 Emiliano Zapata Coleccion CompletaErick RoveNoch keine Bewertungen
- Historia 1 CuadernilloDokument198 SeitenHistoria 1 CuadernilloElizabeth PerezNoch keine Bewertungen
- Resumen Política ARISTOTELESDokument23 SeitenResumen Política ARISTOTELESgnopata89% (104)
- Todas Las Clases LaboralDokument141 SeitenTodas Las Clases LaboralMERCYNoch keine Bewertungen
- Mexico - Afro - Mexico PDFDokument23 SeitenMexico - Afro - Mexico PDFcarlosjademasterNoch keine Bewertungen
- Industria AzucareraDokument6 SeitenIndustria AzucareraEsteniaMaNoch keine Bewertungen
- Clases SocialesDokument13 SeitenClases SocialesGabriela Morete0% (1)
- Sermón No. 4 - Creyentes en EsclavitudDokument15 SeitenSermón No. 4 - Creyentes en EsclavitudAbner MenaNoch keine Bewertungen
- Actividades Económicas en La Época ColonialDokument11 SeitenActividades Económicas en La Época ColonialHarbella SabillonNoch keine Bewertungen
- Antecedentes Constitucionales Sobre Derecho Colectivo Del TrabajoDokument10 SeitenAntecedentes Constitucionales Sobre Derecho Colectivo Del TrabajoHector IñiguezNoch keine Bewertungen
- Organizaciòn ColonialDokument7 SeitenOrganizaciòn ColonialedwinNoch keine Bewertungen
- La Cartografía Social para La Planeación ParticipativaDokument11 SeitenLa Cartografía Social para La Planeación ParticipativaLyss Pérez MenesesNoch keine Bewertungen
- Entrevista A Cisco Wheeler Sobreviviente Del Proyecto Mk-Ultra de La CIADokument32 SeitenEntrevista A Cisco Wheeler Sobreviviente Del Proyecto Mk-Ultra de La CIAJorge Moraga100% (5)
- 2018 FaviandiazDokument28 Seiten2018 FaviandiazMarco Antonio Escobedo GómezNoch keine Bewertungen
- La Primera Revolucion IndustrialDokument3 SeitenLa Primera Revolucion IndustrialItalyy MrqNoch keine Bewertungen
- Familias DisfuncionalesDokument65 SeitenFamilias DisfuncionalesmiguelNoch keine Bewertungen
- Texto A Antony Giddens El Capitalismo y La Moderna Teoría SocialDokument28 SeitenTexto A Antony Giddens El Capitalismo y La Moderna Teoría SocialMarianaBertozziNoch keine Bewertungen