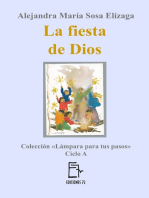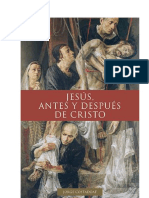Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Moore-4 Cuando La Fe Se Viste de Soledad
Hochgeladen von
mpme19640 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
29 Ansichten3 Seitenfe semana santa
Originaltitel
Moore-4 Cuando la fe se viste de soledad
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
DOCX, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenfe semana santa
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
29 Ansichten3 SeitenMoore-4 Cuando La Fe Se Viste de Soledad
Hochgeladen von
mpme1964fe semana santa
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 3
El camino de fe a la luz (y las sombras) del misterio pascual
-meditaciones teológicas-
fr. Michael P. Moore ofm
4. Cuando la fe se viste de soledad: el desgarro en Getsemaní
Continuando nuestro camino de fe, luego de haber presenciado los incidentes en el templo, nos
acercamos a las últimas horas de Jesús, y lo volvemos a encontrar ahora en el Monte de los olivos (Mt
26,36-46, Mc 14,32-42; Lc 22, 39-46; Jn 18,1). Allí, su fe -nuestra fe- tendrá que enfrentarse con uno de los
más temidos interlocutores: la soledad que, en Getsemaní, desgarra. Los sinópticos pintan la escena con
detalles de honda dramaticidad; me tomo la libertad -no del todo correcta exegéticamente hablando -de
pasearme por las tres versiones yendo y viniendo.
Después de aquella cena -ahora sabemos que fue la última- Jesús siente necesidad de retirarse para
rezar. Y cuando uno se pone en oración, normalmente, reza su pasado, su probable futuro y, de un modo
particular, lo que está viviendo en esos momentos. Se trata de rezar la vida. Por eso no es secundario
recordar que Jesús viene de compartir una comida íntima, con un puñado de amigos y amigas. Un encuentro
que habrá tenido sabor a despedida, cargado de nostalgia e incertidumbre; dialogando y especulando con qué
sucedería si al maestro o a todos ellos los apresaran. Una conversación impregnada de cierto aire enrarecido
por la tensión que flotaba luego del anuncio por parte de Jesús sobre la posible traición de un amigo y la
negación de otro. Con todo esto en su corazón, Jesús necesita silencio y decide ir a rezar a un lugar querido
por él: Getsemaní, en el Huerto de los olivos. Allí mismo donde, un par de días antes, se había quebrado en
llanto. Contemplando la ciudad santa, había derramado lágrimas de impotencia. Pero ahora ya no llora; sólo
suda “como gotas de sangre espesa” (Lc 22,44). Ayer, sin nadie con quien llorar; hoy, sin nadie con quien
orar. El Monte de los olivos parece ser el lugar del no-consuelo, ni ante el llanto ni ante la plegaria.
También aquí lo discípulos lo siguen -como siempre, un poco retrasados-, están todos “en camino”.
Llegados al lugar, al inicio y al final de la escena, los invita a orar “para no caer en la tentación” ¿de qué
tentación habla Jesús? Después se aleja unos pasos. Necesita estar solo (aunque, a decir verdad, hacía
tiempo que ya lo estaba). Entre él y el resto del grupo, Marcos y Mateo ubican a Pedro, Santiago y Juan:
aquellos tres “elegidos” que habían contemplado al maestro glorioso durante la transfiguración. En ese
momento triunfal querían hacer “tres carpas” para gozar ese espectáculo luminoso. Ahora, cuando ya no hay
luz, prefieren dormir. Al incluir ahora esos nombres, los evangelistas nos ponen sobre aviso…
Pero volvamos a Jesús e intentemos acercarnos al lugar, desde una distancia prudencial. El Hijo del
Hombre reza, de rodillas, rostro en tierra, muy cerca del suelo (la postura normal para la oración era de pie,
con los brazos abiertos). Como saboreando el polvo, masticando la historia, tratando de entenderla. Y lo
hace desde una situación anímica muy definida: sintiendo angustia, pavor, “sumido en agonía”, padeciendo
una “tristeza hasta la muerte” (Mc 14,34). ¿Y qué dice? No dice. Murmura, balbucea algunas palabras que
resultan más monólogo que diálogo: “Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz” (Mt 26,39). La oración
continúa. Pero detengámonos aquí un momento para reconocer toda la densidad teologal y espiritual que
tiene esa petición.
Jesús vislumbra la muerte en un horizonte cada vez más cercano. La amenaza es inminente. Ante
eso, siente miedo, no quiere morir. Es que ¿cómo querría morir quien amaba tan plena y sanamente la vida?
La vida es el primer y gran don. Y él lo supo disfrutar en la cotidianeidad de tantas alegrías y amores.
Aunque ahora era el tiempo del desamor; pero esto no borraba aquello. Como todo hombre, también Jesús se
aferra a la vida y le teme al sufrimiento. Por eso pide -en un primer momento- que pase de él ese cáliz. En el
condicional de Jesús “si es posible” me gusta imaginar que se esconde el intento de “negociar” con el Padre
algún otro modo de redención que no sepa tanto a la amargura de ese cáliz que ahora la vida le impone
beber. Entonces, en una respuesta también imaginada, su Padre le respondería: “No, hijo amado. No es
posible. Estos cálices y estas cruces son las que los hombres, en su libertad, han decidido para vos. Y, ante
esa libertad, mi omni-potencia se vuelve im-potente”.
Continuado la oración, Jesús balbucea: “pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Mt 26,29).
No se entiende en toda su radicalidad esta segunda parte escindida de la primera. Porque después de haber
sentido ese mareo y deseo de huir frente a la negrura amenazante, Jesús se des-centra para con-centrarse en
el corazón del Padre y, desde ahí, acepta que se haga su voluntad ¿Y cuál era la voluntad de Dios? En una
lectura un tanto apresurada podría especularse: “dado que Jesús sí sufrió y murió, esa era la voluntad divina,
finalmente cumplida el viernes santo… porque el Padre había decretado desde toda la eternidad que su Hijo
nos redimiera a través del sufrimiento en cruz”. Me parece que esta interpretación -tantas veces escuchada-
es disonante con la revelación, tomada en conjunto y en correcta hermenéutica, del Dios-Amor que
experimentó y testimonió Jesús. La voluntad del Padre, sostengo, es que Jesús sea fiel a su misión hasta las
últimas consecuencias, aunque -no para que- eso le cueste la vida. Y, en este sentido, se cumplió la voluntad
divina: Jesús asumió su destino sin negociar con Dios ni con los hombres. Porque, en otras palabras, el
designio divino es que la encarnación sea verdadera y total.
¿Y los discípulos? Duermen. Tres veces el maestro se pone en oración “repitiendo las mismas
palabras” (Mt 26,34), sólo interrumpidas para ver si ellos lo acompañan. “Tres”, número de totalidad y
plenitud: Jesús reza, todo él, comprometidos su carne y su espíritu, mientras los amigos duermen, todos
ellos, profundamente, indiferentes. Oscila entre el Padre silencioso -no consta que respondiera a sus
palabras- y los compañeros ausentes. Parece mendigar algún consuelo a su Dios y a sus amigos. Uno parece
callar, los otros prefieren dormir. Es “la hora del vértigo total” (J.L. Martín Descalzo). Soledad más
profunda es impensable. Entrega más gratuita, imposible.
Entonces, nuevamente, desde el infierno de la duda, brotará, sibilina, la pregunta “¿habrá valido todo
esto la pena?” De hecho, el evangelio de Lucas, tras las tentaciones en el desierto, añade una sugestiva frase:
“y el demonio se alejó de él hasta el tiempo propicio” (Lc 4,13) ¿Se referiría a esta noche de agonía donde el
sentido y el sin-sentido lucharían cuerpo a cuerpo? Tal vez, el tentador, nuevamente, lo habría seducido por
otras tres veces (totalmente): si eres el hijo de Dios, haz que estos cálices se llenen del buen vino; si cedes un
poco, podremos construir juntos un reino con pactos y componendas; y, si en verdad eres el hijo tan amado,
no tiembles ante la muerte, pues tu Padre no te abandonará en manos de tus enemigos. Y quizá, ya no desde
lo alto del alero del templo, sino desde la suave pendiente del Monte de los olivos, le habrá hecho ver -como
en una película para adelante y para atrás- que con su cruz y muerte llegaría, cuanto más, a dar algún sentido
al dolor de sus hermanos, pero no impediría que también ellos sufriesen “¿Habrá valido todo esto la pena?”
Getsemaní nos posiciona, en nuestro itinerario pascual, frente al drama que se desenvuelve cuando la
fe se encuentra, en la noche, con la soledad. Es verdad que, en los momentos más importantes y ante la toma
de decisiones trascendentales, estamos solos; aunque estemos acompañados. Ultima solitudo del ser, definía
Duns Escoto a la persona. En el medio de su noche, Jesús encuentra a sus amigos dormidos; y, a su Padre,
no lo encuentra. O, al menos, no escucha de sus labios una respuesta que lo certifique o que lo corrija, ni
tampoco una consolación que lo sostenga. Lamentablemente, es verdad que aún nuestros mejores amigos
pueden desaparecer en nuestros peores momentos, pero ¿y Dios? Como creyente teólogo no me gusta hablar
del silencio ni de la ausencia de Dios. Ningún padre -sano- abandona a su hijo en los momentos más duros.
Por eso, prefiero hablar de una Presencia distinta, que debemos saber decodificar. No creo que el Padre
estuviera ausente durante la pasión de su Hijo amado: ni en el Calvario, ni en Getsemaní, su antesala. Otra
cosa son los sentimientos subjetivos, de los cuales no podemos dudar; pero una cosa es “sentirse”
abandonado y otra, muy distinta, es “estar” efectivamente desamparado. Se trata, pues, de una soledad
misteriosamente habitada por el Espíritu que, si nos abrimos, nos sostiene para seguir caminando en fe a
través de la oscuridad.
La escena de Getsemaní termina con la misa exhortación a los discípulos con la que empieza: “recen
para no caer en la tentación” (Lc 22,46). En la tentación de creer que la noche es lo último.
Nos reencontramos mañana, si ustedes quieren, para seguir caminando juntos nuestra fe.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- HF Ben-Xvi Aud 20120201Dokument4 SeitenHF Ben-Xvi Aud 20120201Ramón Expósito ÁlvarezNoch keine Bewertungen
- Jesús Ora en GetsemaníDokument8 SeitenJesús Ora en GetsemaníMizael Alonso100% (1)
- Hora Santa Parroquia Almudena 2017 Guion CompletoDokument10 SeitenHora Santa Parroquia Almudena 2017 Guion CompletomonicaNoch keine Bewertungen
- 7 Palabras Kindle 1Dokument42 Seiten7 Palabras Kindle 1Alvaro LinaresNoch keine Bewertungen
- Via Crucis Del EvangelioDokument32 SeitenVia Crucis Del EvangelioRs JeqimsNoch keine Bewertungen
- Guion Hora SantaDokument11 SeitenGuion Hora SantaJoel Miranda VazquezNoch keine Bewertungen
- Jueves GetsemaniDokument11 SeitenJueves GetsemaniJames FinchNoch keine Bewertungen
- La Luz de JesucristoDokument38 SeitenLa Luz de Jesucristosandro palaciosNoch keine Bewertungen
- Homilía Primer Domingo de Cuaresma Ciclo ADokument4 SeitenHomilía Primer Domingo de Cuaresma Ciclo AErasmo Silva EspinozaNoch keine Bewertungen
- III Domingo T CuaresmaDokument28 SeitenIII Domingo T CuaresmaMauricio Chavez MirandaNoch keine Bewertungen
- Venciendo La Sensación de Abandono Del Buen Pastor.Dokument3 SeitenVenciendo La Sensación de Abandono Del Buen Pastor.ALVARO ORTIZNoch keine Bewertungen
- Miercoles de La Octava de PascuaDokument3 SeitenMiercoles de La Octava de PascuaJosé Vinicio SandovalNoch keine Bewertungen
- Homilia Jueves Santo BenedictoDokument10 SeitenHomilia Jueves Santo BenedictoJesus ENoch keine Bewertungen
- Texto de La Narración Del Padre LarrañagaDokument44 SeitenTexto de La Narración Del Padre LarrañagaHILARIO PINEDA GOMEZNoch keine Bewertungen
- Emaús Ida Y VueltaDokument2 SeitenEmaús Ida Y VueltaMauricioNoch keine Bewertungen
- La Oración de Jesús en GetsemaníDokument4 SeitenLa Oración de Jesús en GetsemaníJuan d DiazNoch keine Bewertungen
- Sermón de Las 7 PalabrasDokument8 SeitenSermón de Las 7 PalabrasSiervos de Cristo Resucitado100% (2)
- UntitledDokument6 SeitenUntitlednasholeroNoch keine Bewertungen
- Mensaje - Ahora Está Turbada Mi AlmaDokument4 SeitenMensaje - Ahora Está Turbada Mi AlmaLuis Labarca MarquezNoch keine Bewertungen
- Celebracion PenitencialDokument4 SeitenCelebracion PenitencialJorge OnofreNoch keine Bewertungen
- La Palabra Abandono - Programas - Aviva Nuestros CorazonesDokument11 SeitenLa Palabra Abandono - Programas - Aviva Nuestros CorazonesObed Zerda ReyesNoch keine Bewertungen
- Reflexion Sobre Jesús y La Separación Con Su Padre en La CruzDokument3 SeitenReflexion Sobre Jesús y La Separación Con Su Padre en La CruzMilton Gerardo Tumbajulca Cruzado100% (1)
- Pascua. Expiacion-ResurreccionDokument11 SeitenPascua. Expiacion-ResurrecciondjhwqxhzfgNoch keine Bewertungen
- Como Se Logra La VictoriaDokument12 SeitenComo Se Logra La VictoriaLeandro RojelNoch keine Bewertungen
- Jesús en El Huerto de Los OlivosDokument6 SeitenJesús en El Huerto de Los OlivosJoan Alexander Quispe CusiNoch keine Bewertungen
- Domingo de Ramos-2022Dokument6 SeitenDomingo de Ramos-2022campanlloNoch keine Bewertungen
- Contemplar Jesús para Conocerlo Internamente 3338Dokument2 SeitenContemplar Jesús para Conocerlo Internamente 3338Jesus María Pastoral Argentina Uruguay Jesus MariaNoch keine Bewertungen
- Lecciones de Jesús en El Jardín de Las LágrimasdfDokument5 SeitenLecciones de Jesús en El Jardín de Las LágrimasdfCesar Acosta100% (1)
- Sermon 7 Palabras, ModificadoDokument19 SeitenSermon 7 Palabras, ModificadoJuan Diego Perez ReyNoch keine Bewertungen
- 27 La Soledad de María P Gustavo Lombardo IVE PDFDokument6 Seiten27 La Soledad de María P Gustavo Lombardo IVE PDFJavier AndrésNoch keine Bewertungen
- La Perseverancia en GetsemaníDokument16 SeitenLa Perseverancia en GetsemaníFrank CarriónNoch keine Bewertungen
- Las Siete Palabras de Jesus en La CruzDokument5 SeitenLas Siete Palabras de Jesus en La CruzEveeraardo RangelNoch keine Bewertungen
- Las Siete Palabras de Jesus en La CruzDokument9 SeitenLas Siete Palabras de Jesus en La CruzSiervos de Cristo ResucitadoNoch keine Bewertungen
- San Lucas A ColorDokument1 SeiteSan Lucas A ColorJuanNoch keine Bewertungen
- 1 MeditaciónDokument5 Seiten1 MeditaciónRubén Fernández del CastilloNoch keine Bewertungen
- Vigilia de Jueves SantoDokument3 SeitenVigilia de Jueves SantoLucia Panta100% (1)
- ¿Qué Tipo de Discípulo Eres ?Dokument14 Seiten¿Qué Tipo de Discípulo Eres ?pedroescobar04Noch keine Bewertungen
- Via Crucis 2024Dokument15 SeitenVia Crucis 2024Anonymous KZYRxrNoch keine Bewertungen
- Dos Esquemas para Via CrusisDokument22 SeitenDos Esquemas para Via CrusisLuiz AlbertoNoch keine Bewertungen
- Reflexion Viernes SantoDokument1 SeiteReflexion Viernes SantocristianNoch keine Bewertungen
- Cuarta Palabra de Jesús en La CruzDokument4 SeitenCuarta Palabra de Jesús en La CruzAlfrjoséBT100% (4)
- Los Cinco Defectos de Jesús - sabaNILLADokument9 SeitenLos Cinco Defectos de Jesús - sabaNILLAJennyPicadoNoch keine Bewertungen
- 7 PalabrasDokument8 Seiten7 PalabrasLuisFelipeGuzmanNoch keine Bewertungen
- Transfiguración Del SeñorDokument24 SeitenTransfiguración Del SeñorEnrique MiquelNoch keine Bewertungen
- Laoracion de Jesus Ante La Muerte - BenedictoDokument4 SeitenLaoracion de Jesus Ante La Muerte - BenedictoÁlvaro Maximiano MartínezNoch keine Bewertungen
- Las 7 Palabras' en La Cruz, Sermón Supremo de Jesús PDFDokument3 SeitenLas 7 Palabras' en La Cruz, Sermón Supremo de Jesús PDFNatalia BarrientosNoch keine Bewertungen
- Contemplar A Jesús para Conocerlo Internamente. Dolores AleixandreDokument2 SeitenContemplar A Jesús para Conocerlo Internamente. Dolores Aleixandremariadejesus100% (1)
- Viacrucis Parroquial 2024Dokument17 SeitenViacrucis Parroquial 2024FátimaNoch keine Bewertungen
- VÍA CRUCIS Rid BietaraDokument28 SeitenVÍA CRUCIS Rid Bietaraapi-26251018Noch keine Bewertungen
- Padre Francisco Fernandez CarvajalDokument4 SeitenPadre Francisco Fernandez CarvajalvinydebuNoch keine Bewertungen
- 7 Palabras DivinasDokument7 Seiten7 Palabras DivinasLuis TorresNoch keine Bewertungen
- Philippe Madre-Tu Vocacion Consolar El Corazon de DiosDokument10 SeitenPhilippe Madre-Tu Vocacion Consolar El Corazon de DiosenripachecoNoch keine Bewertungen
- 21 - La Muerte de Jesus en La CruzDokument5 Seiten21 - La Muerte de Jesus en La CruzMarcela SanchezNoch keine Bewertungen
- La Meditación CristianaDokument4 SeitenLa Meditación CristianaGuillermo CanoNoch keine Bewertungen
- Sermón de Las Siete PalabrasDokument10 SeitenSermón de Las Siete PalabrasLeopoldo M. SoledispaNoch keine Bewertungen
- ITINERARIO Hacia DIOS - Pastoral Vocacional México PDFDokument42 SeitenITINERARIO Hacia DIOS - Pastoral Vocacional México PDFluzvioleta10100% (1)
- El Sermón de Las 7 PalabrasDokument7 SeitenEl Sermón de Las 7 PalabrasCarmen Patricia Lasso AristizabalNoch keine Bewertungen
- 11-3.¿jesús Fue Abandonado en La CruzDokument4 Seiten11-3.¿jesús Fue Abandonado en La CruzlavozdesanmartinNoch keine Bewertungen
- Moore-Hacia Una Teología de La Cruz SignificativaDokument8 SeitenMoore-Hacia Una Teología de La Cruz Significativampme1964Noch keine Bewertungen
- Herbig Jost - La Evolucion Del Conocimiento PDFDokument337 SeitenHerbig Jost - La Evolucion Del Conocimiento PDFSalvador Lóppezz100% (7)
- Moore-3 Cuando La Fe Choca Contra La ReligiónDokument3 SeitenMoore-3 Cuando La Fe Choca Contra La Religiónmpme1964Noch keine Bewertungen
- 2020 Casaldáliga Poesías Casi CompletasDokument358 Seiten2020 Casaldáliga Poesías Casi Completasmpme1964Noch keine Bewertungen
- Moore-Se Puede Perdonar Sin Olvidar. de Francisco de Asís A Francisco de RomaDokument4 SeitenMoore-Se Puede Perdonar Sin Olvidar. de Francisco de Asís A Francisco de Romampme1964Noch keine Bewertungen
- 2020 Casaldáliga Poesías Casi CompletasDokument358 Seiten2020 Casaldáliga Poesías Casi Completasmpme1964Noch keine Bewertungen
- Moore-5 Cuando La Fe Se Condensa en GestoDokument4 SeitenMoore-5 Cuando La Fe Se Condensa en Gestompme1964Noch keine Bewertungen
- Moore-2 Cuando La Fe Se Torna ObstáculoDokument3 SeitenMoore-2 Cuando La Fe Se Torna Obstáculompme1964Noch keine Bewertungen
- Moore-Un Dios Anti-PandemiaDokument2 SeitenMoore-Un Dios Anti-Pandemiampme1964Noch keine Bewertungen
- Schickendantz-Un Nuevo Capitulo de Epistemologia TeologicaDokument26 SeitenSchickendantz-Un Nuevo Capitulo de Epistemologia Teologicampme1964Noch keine Bewertungen
- Moore-1 Cuando La Fe Se Hace CaminoDokument4 SeitenMoore-1 Cuando La Fe Se Hace Caminompme1964Noch keine Bewertungen
- González Faus-Claves de Su CristologíaDokument10 SeitenGonzález Faus-Claves de Su Cristologíampme1964Noch keine Bewertungen
- Moore-O Un Dios Post-PandemiaDokument2 SeitenMoore-O Un Dios Post-Pandemiampme1964Noch keine Bewertungen
- Jean-Luc Nancy - La Deconstruccià N Del CristianismoDokument19 SeitenJean-Luc Nancy - La Deconstruccià N Del CristianismoLuiz Felipe100% (1)
- Costadoat-Jesus Antes y Despues de Cristo PDFDokument168 SeitenCostadoat-Jesus Antes y Despues de Cristo PDFmpme1964100% (1)
- Autoridad Teológica de Los Acontecimientos Históricos: Perplejidades Sobre Un Lugar Teológico - Schickendantz, CarlosDokument28 SeitenAutoridad Teológica de Los Acontecimientos Históricos: Perplejidades Sobre Un Lugar Teológico - Schickendantz, CarlosJohnAlvaroHerreraGarciaNoch keine Bewertungen
- Jossua-Fe en Tensión Entre Oración y Acción PDFDokument5 SeitenJossua-Fe en Tensión Entre Oración y Acción PDFmpme1964Noch keine Bewertungen
- Religion Sin Religion - Mariano CorbíDokument168 SeitenReligion Sin Religion - Mariano CorbíJ.LNoch keine Bewertungen
- Duque-Para Una Teologia Do FuturoDokument35 SeitenDuque-Para Una Teologia Do Futurompme1964Noch keine Bewertungen
- Mendoza-SUBJETIVIDAD POSMODERNA E PDFDokument10 SeitenMendoza-SUBJETIVIDAD POSMODERNA E PDFmpme1964Noch keine Bewertungen
- González TemasYEstiloEmergentesEnLaTeologiaContemporanea TracyDokument10 SeitenGonzález TemasYEstiloEmergentesEnLaTeologiaContemporanea Tracympme1964Noch keine Bewertungen
- Borgman-Sacramentos en Schillebeeckx PDFDokument8 SeitenBorgman-Sacramentos en Schillebeeckx PDFmpme1964Noch keine Bewertungen
- Cabestrero-Casaldáliga-Diálogos en Mato Grosso PDFDokument202 SeitenCabestrero-Casaldáliga-Diálogos en Mato Grosso PDFmpme1964100% (1)
- Oviedo-El Futuro de La TeologíaDokument23 SeitenOviedo-El Futuro de La Teologíampme1964Noch keine Bewertungen
- Las Asperezas Del Hermano FranciscoDokument17 SeitenLas Asperezas Del Hermano FranciscoAlberto ToledoNoch keine Bewertungen
- Moore-Dónde Estás. Cántico de Las Creaturas (Escaneado) PDFDokument14 SeitenMoore-Dónde Estás. Cántico de Las Creaturas (Escaneado) PDFmpme1964Noch keine Bewertungen
- Francisco de Asís Hospedar Al Leproso, Encontrar La SalvaciónDokument14 SeitenFrancisco de Asís Hospedar Al Leproso, Encontrar La Salvaciónmpme1964Noch keine Bewertungen
- CJ 63, de La Tristeza de Ser Hombre A La Libertad de Hijos - JI González Faus, SJDokument27 SeitenCJ 63, de La Tristeza de Ser Hombre A La Libertad de Hijos - JI González Faus, SJTeología URL 2015Noch keine Bewertungen
- Casaldaliga LecturasDokument14 SeitenCasaldaliga LecturasBernardino Lazo100% (2)
- Predica. Escogidos Sin Ser Lo MejoresDokument4 SeitenPredica. Escogidos Sin Ser Lo MejoresJICOTINoch keine Bewertungen
- Informe Psicometría.Dokument2 SeitenInforme Psicometría.Dafne MoralesNoch keine Bewertungen
- Prueba La AbuelaDokument3 SeitenPrueba La AbuelaClaudia Paola Moreno MollNoch keine Bewertungen
- Alicia Del Águila - La Ciudadanía Corporativa en El Perú Republicano (1834-1896)Dokument25 SeitenAlicia Del Águila - La Ciudadanía Corporativa en El Perú Republicano (1834-1896)José RagasNoch keine Bewertungen
- Mensaje Especial Del Dr. Ricardo Castañón Al DIMIDokument1 SeiteMensaje Especial Del Dr. Ricardo Castañón Al DIMIsanmiguelilloNoch keine Bewertungen
- I-GLP-PRP - 10. G PROTOCOLO COMUNICACION Achs Rev. 02Dokument2 SeitenI-GLP-PRP - 10. G PROTOCOLO COMUNICACION Achs Rev. 02rgpd77Noch keine Bewertungen
- La Indivision Hereditaria y Fijacion de Canon Locativo Por Uso Exclusivo de Un Bien Por Parte de Un CoherederoDokument6 SeitenLa Indivision Hereditaria y Fijacion de Canon Locativo Por Uso Exclusivo de Un Bien Por Parte de Un CoherederoSofía Victoria González100% (2)
- Contrato Individual de Trabajo, HondurasDokument5 SeitenContrato Individual de Trabajo, HondurasCulo Del YoongoNoch keine Bewertungen
- Guía Tiempo y Longitud 4° BasicoDokument7 SeitenGuía Tiempo y Longitud 4° BasicoCarolina AntonietaNoch keine Bewertungen
- Derecho Burocratico IiDokument98 SeitenDerecho Burocratico IiAbelina CapulinNoch keine Bewertungen
- EutanasiaDokument2 SeitenEutanasiaKaren VazquezNoch keine Bewertungen
- La Tipicidad en La Teoría Del DelitoDokument23 SeitenLa Tipicidad en La Teoría Del DelitoCamila FrancoNoch keine Bewertungen
- Curso de Derecho Penal GuatemaltecoDokument39 SeitenCurso de Derecho Penal GuatemaltecoabbycNoch keine Bewertungen
- Presentacion POA RegidoresDokument9 SeitenPresentacion POA RegidoresAraceli FloresNoch keine Bewertungen
- Teoria General Del ProcesoDokument5 SeitenTeoria General Del ProcesoBetzaida Aline Martínez LópezNoch keine Bewertungen
- Senado Alfredo Cuello DávilaDokument34 SeitenSenado Alfredo Cuello DávilaNasser Chalabe JimenezNoch keine Bewertungen
- Proyecto de Ley Amenazas TelefónicasDokument10 SeitenProyecto de Ley Amenazas TelefónicasFidel GutierrezNoch keine Bewertungen
- Túpac Amaru Ii en Nuestra Independencia PDFDokument1 SeiteTúpac Amaru Ii en Nuestra Independencia PDFValentina Paco Tellez100% (1)
- GamasAlvarez Jair M10S2AI4Dokument5 SeitenGamasAlvarez Jair M10S2AI4jair gamasNoch keine Bewertungen
- 3 Solicitud Certificado SacramentalDokument2 Seiten3 Solicitud Certificado SacramentalAdri RguezNoch keine Bewertungen
- Manual HornoDokument13 SeitenManual HornoPedroNoch keine Bewertungen
- Letra de CambioDokument3 SeitenLetra de CambioBerny Miguel Juarez RoblesNoch keine Bewertungen
- Suspensión No Es Requisito SolicitudDokument3 SeitenSuspensión No Es Requisito SolicitudSandy Gisell CazuNoch keine Bewertungen
- Taller Prevenir El Abuso Sexual InfantilDokument1 SeiteTaller Prevenir El Abuso Sexual InfantilmakelitaNoch keine Bewertungen
- IAPA 2366 FichaProteccionDatos 2022,0Dokument2 SeitenIAPA 2366 FichaProteccionDatos 2022,0jorge luis diezNoch keine Bewertungen
- 8 B Examen Final Derecho Notarial y Registral Tarde 2022-IiDokument2 Seiten8 B Examen Final Derecho Notarial y Registral Tarde 2022-IiNILO ORELLANA PALACIOSNoch keine Bewertungen
- Ficha de ResumenDokument2 SeitenFicha de ResumenCLAUDIA CRISTINA ROJAS SIMEON100% (1)
- Había Una Vez Un Chico Llamado LuchoDokument3 SeitenHabía Una Vez Un Chico Llamado LuchoBryan André Gallo BlasNoch keine Bewertungen
- CasoDokument8 SeitenCasoMayra ArchilaNoch keine Bewertungen
- Trabajo Clase 10Dokument3 SeitenTrabajo Clase 10Huamani Huachaca Alexis AlberthNoch keine Bewertungen