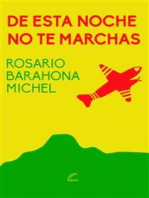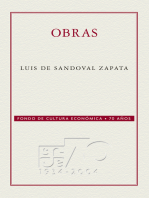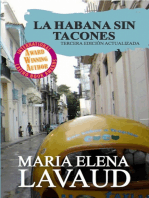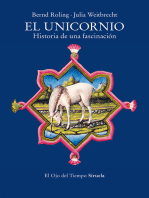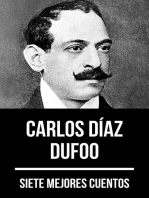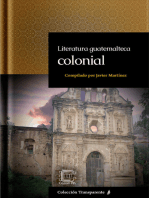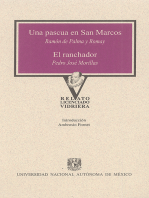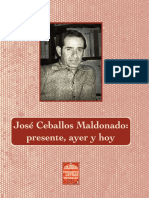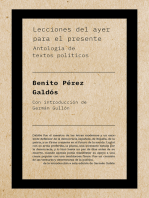Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
El Médico y El Santero
Hochgeladen von
PotoxiOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
El Médico y El Santero
Hochgeladen von
PotoxiCopyright:
Verfügbare Formate
EL MÉDICO Y EL SANTERO
José M aría Dávila
A dvertencia
E sto que sigue, que optimistamente esperamos leáis, ha querido ser una
novela. Quizás el tema (vidas cruzadas o vidas paralelas) sea tan antiguo
y tan choteado como la manía de escribir, pero es innegable que, quien
se da a estos menesteres, se arriesga a todo con tal de producir un volumen más
o menos o grueso y más o menos aceptable.
Pues bien: decimos que se trata de una novela y confiamos, oh, amable lec-
tor, oh, crítico despiadado, en que, considerándola como tal, no le atribuyáis al
autor ninguno de los juicios, palabras, actos y resultados finales de cualquiera
de los personajes.
Nos consta que el autor, viejo conocido nuestro, piensa y obra de muy dife-
rente manera, más mala que lo bueno y más buena que lo malo de los suso-
dichos personajes.
En cuanto al estilo, la pulcritud, el idioma, la calidad literaria y el valor in-
trínseco del libro, sí os creemos con derecho de pensar, decir, publicar y hasta
reclamar todo lo que os venga en gana.
Varios amigos del autor
409 El médico y el santero
PRIMERA PARTE
L os dos fueron coetáneos y casi vecinos desde su llegada al mundo. Maria-
nito vio, como primera, la luz mortecina de una lamparilla de aceite, en-
cendida para gloria y regocijo de San Joaquín y Santa Ana, y no para ayuda
del médico pueblerino y de la comadrona astrosa, que actuaban confiando más
en los dedos que en los ojos. Si mal no recuerdo, el acontecimiento debe haber
tenido lugar allá por el año de gracia de 1876, primero del advenimiento al trono
de su cuasi majestad don Porfirio Díaz y anterior inmediato al de la promesa
inicial de la tan decantada y tan raramente cumplida «no reelección».
Fue un parto natural; demasiado natural. Casi no hubieran sido necesarios
los servicios profesionales del galeno, ni el añejo empirismo de la partera. La
buena señora que echaba un nuevo ser a este Valle de Lágrimas, no era ni deli-
cada, ni medrosa, ni tierna, ni primeriza. El retoño venía ocupando más o menos
el cuarto o el quinto lugar en escala cronológica y llegaba con la puntualidad,
desparpajo y buen modo con que se presentan a diario los periodistas y los
burócratas en las cantinas más cercanas a sus respectivas oficinas o redacciones.
Se trataba de un alumbramiento perfecto: «espontáneo, de término normal,
eutócico y natural» –según dijera el doctor discípulo de Hipócrates. El futuro
colega de éste se presentaba (sin protestar por el chocante apodo de «Feto» que
inmisericordemente le aplicaban) de la mejor manera: sin languidez ni distocia
alguna para el acto, en la cómoda postura de vértice occipitofrontal y bajo el
411 El médico y el santero
clásico ritmo de los diez tiempos. Poco duró el quejarse de la parturienta y no
se alteró un instante la impasible cara del progenitor que, desde su mecedora
vienesa, observaba el caso con la misma tranquilidad con que observa el gana-
dero el parir de sus vacas lecheras.
La consulta al calendario del más antiguo Galván reveló que el intruso traía
en su etiqueta un nombre bastante raro, antimnemónico y difícil de pronunciar,
y se convino en un próximo bautizo en el que las sacras aguas, los óleos, la saliva
cural y la sal de Colima, grabarían más indeleblemente que el mejor tatuaje, uno
más sencillo y normal: Mariano.
El otro no arribó tan fácilmente. Trajo consigo dolores y peligros, lágrimas y
gastos, desesperación y sangre. Pero en cambio, todas las parientas y comadres
de la mamá que, moqueando y jeremiqueando daban más pena que la sufrida
señora, estaban acordes en decir y profetizar que el muñeco tendría la gran suerte,
puesto que «¡había caído parado!». Parado, sí. Había nacido con mil dificultades
y después de presentar el hombro, las nalgas y un brazo; pero tras de cien ma-
nipulaciones, posturas, cortadas, consultas y desesperos, vino a salir descara-
damente de pie. Amoratado, casi negro, sin respiración y con el cordón umbilical
anudado al cuello, fue un milagro que el doctor le salvara la vida a fuerza de
nalgadas y movimientos bruscos. Vivió, y en cuanto sus primeros vagidos anun-
ciaban el triunfo de la ciencia y del esfuerzo, ya estaba sobre él el señor cura
(llamado in artículo mortis y pronto a sustituir por los menesteres bautismales
los ociosos óleos de la extremaunción) trocando el fúnebre y desolado requiescant
in pace por el prometedor ¡épheta!
Aquí sí parece que no hubo premeditación al aplicar el nombre; tal vez la
urgencia del caso hizo olvidar el consabido renglón de un futuro directorio
telefónico, mudando la simple y usual estructura de un Juan, un Pedro, un Luis
o un Manuel, por el onomástico que en el calendario de pared se leía bajo el
terrible apodo de: Rufiniano; perteneciente a alguno de los tres bienaventurados
José María Dávila 412
que el santoral menciona y que, en el caso de nuestro pequeño «Rufis», como
después se le llamó, no sabemos si correspondía al reverendo obispo de la Igle-
sia de Bayeux (tierra del famoso aguardiente de naranja) o al mártir del siglo IV,
o al hijo del rey de Libia (antes de Wavell, Rommel y Auschinleck).
Marianito y Rufis entraron a la vida; uno en Aguascalientes, Barrio de San
Marcos, y otro en San Luis Potosí, Barrio de Tequisquiápam. El primero, enco-
mendado a los cuidados de un hombrachón corpulento, bigotudo, mal hablado,
atezado por los soles reverberantes de las yermas estepas zacatecanas en su
profesión arriesgada y viril: la de comerciante-arriero, que hacía los servicios de
transporte y compraventa de mercaderías entre las regiones vecinas de Los Altos,
en Jalisco, las de Silao y León, en Guanajuato, y las de San Luis, Zacatecas y
su hidrocálida residencia; hombrachón que era nada menos que su padre, y a la
cariñosa atención de la mamá: señora en toda la extensión de la palabra, descen-
diente inconfundible de las puras razas vascongadas que habían dejado impolutas
las características de estatura, blancura de la piel, azul oscuro de los ojos y vigor
físico que casi igualaba al del cónyuge. El medio social de esta familia no era, ni
la aristocracia que empezaba a formarse con la ranciedad y vacuidad que aún se
nota entre la cursilería de nuestras provincias, ni el de las clases pobres que, hoy
como entonces, se aglomeran en las vecindades y se tropiezan en las callejuelas
de los mercados o en las puertas de las pulquerías y tendajones. Dueño de una
gran recua mular y de no pocos carros y guayines, el jefe de la familia de Mariani-
to poseía también un caserón inmenso, frente a frente del hermoso jardín san-
marqueño y cerca de la iglesia que anualmente servía y sigue sirviendo de pretexto,
con su benévolo patronato incluso, a los más disímbolos y menos honestos
regocijos, que ponen en peligro la salvación eterna del pueblo santurrón.
Un caserón colonial que ocupaba casi media manzana, construido tal vez a
fines del siglo XVII, en los tiempos en que brillaban los pinceles de Andrés López
y de José de Alzíbar, en el estilo macizo, pesado y ostentoso, aunque achapa-
rrado y vulgarón, con que los ricachos mineros de la época pretendían imitar,
sin los consejos sabios del arquitecto, las construcciones que los franciscanos
413 El médico y el santero
habían erigido, o los edificios que albergaban a las autoridades del gobierno o a
la casa de moneda. Fachada de piedra rosa de las canteras vecinas, de un solo
cuerpo; ocho o diez ventanas, gruesamente enrejadas desde el nivel de la acera;
canalones también de piedra y, a guisa de cañones, para drenar las extensas azoteas
y un inmenso portalón, con portillo y torno, tallado a pura azuela de mano en
dura madera de mezquite. Transpuesto este portalón y rebasado el ancho cubo
del zaguán, se desembocaba a un patio rodeado por tres lados de imponente
arquería, cuyas dimensiones lo hacían parecer más una plaza pública que tranquila
residencia de familia modesta. Este patio y el corralón del fondo, que usualmente
albergaba a las cansadas mulas en sus tardíos regresos, eran renglón semestral de
renta para la familia de Marianito, cuyo padre los arrendaba, tanto en las ferias
de Navidad como en las de San Marcos, del 23 de abril al 10 de mayo, estas
últimas, para establecer el palenque de gallos, que hacía figurar sus peleas como
número principal de las paganas y, al mismo tiempo, religiosas festividades.
En este latifundio rosa y gris empezó a crecer nuestro futuro doctor. Sus
primero pasos oyeron el tropel de la mulada esperada con ansia que se volvía fer-
vorosa alegría cuando, tras del alud de bestias alazanas, bayas, retintas y zainas,
llegaba orgulloso el patrón en su caballo alteño, puro de sangre como el jinete, de
incuestionables ancestros árabes que se revelaban en la cabeza amplia e inteli-
gente, el pelo suave y corto, los ojos grandes, anchos los ollares, delgado el cuello,
sedosas las crines, arqueada la cola, las patas finas y las pezuñas pequeñas y
duras. Caballo tordillo que, no obstante ser criollo legítimo de Arandas o de San
Miguel, hubiera sido la envidia, no diremos del marqués de Guadalupe, sino
hasta del más atrevido y vagabundo berebere. Y cuando no eran estas escenas
de montería las que destruían el monótono rosa-gris del caserón, eran los festejos
consabidos: la feria, que traía consigo una abigarrada y absurda multitud de
charros, galleros, cantadoras, tahúres, vendedores, policías, muchachas bonitas,
limosneros, curas y Dios sabe qué más. El patio se barría, se regaba y se empa-
rejaba; desaparecía el polvo removido por los cascos de la recua, se alejaba un
poco el olor perenne a estiércol y a heno podrido, se daban vacaciones al sol,
José María Dávila 414
ocultándolo con extensa lona, percudida y remendada y se construían, con ta-
blas rústicas, cuerdas y soga de ixtle y sillas de tule, las graderías que rodearían
el palenque de los gallos, cuidadosamente trazado en círculo, con las clásicas
medidas, precisamente en el centro del local. El corralón posterior se destinaba
a las galleras y a los pastores. Desde ocho días antes del comienzo de cada feria, el
barrio entero despertaba con el nutrido quiquiriquear de los varios centenares
de arrogantes gallináceos. El viejo deporte al que los griegos llamaban alectroma-
chia, preparaba sus gladiadores con cuidados escrupulosos, en los que intervenían,
desde la desconfianza del gallero que ocultaba cuidadosamente sus «tapados»,
hasta la superstición de las bendiciones y las novenas para que el giro, el cenizo o
el búlique, resultaran invictos. Trajín con que el niño empezó a familiarizarse y
que esperaba con más ansiedad que el regalo de los Santos Reyes en la Epifanía.
Ruido agradable de música, de gritos, de malas razones, de cantar de gallos y de
mujeres, de chiflidos montaraces y hasta de uno que otro balazo en noches
agitadas, en que la borrachera superaba a la lealtad en las apuestas.
El día de las primeras peleas de compromiso era maravilloso: el coronel
jefe del batallón enviaba la banda militar a tocar a la entrada del zaguán desde
poco después de mediodía; el gobernador había anunciado su presencia y ya se
le tenía reservada una buena silla, préstamo urgente de la sacristía, en el mejor
lugar del anillo, junto al «asiento», entre el juez de plaza y el coronel, que venía
a cobrar con chapuzas e imposiciones el alquiler de la banda. La «Gran Plaza de
Gallos de San Marcos» se adornaba a todo lujo: candiles de aceite y mecheros
de brea se alistaban por doquiera; quinqués y velas se preparaban para las peleas
nocturnas; la carpa, el patio y hasta los arcos que ya pertenecían a la vivienda
familiar, se llenaban de banderolas, oriflamas, estandartes, pendones, gallarde-
tes y gonfalones de papel de china en todos los colores, pero especialmente en
verde, blanco y rojo; se tejían y extendían guirnaldas de hojas frescas, de paxtle
y de palma tierna; se regaba serrín teñido de almagre y azarcón en el húmedo y
aplanado piso y se abastecía la cantina interior de toda clase de bebidas: coñac,
champaña, manzanilla, tequila, mezcal, cerveza, pulque y el rico colonche de la
415 El médico y el santero
tuna recién exprimida que, en hondas tinas de madera, espumaba sabroso,
abriendo el apetito con su color de sangre fresca, apenas desvanecido por las
rebanadas de plátano y el polvo de canela con que se perfumaba.
En la parte trasera del palenque se levantaba un tablado para las cantadoras:
guapas hembras tapatías, de falda de seda, blusa de lino bordada, rebozo de Santa
María y zapatillas de charol, como la «Chinaca», de Nervo, empuñando cada
una, al igual que sus acompañantes, la guitarra, el requinto, el bajo o el guitarrón,
que armonizaban las valonas, los corridos, los jarabes y los valses de moda.
La función no podía empezar sino hasta la llegada del señor gobernador que,
cuando menos para estos menesteres, no era del todo impuntual. Modorro aún
de la breve siesta, descendía de su coche milord de capota tirada, acompañado por
el coronel y por uno o dos compadres de los que ahora son conocidos como
«lambiscones». Gobernador y coronel revelaban a las leguas su origen soldadesco,
rústico e improvisado. El primero vestía de negro, aunque en las altas y pequeñas
solapas el luto se desteñía con la presencia de impertinentes manchas de mole,
de caldo de pollo o de pulque curado; un grueso bastón de puño de plata hacía
recordar a quien lo viera, por asociación inmediata de ideas, la espada del oficial
chinaco o más remotamente el machete del campesino; tal era la forma en que
lo manejaba. La cara morena y rugosa encuadrada bien sobre el cuello alto y tieso,
que hacía destacar el contraste de los bigotes y la perilla bien ralos y la corbata
de plastrón. El coronel no se apeaba el uniforme y le costaba trabajo saber
cuándo debía dejar descansar su cabeza de cepillo del aplastado quepí, que pa-
recía un aditamento irremovible a su personalidad.
Sin ceremonias entraban al palenque, la banda cesaba de tocar, pues los
músicos también reclamaban el derecho de ver y apostar en las peleas, el juez de
plaza sonaba una rajada campanilla y el gritón anunciaba el programa: «¡Doce
peleas de compromiso entre León y Lagos, con quinientos pesos y quinientos
reales; tantos a la balanza… tantos tapados… ¿no hay quién retape? Va a comenzar
la primera pelea, señores: aquí‘stá un gallo, traigan ‘l otro!». Y mientras la com-
plicada intervención de galleros, jueces, corredores y apostadores preparaba la
José María Dávila 416
pelea, otro gritón se lanzaba al ruedo con cuatro naipes en la mano para anunciar
la rifa: «Se va a rifar un bonito sarape de Saltillo al color: diez pesos el palo…
Coronel: pa’ usté guardé as de espadas… Nomás queda el oro, quén quere el
oro?». Las cantadoras hacían su número: un jarabe zapateado sobre el tapanco,
que llenaba el ambiente de polvo, de ruido y de olores a hembra perfumada y a
sudor erótico, opacando las melodías del canto y las armonías del guitarrón y
las vihuelas. Luego se hacía la pelea: gritones y corredores ayudaban a dejar
solo el ruedo que, simbólicamente, se dividía con un diámetro aproximado
hecho con la punta del bastón del mismísimo gobernador: la raya. De un lado se
colocaba don Chendo, el gallero mañoso, terror de todas las ferias y conocido
en todos los rincones donde se jugaba algo o se hacía algún negocio torcido.
Don Chendo ensalivaba la navaja de su gallo retinto, le arrancaba plumas de
la golilla, le soplaba en el pico y le daba palmaditas en los costados. Rovirosa ya
estaba preparado: la botana con su cuerda pendiente de la boca, dos navajas
encajadas en la cinta del sombrero, el cigarro encendido montando provisional-
mente el pabellón de la oreja y la mano derecha sujetando al animal por las fuertes
plumas de la cola, en busca de una ventaja, aunque fuera mínima. Este pollo cenizo
era de desconfiarse; todos conocían la gallera de don Chendo, pero ¿Rovirosa?,
sólo el diablo sabe de dónde sacaba tanto animal: ganadores, perdedores buenos
y despreciables «venados», pero no había feria en que no diera alguna sorpresa.
Sueltos los gallos, comenzaba la riña, furiosos, decididos; saltando con fuerza
el uno contra el otro, salpicando de plumas y de gotas de sangre, hasta que el
mejor, bien prendido de la cresta del contrario, le atizaba feroz puñalada, que
hacía borbotear la sangre por el pico, mientras que el buche abierto mostraba
una que otra semilla de maíz de la parca comida lograda a escondidas del cui-
dador. ¡Ganó Rovirosa, perdió usted, señor! ¡Se hizo la chica, ábranse las puertas!
¡Y cómo sonaban los pesotes fuertes, los tostones, las pesetas y hasta las
cuartillas y los tlacos, al irse embolsando en poder de los afortunados!
Pero eso no era todo para Marianito. Cuando empezó a andar solo, acompa-
ñado de la nana, greñuda y sucia, salía a ver la feria, en todo su apogeo alrededor
417 El médico y el santero
del jardín; desde los fuegos artificiales que se quemaban en el atrio de la iglesia
hasta las carreras de caballos que parecían jamás empezar y mucho menos termi-
nar, por el tiempo que tomaba a los corredores el ponerse de acuerdo con respecto
a la salida, el lado, la vara, el carril, la apuesta, la ventaja y hasta la historia de los
tatarabuelos de bridones y jinetes.
El recuerdo de los primeros años de niñez en Mariano no puede traer a su
memoria más escenas que las relacionadas con mulas, caballos, tahúres, borra-
chos, gallos, campanas, cohetes, música ranchera y la terneza maternal, siempre
preocupada por surtir la mesa de imponentes golosinas, de platillos suculentos
y de humor inagotable, como los mejores presentes para el marido, en recom-
pensa a las ausencias largas y a las penas y acechanzas de los frecuentes cuanto
jugosos viajes.
A los cinco años, Marianito empezó a concurrir a la escuela. Un remedo de
aproximación a la pedagogía en donde, entre dos pacientes y feas solteronas que
batallaban a diario con la «pipiolada» y el señor cura que mandaba por ésta para
que concurriera trisemanalmente a la «doctrina» en la casa cural, lograban enseñar
a los educandos 75% de oraciones, 10% de silabario, 5% de aritmética elemental
y dejaban libre 10% más para que se compenetraran de los juegos callejeros, las
blasfemias u obscenidades en uso y lo que buenamente pudiera pescarse al andar
por esas calles de Dios.
Buenas mujeres las dos maestras (de algún modo habrá que llamarlas, además
de sus nombres propios, que eran los de: Cleofitas y Lolita), verdaderas mártires
en el apostolado de la educación, que lo mismo soportaban una hora entera de:
jotá - já, joté - jé, jotí - jí, jotó - jó, jotú - jú, que consolaban al mocoso enclenque
víctima del más desarrollado, cambiaban de calzoncillos a los que se orinaban
o nalgueaban con materna confianza a los atrevidos y traviesos.
Pero conforme la razón despertaba, los padres de Marianito veían la necesi-
dad de hacer más seria la educación. El muchacho prometía, confesaba el uno
a la otra. No había sacado la fuerza hercúlea del padre, aprovechable ya en los
dos mayorcitos, que lo mismo aparejaban una bestia que jineteaban un potro,
José María Dávila 418
cargaban media fanega de maíz o se liaban a golpes con el más plantado mozo.
Pero en cambio se le notaba afición al estudio: su manera de leer, casi de corrido;
la facilidad con que, espontáneamente, ayudaba a la mamá o al papá a sacar las
cuentas de la raya o del gasto mensual; el interés por descifrar con buena voz y
clara intención los difíciles interrogatorios del padre Ripalda o las oraciones del
Lavalle Mexicano; todo hacía creer que el niño no apuntaba para arriero y valía
la pena, habiendo de dónde escoger, dedicar un retoño a formarse en actividad
un poco más distinguida e interesante.
El paso por la escuela oficial fue un éxito. Los cinco años fueron otros tantos
blasones de orgullo para el arriero ricachón y para su buena mujer, que derrama-
ban lágrimas de gozo al leer, con dificultad, las calificaciones anuales, parejitas
como soldados de plomo en formación, mostrando una hilera ininterrumpida
de P.B., P.B., de tres en fondo, que indicaban el resultado supremo del trabajo
anual: Perfectamente Bien, en todas las materias: aritmética, lectura, geografía,
geometría, caligrafía, lecciones de cosas, etc., lo mismo en aplicación que en apro-
vechamiento y en conducta. Y al premio escolar, que nunca pasaba de ser, o una
brillante medalla de bronce con un listón tricolor, o un libro de historia o de
civismo, se añadían los premios paternales que, con la envidia fraterna, menudea-
ban lo mismo en dinero efectivo que en golosinas, en ropa nueva, en juguetes
de Guadalajara o en lo que al aplicado chico se le ocurriera comprar de los ten-
dajones de barrio.
El éxito escolar le mereció casi dos años de descanso y de vagancia. En
algunas ocasiones, acompañó al padre en sus viajes de arriería y compartió con
él los goces y las dificultades del camino. Conoció pueblos nuevos, ganó en
musculatura y salud y se convenció también de que no le atraía la carrera de los
negocios mercantiles. El espíritu investigador empezó a desarrollarse en él, y a
la vuelta de los últimos viajes ya conversaba con la madre sobre la existencia
de las escuelas preparatorias, sobre las carreras liberales y, principalmente, so-
bre la profesión médica, que parecía haberlo elegido, llamándolo a su ejercicio,
por la facilidad, frecuencia y poca atención con que, durante todos sus años, veía
morir los gallos en el palenque.
419 El médico y el santero
Marianito cumplió los doce años y entre este aniversario y el de los trece se
convino en prepararlo para que ingresara a una buena escuela preparatoria. Un
escribano que manejaba la parte fiscal de los negocios de su padre y el señor
cura, que había desistido de sus propósitos de inculcar en Marianito la vocación
religiosa, aprovecharon su despierta inteligencia para dejarlo más listo que una
escopeta de pelo, si es que por acaso necesitaba presentar un examen de admisión
que justificara la verdad de sus certificados escolares. Y en un viaje paterno,
mezclado entre la recua de mulas cargadas, de machos montados por los mozos
y de carretas rechinadoras, trepado sobre su propio penco tordillo, descendiente
de aquel que siempre respondiera pronto a la espuela del papá, hizo el viaje a
San Luis Potosí. Los hermanos lo despidieron con algo de envidia y un poco
de incipiente respeto; la servidumbre lo vino a dejar hasta el portón y la madre
se quedó llorando, después de darle la bendición y arreglarle el morral del itacate,
más abundante y sabroso en la ocasión que el del marido.
Viaje bonito, audaz, semibárbaro, como todos los que, sin comentario poste-
rior, hacía su padre tan a menudo; expuesto al mal tiempo, a la seca de los salitro-
sos campos potosinos y quizás a las acechanzas de los grupos de bandoleros que
frecuentaban la región, ya como rebeldes o ya como decididos salteadores. En
ocasiones anteriores, notó Marianito la falta de algunos mozos amigos y hasta
parecía recordar que una vez llegó su padre con el brazo en cabestrillo. ¿Miedo?
¡Nada! Era la fantasía exaltada del muchacho que reunía todos estos aislados
eslabones y se hacía conjeturas, suposiciones y hasta sueños, quizás en espera de
un verdadero combate contra los asaltantes que merodeaban por la región. Pero
no hubo incidente. La caravana llegó a San Luis Potosí, después de zigzaguear en
su ruta para tocar los pueblos de Pinos, en Zacatecas, y Ojuelos, de Jalisco,
entrando al estado potosino por la región de las salinas, algunas de las que habían
sido descubiertas por el abuelo de Marianito. El pedazo desértico, interrumpido
apenas por una que otra nopalera tupida, magueyales raquíticos y esporádicos
mezquites amarillentos, era una esperanza de riqueza de su papá, quien a menudo
hablaba de las «minas de sal gema» y hasta se atrevía a realizar productivas
José María Dávila 420
exploraciones cargando la mulada, cuando volvía de vacío, de tequesquite y de
sal de terrón. Sólo que últimamente, por incomprensibles maniobras de una
compañía inglesa, el asunto se le había puesto difícil y hubo vez en que tuvo
suerte de escapar el pellejo cuando lo recibieron a tiros al querer llenar sus
costales. Desde entonces, aquel lugar en donde, según expresión ranchera, «se
había zurrado el diablo», y que más tarde viniera a ser el capital más fuerte de los
lords Stanhope, fue tan vedado para levantar la sal, como los mares de la India
son actualmente para los secuaces de Mahatma Gandhi.
La última noche de viaje se pernoctó en un ruinoso mesón de Villa de
Arriaga, desolado pueblo que hacía honor a la etimología de su nombre, pues,
sin saberlo quien como tal lo bautizó, no es más que lo expresado por las raíces
del vasco: Arri, piedra, y aga, lugar: un sitio árido en donde se diera cualquier cosa
por disfrutar del verdor o de la sombra de una huerta, un jardín o un miserable
arbolito. El frío cortante de la planicie reunió a los huéspedes del mesón alrededor
de una pira económica y prudentemente alimentada con escasos troncones de
mezquite, boñigas de vaca y ramas secas de los ínfimos arbustos. Marianito
se acurrucó junto al padre y éste aprovechó la oportunidad para contarle la
historia de las famosas salinas: el abuelo (Q.D.D.G.) las había descubierto, loca-
lizado y denunciado ante la autoridad respectiva en merito San Luis; todavía se
conservaban los planos sellados y nadie, honradamente, podría dudar de la
legítima propiedad de los yacimientos, entre los que se contaba uno: El Tapado,
que aún soñaba señorear. ¡Pero quién sabe cómo diablos vino el negocio a caer
en manos ajenas y el caso es que, sin decir «por aquí te llego», de un día para
otro se plantaron unos extranjeros que «ni sacan, ni dejan sacar», que dizque
porque están esperando «el ferrocarril»; como si las mulas no tuvieran tan bue-
nos lomos y las carretas tan fuertes, ruedas para extraer y transportar arrobas y
más arrobas…!
—Cuando seas mayorcito te entregaré los papeles, a ver si logras sacar a
estos sinvergüenzas. Tendrás que ponerte bien con los políticos de San Luis y
tal vez hasta con los de México, pues a mí, maldito el caso que me han hecho.
421 El médico y el santero
Bien decía mi tata, que había que esconder todos los tequesquitales, como hizo
con el único que queda y mal haya pa’ lo que sirve; por eso le puso el nombre
de «Salinas del Tapado», pero pa’ mí que‘stos gringos son capaces de destapar
hasta al más hartado tunero.
La noche enfriaba demasiado. Alrededor de la hoguera, los arrieros y los
mozos, mirando de vez en vez y con respeto al amo, que dormitaba cabecean-
do, contaban a media voz cuentos de aparecidos y mentiras de viaje, o hacían
proyectos para la llegada a San Luis, donde –decían– con eso de los trabajos de
las minas de San Pedro y de los trenes, habían llegado muy buenas muchachonas
de Guadalajara, de León y hasta de la merita capital, «que‘zque no cobraban
más que “tostacho”».
Alboreando, salió la caravana por el seco y pedregoso camino, acelerando
el paso como el que ha llegado a alcanzar a ver la meta ambicionada. Nueve o
diez leguas no hacen una jornada, ni menos para gentes de su temple. Llegaron
a Mezquitic al tiempo del almuerzo que se hizo en común, bajo una especie de
oasis formado por cinco o seis mezquites que crecían junto a una nopalera
cerrada y cargadita de tunas cardonas. En el suelo calichoso, el mozo Jacinto
descargó una enorme canasta, mientras los demás aflojaban las cinchas de las
bestias. Luego encendió una lumbrada pequeña, sobre ella acomodó una hoja-
lata tiznada que siempre traía, por más precavido, y empezó a sacar de la cesta
panzuda las gordas frías, las tortillas enchiladas y los pedazos de carne seca que
cada quien iba engullendo sin ceremonias ni cumplimientos. Tres buenos sor-
bos de agua fresca, del pellejo que la contenía y una docenita de tunas escogidas
y peladas sobre el propio nopal completaron la refección que, en cuanto a sabro-
sura, vitaminización y salubridad, envidiarían ahora las más grandes eminencias
en materia de dietética.
Al atardecer, y entrando por el rancho de Los Morales, vieron destacarse la
torre de la iglesia de Tequisquiápam, apresurando el paso siguiendo por toda
la ancha avenida, polvosa, pero bordeada de árboles verdes y bien cuidados, y
torciendo a la izquierda por La Corriente entraron al rumbo de Las Nueve
José María Dávila 422
Esquinas para venir a alojarse al Mesón de Santa Clara, casi en el centro de la
ciudad y sobre la calle de Allende. Un mesón viejo, lóbrego y medio ruinoso
como todos los que había conocido. ¡Pero qué gusto le dio a Marianito, después
de haber ayudado a la descarga, el agua, el pienso y el encorralamiento de la
recua, salir a pasear de la mano de su padre y vestido con su traje charro de
gamuza, su sombrero de vara de San Francisco del Rincón y sus botines rechi-
nadores, orgullo de la industria peletera de su tierra, por la plaza del mercado,
por la calle de Hidalgo y por la Plaza de Armas donde, por suerte, tocaba una
banda militar exactamente igual a aquélla cuyos sones y desafinos tenía tan gra-
bados, que se plantaba frente a su casa al inaugurarse cada feria!
En el camastrón arreglado por los mozos, junto al de su padre, apenas si
pudo conciliar el sueño pensando en mil proyectos listos para desarrollar en el
curso de su nueva vida.
Al amanecer, lo despertó su padre:
—Ahora sí tenemos que vestirnos de curros, Marianito, pues yo sé lo que son
estos catrines de las escuelas elevadas y también sé cuándo se debe ser charrito
y cuándo no. Grítale a Jacinto que se traiga la caja grande de la mula alazana, la
que está mocha de una oreja y que saque mi ropa y la tuya, tal como la arregló
tu mamá.
Jacinto llegó con el envoltorio enorme y de él salieron los dos trajes de paño
negro, las camisas con cuello, puños y corbata, los sombreros, bastante apachurra-
dos, y hasta pañuelos blancos para sustituir los paliacates colorados y mugrosos.
En la gran pila del centro se lavaron con jabón de Cocula, de aquel jaspeado
de azul añil que se manufacturaba a domicilio; se llamó al barbero más próxi-
mo para que rasurara al padre, respetando los majestuosos bigotes, y cortara el
pelo de Marianito que, en verdad, ya había crecido más de la cuenta.
Para eso de las nueve y después de un reconfortante almuerzo en las fondas
del mercado, al que no faltaron ni las ricas natillas de leche cocida, idénticas a
las que siempre les guardaba la madre, ni la calabaza con piloncillo, ni los frijoles
refritos, padre e hijo llegaban al Jardín de la Compañía buscando el después fa-
moso Instituto Científico y Literario.
423 El médico y el santero
Frente al jardín y pegada al Instituto se alza la iglesia de la Compañía de Je-
sús, que, lo mismo que dicho Instituto, fueron construidos en el local que ocupó
el primer edificio de la ciudad, erigido por los jesuitas más o menos por el año
de 1600, pues debe recordarse que la primera población potosina se construyó a
unos veinte kilómetros de ese lugar, cerca del Cerro de San Pedro, mineral de
oro que dio el nombre a todo el estado. Como buenos católicos y para no olvidar
los encargos maternos, nuestros hombres entraron devotamente a la iglesia, mo-
jaron sus dedos en la pila de agua bendita, santiguándose y doblando la rodilla,
rezaron una breve oración. Salieron y, a los pocos pasos, encontraron el portón
del Instituto, abierto ya y lleno de muchachos que, con libros bajo el brazo, en-
traban, salían, gritaban, corrían y hacían una alharaca que desconcertó a Marianito.
El viejecito portero los atendió y los acompañó hasta el pie de la escalera que
conducía a la Secretaría.
Marianito respiró con emoción, con gusto y con esperanzas, como el que cree
haber perdido el portamonedas lleno y lo encuentra en el último bolsillo. Le
agradó el espectáculo: un patio amplísimo, embaldosado y limpio, rodeado de
una pesada y alta arquería de dos cuerpos que sostenía los techos de ocho som-
breados corredores, cuatro abajo y cuatro arriba, en los que paseaban, con los
ojos atentos al libro abierto, cincuenta, cien o doscientos estudiantes, mientras
otros, sentados en bancas de madera adosadas a los muros, conversaban o dis-
cutían animadamente.
El registro fue fácil. Marianito traía todos sus documentos escolares en
regla, su papá venía provisto de cartas de recomendación del señor gobernador
y como la «víbora» estaba llena de monedas, no hubo dificultad para dejar
pagado por adelantado todo lo que importaba el tratamiento de interno por el
año entero.
Casi al mismo tiempo, una señora enlutada, flaca y con ojos de tristeza ma-
triculaba a otro muchacho también delgaducho y mal vestido, aunque solamen-
te en la condición de externo, que no devengaba pago alguno.
Este muchacho era Rufis.
José María Dávila 424
Y no por ser pobre, huérfano de padre y externo del Instituto, vamos a ha-
cerle el agravio de callar, por lo que a él se refiere, lo que tan minuciosamente
hemos dicho con respecto a Marianito.
Rufiniano, el que había nacido ¡parado!, no había tenido hasta ese momento
ocasión alguna que confirmara el augurio de las amigas y comadres de su mamá
sobre su indudable buena suerte. A los trece o catorce años, sabía ya que, en efec-
to, se había presentado de pie al nacer y que esto era considerado como la gran
promesa para el futuro; pero, haciendo un balance de ese corto periodo de la
vida, en verdad que le salían debiendo no sólo los intereses, sino hasta el prin-
cipal de lo prometido.
Había nacido, con las miles de dificultades ya descritas, de una buena señora:
doña Cuquita, resignada esposa de un capitán de infantería del 27.o Batallón,
hombre de pelo en pecho, pendenciero, borrachón y mujeriego, cuya efímera
vida encontró temprano fin en una acción de campaña contra bandoleros asal-
tantes de la diligencia cuando Rufis tenía apenas seis o siete años. Desde enton-
ces, el cuidado de su educación estuvo encomendado, más que a la viuda cuya
desolación le impedía hasta pensar, al hermano de ésta: un pobre sacristán de la
catedral cuyo semisagrado oficio comprendía las varias funciones de campanero,
perrero y chantre; pues hay que reconocer que, como alumno destripado del
Seminario Conciliar, tenía, además de una indiscutible devoción, conocimien-
tos musicales y litúrgicos (primus in cera, id est, primus in tabula cerata), y de vez en vez
arriesgaba la voz un poco aguardentosa en los versículos del Salmo y hasta en
las notas del gregoriano. Rufis se pegó a este buen hombre, tío y padrino, santo
incanonizable y a la par que ayudaba a soplar en el fuelle del órgano, a sonar las
esquilas, a cuidar de la cera y hasta vestía el traje rojo y blanco del monaguillo
para ayudar a misa, aprendía latinajos, adquiría el porte místico del oficio y desa-
rrollaba una cultura especial, admirando a diario esculturas y tallados, lienzos
y murales, artesonados y ornamentos, bajo la influencia tóxica del incienso y
de la música sacra que hacían flotar el espíritu muy arriba de esta tierra hostil
y avarienta.
425 El médico y el santero
Las ocupaciones santas no impidieron, ni al tío ni al sobrino, que este último
terminara satisfactoriamente su educación primaria, y la viuda venció al sacris-
tán convenciéndolo de lo útil que sería dedicar al niño al estudio de una carrera
liberal: la del médico, por ejemplo. De ahí, el encuentro fortuito de los dos
jóvenes en la Secretaría del Instituto.
Aunque era notable la diferencia física y moral entre los dos jovencitos, Ma-
riano, criado entre arrieros y tahúres y Rufianito entre beatas y sacristanes, los dos
simpatizaron a primera vista. El aspecto humilde, santurrón, enclenque y tími-
do de Rufis se olvidaba al estudiar su cara, inteligente, sus ojos brillantes y move-
dizos, su cabellera larga, rizada y de un color tirando a caoba barnizada. Parecía
que la cabeza era lo único que tenía vida al surgir de un cuerpecillo inmóvil y
delicado. Marianito le sonrió, con su franqueza de ranchero por abolengo; el
secretario los presentó como compañeros que llegaban a un mismo tiempo al
Instituto y la manaza de Marianito apretó una especie de molusco desnutrido,
que no otra cosa le parecía de seguro el conjunto de largos dedos de Rufis, acos-
tumbrados sólo a manejar el incensario y a sonar las campanillas de la iglesia.
La amistad comenzó abiertamente, si bien en plano diferencial, que hacía de
Marianito un protector y de Rufis un protegido; sólo que sin reticencias sober-
bias, humillaciones ni rincones por parte de uno ni del otro.
El secretario entregó a los futuros estudiantes una lista de libros que serían
necesarios: Aritmética y Álgebra, Lengua Nacional, Primer Curso de Francés, Raíces
Griegas y Latinas, etc., etc., tomó nota de que Marianito quedaba como interno,
encomendado a los cuidados de un tutor que su padre señaló en la persona de
un español, abarrotero de fortuna y bien conocido: don Lucas Acévez, y se
convocó para la inauguración de las clases, que comenzarían el lunes de la
siguiente semana.
Los muchachos conversaron largo rato, o mejor diré que conversó Mariani-
to, versus los tímidos monosílabos de su interlocutor, hasta que el primero fue
llevado por el secretario en persona y acompañados del apuesto padre, a ver el
José María Dávila 426
futuro domicilio del alumno; caminaron por el largo y sombreado corredor,
traspusieron el primer patio y en el segundo le fueron siendo mostrados a Maria-
nito los incipientes adelantos de la «Eton» potosina: un gran embaldosado en
adoquines de cantera rosada, limitado, al norte, por la cocina y el comedor,
en el que jugaban, ociosas, unas cuantas centenas de moscas sobre las tablas de
pino de las mesas, satisfaciéndose con el olor dejado por los alumnos del año
anterior o adelantadas con la promesa de nuevos mendrugos y frescas manchas
de manteca; al poniente, se abría la comunicación con el patio principal y por
los otros dos costados se distribuían los dormitorios: enormes, oscuros y altí-
simos salones que debieron haber sido bodegas o talleres de la Compañía de
Jesús y en los que ahora se acomodaban seis, ocho y hasta doce internos en cada
uno, escogiendo, ad líbitum, el rincón, la ventana o la proximidad a la puerta,
según las aficiones, antigüedad y gusto de cada quien; pero eso sí, aportando
cada huésped su propia cama, su silla, su cómoda o baúl, su colchón con almohada
y su ropa de cama. El aspecto general de cada dormitorio era todo, menos lo
que ahora conocemos por «colegio de internos», pues ni se soñaba siquiera en
la uniformidad, el confort, la blancura y la eficiencia de los actuales equipos.
Quién había traído un miserable catre de tijera, cubierto de una lona vieja en la
que, las frecuentes orinadas de la adolescencia, que hacían irremediables a veces
el frío, la pubertad y la falta de buenos cobertores, habían dibujado mapamundis
y proyecciones de Mercator en todos los tonos del sepia; quién estaba provisto
de jactanciosa cama de latón, de cabecera ornamentada con angelitos, flores,
cruces y dibujos, que eran buena ayuda, junto con las duras tablas que soporta-
ban el «boludo» colchón de lana o de borra sin varear, a la proliferación de las
chinches, próximas a despertar del prolongado sueño y el forzado ayuno que
originaban las vacaciones; los mediocres disponían de camas de fierro o de
madera, cacarizas las primeras y rechinadoras las otras, testigos todas de más
de un sueño prohibido, con su solitaria resolución. Y las cómodas, baúles, sillas y
burós más parecían, en conjunto, el almacén semivacío de un montepío en
quiebra o un puesto de fierreros cerca de «El Rebote»: cómodas de cajones
427 El médico y el santero
transversales, barnizadas en negro, como si fueran un hacinamiento de ataúdes
superpuestos; burós con carpetas de mármol, las más veces quebradas o despor-
tilladas, cuya parte inferior, que se abría en forma de puerta al tirar una fantásti-
ca argolla de latón simulando corona de laurel, daba entrada a la apurada mano
izquierda que, en las tinieblas de la noche, buscaba el bacín para evitar nuevos
ensayos cartográficos en los colchones; baúles y «mundos» de todos tipos y
colores, desde los cajones rectangulares de tosca madera en bruto, cerrados con
un desproporcionado aldabón que pretendiera soñarse cerradura de la caja de
Pandora, hasta los arcones de cedro, inalterables, aristócratas, olorosos y trin-
cheras inexpugnables para la fauna parasitaria. No faltaban las petacas forradas
de hojalata labrada en imposibles colores, con su abultada tapadera inflando casi
hasta reventar y hasta las modestas almohadillas de lona, olorosas aún a la mula
alazana en cuya grupa vinieron desde el rancho.
¿Y las sillas? ¡Válganos, Dios!: unas chaparritas, que no levantaban dos pal-
mos del suelo, en esqueleto de huejote torneado y entintado (que no pudiéramos
decir pintado) con abstrusos colores y con el asiento en pita tejida y coloreada tam-
bién de fucsina violeta, verde o anaranjada; otras más altas y, por lo tanto, más
presumidas, oliendo también a industria rústica, como ésas que fabrican en Tenan-
cingo, de patas chuecas, pero labradas, de alto respaldar con dos o tres travesaños
y de asiento de tule formando cuatro ángulos unidos en el centro por su vértice;
no faltaban, por supuesto, algunas importadas, con asientos de cuero, con brazos
acojinados y hasta alguna mecedora de Viena, cuyas volutas de madera de haya
dejaban ver las roturas y agujeros en el bejuco de tejido octagonal.
Marianito escogió su rincón; el mozo se encargó de colocar los «muebles»
tan pronto los trajeron y… a otra cosa.
La vida estudiantil preuniversitaria transcurrió entre la paz y la mansedum-
bre de la época. Marianito y Rufis fueron pasando los años preparatorianos sin
pena ni gloria y con los pocos incidentes que la vida claustral podía brindar: el
gobernador que venía a la repartición de premios, aquel general don Carlos Díez
Gutiérrez, amo y señor de la tierra de la tuna, dispensando su sonrisa al alumno
José María Dávila 428
aventajado que, si las cosas seguían bien, podría esperar un gran puesto de juez
civil en Guadalcázar, de administrador de rentas en Tancanhuitz y hasta de di-
putado local, con sus ciento y tantos pesos mensuales de sabrosas y bien ga-
nadas dietas.
¡El escándalo que estuvo a punto de provocar el cierre del Instituto, oca-
sionado el día en que un grupo de internos, entre los que se contaba Marianito,
resolvió intervenir, por la altísima ventana trasera del edificio, cuando la banda
de guerra del Batallón, con doce cajas y veinticuatro cornetas entonando diana,
opacaba, por enésima vez, los gritos desaforados del recluta castigado con dos-
cientos sablazos en las posaderas! (los muchachos habían mandado imprimir
un centenar de hojas con los tan poco respetados preceptos de la Constitución
del 57, en que se prohibían «… los palos, los azotes, la mutilación y la infamia»),
y al bizarro coronel no le pareció que se le recordaran en la forma en que ahora
se reparte la propaganda por avión, contestando el consejo con una docena de
tiros de Remington, tal vez en son de susto, pero que provocaron más de una
diarrea y el que la ventana fuera cegada para siempre.
Las Semanas Santas en que ambos muchachos, muy vestidos de negro y
acompañando a la mamá de Rufis y al tío sacristán, hacían el recorrido clásico
de las iglesias: Catedral, con su torre huérfana y sus campanas desentonadas;
el Carmen, la del maravilloso frontispicio a lo churriguera; San José, a medio
hacer, por la polvosa Alameda; San Agustín, escondida entre casas de bur-
gueses; San Francisco, Aranzazú y Tercera Orden, dando frente al jardín donde
cada domingo buscaban los ojos juveniles de los estudiantes el encuentro con
la mirada de las muchachas que salían de misa de once; la Merced, Santiago,
San Sebastián, San Juan de Dios, Tequisquiápam y hasta la humilde del Mon-
tecillo, que contrastaba con el recorrido final, por la amplia y recta calzada,
hasta el Santuario del Guadalupe, donde había que descubrirse desde antes de
subir al atrio, siquiera fuera por la placa de mármol que recuerda la celebración
de una hipotética misa por don Miguel Hidalgo y Costilla, durante su aven-
tura libertadora.
429 El médico y el santero
Las «posadas», en las que, aunque no se hubiera ideado bailar, se divertía la
muchachada con el rezo profano, con la aglomeración al reventarse la piñata y con
más de algún manoseo al sexo contrario, en ésta o en otra ocasión propiciatoria.
Los maitines, en las iglesias de barrio y en sus plazas correspondientes, oloro-
sas a hachones de brea, a gorditas de cuajada, a cacahuates tostados, a enchiladas
con cebolla, a pollo frito, a pasteles; fruta de horno, colonche, limas de Chama-
cuero, tunas frescas cardonas amarillas, blancas, taponas camuesas y de alfafa-
yuca, y a trabajo de músculos en tierra temprada, donde la sabia naturaleza protege
el olfato que la falta de agua envenenaría.
El «Grito» en el Palacio de Gobierno, bajo las falaces palabras de Pax, Jus
Lex, esperado entre el murmullo de las nueces al quebrarse (el «ruido de uñas»
cacahuatero), el acompasado masticar de la dulce caña por interminables filas
de rancheros pacientemente sentados en las banquetas y los ocasionales gritos del
borrachito patriotero: «¡Viva México, jijos de la tostada…!», hasta que los mar-
ciales acordes de don Jaime Nunó hacían voltear las caras hacia el balcón en
donde ondeaba el pabellón tricolor, sin que pudiera verse la cara, ni menos oírse
la breve arenga del mandatario que lo sostenía.
Las «pintas» cuando cansaba y abrumaba el estudio, a gozar el verde raquítico
de las huertas de Soledad de los Ranchos, a comer vainas de mezquite en las yer-
mas afueras de la ciudad, para volver con halitosis provocada, a confirmar la
fastuosa nueva de que ¡TRAÍA AGUA EL RÍO DE SANTIAGO!, y darse cuenta de que,
cuando menos en esa ocasión anual, los palos perdían la cáscara que los guardaba.
Pero una vez sí que Rufis se negó terminantemente a acompañar a Mariano
que, por haber reunido unos cuantos pesos de mesada paterna rigurosa y pun-
tualmente pagada por don Lucas, era el compañero codiciado de tanto «bruja»
peligroso como abundaban en el Instituto. La curiosidad, la vanidad, la jactan-
cia y puede ser que también la necesidad física de la ardiente primavera provo-
caron el intento de la primera aventura sexual. Dos estudiantes de Medicina y
uno de Leyes, que ya se decían duchos en la materia, convencieron a Mariano
de lo maravilloso de una fuga nocturna y una visita al barrio del placer potosino.
José María Dávila 430
El deseo fue bastante para aflojar la boca de la «víbora» que le servía de cinturón
y de ella salieron cinco o seis relucientes monedas con su borrosa balanza en la
que, simbólicamente, se cargaba el peso en el platillo del mal.
La fuga era lo de menos: bastaba con un real al bedel para hacerlo más mudo
que la Esfinge. Otra propina al mozo de la casa contigua y la oscuridad de la
noche temprana protegía ya en la calle empedrada el camino de los cuatro mo-
cetones hacia el paraíso del amor. Salieron del centro de la ciudad, donde las
farolas de aceite acabadas de encender simulaban bien un remedo de alum-
brado y llegaron al barrio prohibido, de callejas sucias y malolientes, angostas
banquetas y humildes casas cuyas puertas se escondían entre las ventanas en-
rejadas. El más bravo del grupo tocó discretamente; por la ventana contigua se
asomó un bulto, cambió frases con el audaz y al poco tiempo se oyó quitar una
tranca, descorrer una cadena, rechinar un cerrojo y girar unas bisagras. Entraron
al zaguán, que estaba a oscuras, volvió a cerrarse el portón con el mismo proceso
a la inversa y se presentó una vieja criada con un quinqué en la mano:
—¡Qui’hubo, Nachito, qué milagro! A cuánto ha que asté no se asomaba
por acá. Las muchachas, pregunte y pregunte por asté, y asté tan orgulloso que
ya ni nos vesita.
Marianito, si no es que también los otros dos hasta entonces mudos compa-
ñeros, se quedaron ídem de la popularidad y hombría del tal Nachito. Y el tal
Nachito, muchachón de veinte o veintidós años, orgulloso de la callada admi-
ración que provocaba.
—Nada, mi vieja, que aquí te traigo conocidos y un corcho nuevo. ¡A ver
cuánto dan por él las putas!
Mariano tardó en darse cuenta de que él era el «corcho nuevo», pero al
adivinarlo se puso más rojo y avergonzado que una doncella a la que inespera-
damente se pide en matrimonio.
El grupo pasó, acompañando a la vieja que alumbraba el camino, por un
patio lleno de macetas de todos tipos y edades que olían a ruda, a albahaca, a
yerbabuena, a mejorana, a hueledenoche y a hinojo y entró al salón que debió
431 El médico y el santero
haber sido el antiguo comedor. Allí, alrededor de la mesa, alumbradas con otro
quinqué más luminoso, se encontraban hasta media docena de muchachonas
medio cubiertas con el rebozo, algunas, y otras con el chal negro que revelaba mejor
posición social (?).
Marianito como que empezó a temblar; se le trabaron las quijadas, sintió
calor en las mejillas, bufó, se arrebujó en su capa dragona y se sentó en la silla
que encontró más próxima. ¡El tal Nachito era una bala! A todas las conocía por
sus nombres y, sin meterse a presentaciones ni a preámbulos, comenzó a tirarlas
de los chales y los rebozos para hacerles notar la presencia del avergonzado
Marianito. Las de los rebozos: «gatas» de indiscutible origen o mestizaje otomí,
se sonreían y se defendían contra el guasón; las de chal: obreritas, esposas aban-
donadas o putitas profesionales, tomaron mejor la chanza y con todo desparpajo
se acercaron al atribulado «corcho». Pero al fin tuvo éste que reaccionar y ha-
ciendo de tripas corazón escogió a la que le pareció más apropiada y arrancó con
ella rumbo a la oscuridad de la primera puerta. Era la de un cuartucho húmedo,
maloliente, con su imprescindible veladora de aceite encendida al pie de la ima-
gen del celestinísimo San Antonio, su cama de latón que pretendía ser coqueta a
través de una colcha de paciente tejido de bolillo y un ropero más próximo al de-
rrumbe que la Torre de Pisa, si estuviera en el Distrito Federal.
La muchacha reía a mandíbula batiente del aspecto avergonzado y pudi-
bundo de Mariano. Hubo de ayudarlo, casi de forzarlo a que se tirara en la cama
y, ante la negativa rotunda a mayores confiancitas, apenas si consiguió desabro-
charle la bragueta de los pantalones.
Pero la habilidad del más antiguo oficio en la superficie de la tierra allanó
las dificultades y bien pronto el novel Casanova desquitaba con gran gusto y
contento la paga ulterior –¡veinte reales!– que tuvo que hacer por él y por todos
sus compañeros.
La hazaña estaba cumplida y Marianito se sentía un hombre cabal, satisfecho
del acto realizado y con un nuevo caudal de «machismo» para las subsecuentes
jactancias, que mucho le habrían de servir, ya que sus aventuras de arriero, de
José María Dávila 432
gallero y de rijoso estaban demasiado gastadas por el uso y la exageración. Sólo
que le quedaba un extraño escozor espiritual que no sabía si atribuirlo a la impor-
tancia sexual del suceso acaecido, a las conversaciones tan frecuentemente oídas
sobre los venéreos de moda que, entre paréntesis, todo muchacho cuajado se
sentía con la obligación de contraer o de haber contraído, o a las menos importantes
reliquias consistentes, como es fácil imaginar al conocer la nula higiene de la
época, en escoriaciones, más o menos inocentes o en residuos parasitarios de
alegre reproducción.
Como nunca hay goce completo, ni mucho menos duradero, toda la eufó-
rica satisfacción de Marianito se vino abajo cuando, creyendo poner una pica
en Flandes, se atrevió a referir lo sucedido a su buen amigo Rufis, con la santa
intención de invitarlo a repetir la aventura. ¡No fueron reproches, condenacio-
nes, anatemas y hasta amenazas los que obtuvo por respuesta!
Rufis, que aceptaba de buen grado y hasta sonreía de los cuentos verdes, de
los versos pornográficos y del lenguaje blasfemo, se indignó contra la reali-
zación de hechos impuros. «El pudor es pagano, la castidad es cristiana», dijo
alguien y con razón. Con el místico Rufis se podía pecar de todo lo sicalíptico,
casi sin reproche; pero ¡qué distinto fue el saber que su amigo Marianito había
pecado contra la castidad! Lo menos que exigió, para que la amistad se reanuda-
ra, fue una contrición absoluta, garantizada por una pronta confesión en la mis-
mísima iglesia de la Compañía.
No había para qué ser reacio, sobre todo en el caso de Mariano, criado den-
tro de las enseñanzas cristianas, y la misma tarde de la conversación, siguiente
a la noche de la aventura, todo humilde y devoto hubo de presentarse, con Rufis
de lejano testigo, al confesionario del padre Valero.
Un «Yo pecador me confieso…» dicho con voz trémula del penitente; un
enérgico «Hijo, di tus pecados» y un sudar tinta para referirlos, condujeron a la
verdadera causa del acto de atrición: el sacerdote preguntó con la maña y expe-
riencia innegables de sus años y Marianito soltó el gravísimo pecado mortal
contra el sexto mandamiento. El confesor lo reprendió, lo aconsejó, le exigió un
433 El médico y el santero
sincero arrepentimiento y, al darle la absolución, le recetó una larga serie de ora-
ciones que, además, no surtirían efecto alguno si el paciente no se comprometía
solemnemente y respetaba en adelante su compromiso de no repetir el pecado.
Hay que confesar que el sacrílego de Marianito, a pesar de todas sus promesas,
ni un momento dejó de sentir, allá muy adentro, tal vez más abajo del corazón,
quizás más abajo de los intestinos, el piquete rebelde de Satanás, que parecía
hablarle por teléfono desde el orificio impúdico del meato hasta el oído, para
decirle: «Adopta el compromiso. Por lo pronto, te salvas y después veremos».
Pero de cualquier manera, un sentimiento de descanso y de beatitud invadió
todo su ser al terminar el «Ego te absolvo in nomini patris…», sentimiento que
se hizo más sólido y agradable cuando Rufis le estrechó la mano, satisfecho de su
reingreso al redil.
Los meses de estudio se siguieron, con el solo alivio anual de la vuelta en va-
caciones a la casa paterna. En algunas de estas veces Rufis le hizo compañía,
con la anuencia y el encanto de su pobre madre que, al par que se congratulaba
de dar esas raras ocasiones de esparcimiento al hijo descriado, vislumbraba un
periodo de más holgura personal en sus míseros gastos y quizás hasta soñara
en las probabilidades de un nuevo medio social.
Marianito iba cada vez mejor en sus estudios, pero Rufis bajaba cada año de
nivel. En los últimos de la preparatoria Rufis hubo de verse reprobado en quími-
ca y aún llevaba, irregularmente, los dos años de inglés que por ningún lado le
penetraba. Y no eran razones: ni la dedicación total y absurda en el primero, ni
la falta de talento en el segundo. ¡Qué va! Marianito seguía dándole mordiscos
a la fruta prohibida, escapándose del Instituto cuantas veces podía y añadiendo al
parvo uso del sexo el semanal aliciente del trago y de la juerga. Pero los estudios
no eran pesados y con un par de horas de preparación –excepto los días de «San
Lunes», injustamente atribuidos con exclusividad a los artesanos–, las califica-
ciones nunca bajaban del más o menos satisfactorio BIEN.
José María Dávila 434
Rufis tenía otros motivos de esparcimiento y desatención. Le había dado por
las artes plásticas y se pasaba los días, ya fuera de la exigua biblioteca del Insti-
tuto, hurgando los anaqueles para encontrar vestigios de pintura, escultura y
tallado en los viejos y apolillados volúmenes, ya recorriendo las iglesias para ver,
medir, tentar y rasguñar las imágenes o ya desbastando a punta de navaja los pe-
dazos de madera de pino o de cedro que se hallaba, para hacer caras, cuerpos,
volutas, hojas, flores, frutas y qué sé yo qué más.
Ambos muchachos llegaron a la profesional más o menos a un tiempo. Bien
Marianito y a duras penas Rufis, quien aún debía materias preparatorianas, cuya
deuda se toleraba en atención a su conducta y a su pobreza. Los dos abrazaron
con ardor los principios de la carrera de médico cirujano: la anatomía descrip-
tiva, la histología, la técnica anatómica, los apasionó. ¡Había que verlos desde el
primer curso, buscando el acceso a los anfiteatros de los míseros y mugrosos
hospitales de provincia, juntando huesos en los osarios de los cementerios, car-
gando bajo el brazo los voluminosos tratados de anatomía y memorizando, como
si se tratara de rezos, la infinita lista de nombres raros y difíciles!
Y era que, en los largos paseos por los corredores del Instituto, siempre se
veía a los estudiantes de medicina como más empeñosos, más asiduos y más te-
naces. ¡Hasta los de corto cacumen trataban de mejorar, a fuerza de desvelos,
de repeticiones y de tazas de café negro! Había uno de tercero o de cuarto, indí-
gena de raza pura, lampiño como una nalga, que se había propuesto memorizar
toda la patología con su propio sistema de mnemotécnica y se pasaba las horas
recorriendo el patio, de norte a sur y de oriente a poniente, recitando casi en alta
voz el texto de la próxima clase: «La tabes mesentérica es una enfermedad, la
tabes mesentérica es una enfermedad, la tabes mesentérica es una enfermedad,
la bates metensérica es una enfermedad, la tables mesentérica es una… es una… ¿es
una qué…?, ¿es una qué…?, ¿es una qué…? (y volvía a ver el libro), ¡ah!, es una
enfermedad…».
Pero los médicos titulados en provincia, por buenos que resultaran, lleva-
ban gran desventaja en el ejercicio de la profesión, por lo que, a sugerencia de
435 El médico y el santero
Marianito, sus padres accedieron a que se trasladara a la capital de la República
a cursar los tres últimos años y a recibir allí el título.
Los dos amigos inseparables se despidieron después de unas vacaciones
agradablemente transcurridas en Aguascalientes y durante las que el tentador
Satán venció a Cristo, es decir: Marianito, después de un domingo de feria en el
que menudearon los mezcales, los colonches y los catalanes con prisco, llevó a
Rufis al burdel provisional de San Marcos y lo inició en los secretos de Venus.
Terminaba el año; el frío de los áridos cerros zacatecanos se había colado
hasta el vecino pequeño estado y escarchaba los pastos raquíticos, buenos apenas
para el ganado de lidia. Amanecía cuando se despidieron. Rufis partió en la dili-
gencia para San Luis Potosí y Marianito se quedó preparando su caballo para sa-
lir, en compañía de su padre y de los mozos que lo dejarían en León o en Silao,
encaminado ya hasta la capital.
De verdad que ambos sintieron la despedida. No hay amistad más sincera ni
cariño más puro que el de los años mozos; cuando no se pide ni se da; cuando
lo que se tiene es mutuo y cuando ni la ambición ni la envidia manchan el claro
espejo de las almas.
Murió el siglo XIX, y llegó este vigésimo endiablado, trayendo miles de profecías
y augurios que arúspices y pitonisas de toda calaña se empeñaban en amonto-
nar, sobre guerras, pestes, sequías, terremotos y todas las plagas imaginables que
se atribuían a los infelices e impuntuales cometas, al parto de una mula que había
dado a luz un hermoso muleto, a la Santa de Caborca o a los infernales inventos
modernos que, personificados en el ferrocarril, el fonógrafo, la «luz elétrica», com-
petían en el sentido material con las ya tan popularizadas herejías de Bergson y
de Kant y las cuchicheadas, aunque inconcebibles, lucubraciones de Kropotkin
o de Carlos Marx.
José María Dávila 436
México era jauja, cuando menos la capital, que ya presumía de París chiquito
y se daba el tono de presentar temporadas formales de ópera italiana, de comedia
francesa, de toreros españoles, de prostitutas internacionales y de circos extran-
jeros y nacionales como el celebérrimo del señor Orrin y mister Bell.
Marianito se deslumbró al desembocar –recién bajado del ferrocarril que por
primera vez en su vida había abordado, tomándolo en Silao– en pleno Paseo de
la Reforma, por donde transitaban lujosos carruajes de tipos no imaginados por
él: desde el landó diplomático tirado por tres troncos de caballos ingleses, hasta la
calesa familiar, parienta de su vieja y conocida diligencia, cuyas mulas trotaban
al chasquido del látigo del cruel auriga. Boquiabierto se quedó aquella mañana
soleada de domingo; olvidó las petaquillas y morrales con la consecuente pérdida
de alguno, no obstante la confianza depositada en el fiel cuanto abotagado meca-
palero que, por un miserable real, se comprometía a servir de bestia de carga y
de guía para que Marianito arribara salvo y completo a su destino: la casa de
unas viejecitas potosinas con quienes ya se había arreglado la pensión, que
incluiría cuarto, tres comidas y merienda, lavado de ropa y cambio de sábanas
cada semana y zurcido de calcetines, calzoncillos y camisetas. La tal casa queda-
ba en un segundo piso de vieja construcción colonial, en la calle de la Amargura,
cuyo principal estaba ocupado por dos establecimientos comerciales, a saber:
El Puerto de Damasco, tienda de ropa y mercería, propiedad de algunos hijos
del «Profeta» que cada vez se multiplicaban dentro del mismo espacio vital, y La
Pasadita, pulquería y fonda que mitigaba la sed y el apetito de todos los mozos,
cargadores, dependientes y vagos del populoso barrio.
Las viejecitas, doña Conchita y doña Petrita, lo recibieron como si siempre
lo hubieran conocido. Cuidaban de otros cuatro o cinco pensionistas de provin-
cia y a todos los tuteaban y trataban como si hubieran sido de la familia. Más de
media docena de «gatas» entraban, salían y se atravesaban, murmuraban y reían
indiscretamente, disponiendo también de la casa-pensión como si fuera cosa pro-
pia. Los ojos avizores de Marianito descubrieron que, cuando menos dos, estaban
no diremos «no tan malas», sino requetebuenas.
437 El médico y el santero
La instalación fue fácil. Le recordó el internado potosino, con la promiscui-
dad de habitación, el olor a alhucema, a chinches machacadas y a orines secos,
las camas duras y la infernal iconografía tapizando las paredes. En cambio, el
cuarto tenía una ventana con un amplio balcón que daba a la mismísima calle
de la Amargura, y por el extremo contrario la puerta de entrada, que desemboca-
ba en un agradabilísimo corredor con piso de ladrillo de jarro, barandal de fie-
rro forjado, pilares macizos de piedra y una infinidad de tiestos, plantas, jaulas,
pájaros y flores que hubieran hecho el encanto de los más distinguidos botánicos
y ornitólogos del país. En este sabroso parque interno, bañado por el sol desde
las nueve hasta el mediodía, no faltaban el perico hablador, los cenzontles que
silbaban cuatro compases de la Traviata, los canarios y verdines, los gorriones
inútiles y mudos, ni aquel gato barcito que, en la no muy grata para él, compa-
ñía de dos despreciables perrillos de raza desconocida, ronroneaban y ladraban
(naturalmente que cada cual a su propia manera) cada vez que un huésped o una
«gata» les pasaban de cerca.
La inscripción en la «Nacional de Medicina» fue cosa fácil. Ya sin el emba-
razo del preparatoriano novel y con el auxilio de los nuevos compañeros de pen-
sión, entre los que había algunos ya casi doctorados, Marianito se presentó con
todo aplomo a llenar los requisitos que el viejo albergue de la Inquisición exigía
a principios del año escolar. Pronto, las cátedras y el estudio lo absorbieron y
la vida estudiantil lo conquistó, convirtiéndolo en uno de los ejemplares clásicos
del estudiantado de la época.
Volaron los meses y los años y la proximidad de los exámenes lo encontraba
como a la mayor parte de sus colegas de los años superiores: más o menos bien
preparado en todas las materias, aunque, justo es confesarlo, con más dosis de
audacia que de sabiduría; arrancado hasta el punto de tener empeñado uno que
otro libro, una que otra prenda de vestir y todo el adorno superfluo: reloj, anillo,
medalla de oro, fistol, cadena y hasta el rosario de concha con su libro de devo-
ciones que su mamacita le había entregado para el viaje; debiendo tres meses de
José María Dávila 438
pensión a las viejecitas, que no por añejas eran menos enérgicas en el cobro;
enamorado –hasta el punto de hacer versos y dar serenatas– de una de las huríes
que Allah había mandado como hijas de alguno de los muchos árabes, turcos,
sirios o babilonios que usufructuaban El Puerto de Damasco y, para colmo de
desgracias, enredado con una de las «gatas» buenas mozas, la mejorcita en ver-
dad, que daba señales inequívocas de su preocupación física y mental, al anun-
ciar al futuro médico que Selene no la visitaba hacía tres meses y que ni la ruda,
ni el romero, ni el ocote hervido, ni los saltos en cuclillas le habían servido para
volver a la normalidad.
Las relaciones con la casa paterna tampoco andaban muy bien que digamos,
sobre todo en cuanto al subsidio económico, que se había suspendido, al saber
el remitente que Marianito se había «echado encima» de lo que correspondía a
todo un año, de los pasajes de regreso para las vacaciones y hasta de alguna
cuentecilla que la confianza paterna le había encomendado cobrar.
Marianito se resolvió a pasar las vacaciones en la metrópoli, dentro de la bru-
jez más espantosa, y se preparó para tomar la decisión heroica en los casos de
desahucio que, como el suyo, hacían imperdonable la presencia de los acreedores
y especialmente de doña Conchita y doña Petrita, que no lo dejaban a sol ni a
sombra. Escamoteó hábilmente las prendas, libros y objetos de su pertenencia
y en una noche oscura y lluviosa, como las que sirven para cometer el peor de los
crímenes, se escapó por el balcón, descolgándose como los actuales hombres-
mosca, para reunirse en la calle con su adorada «gatita» cómplice y complaciente
que le ayudaba a la fuga y al escamoteo a cambio del amor. Un «topillo» con
todas las reglas del arte, que se dignificó al presentar, a la inversa, la escena
shakespeareana de Romeo y Julieta en el balcón de la calle de la Amargura.
La mudanza no era para muy lejos. En la calle Cerrada de la Misericordia se
había arreglado ya una accesoria de dos piececitas, brasero, azotehuela y patio
general interior, que tomaban entre dos recién formadas parejas: Marianito y su
«gata», que ahora dejaba de serlo para convertirse en su «querida», con el mexi-
439 El médico y el santero
canísimo nombre de Lupe y otro amoroso estudiante que se había robado a una
muchacha de mejor posición, aunque no tan bonita y resignada como aquélla.
La Cerrada de la Misericordia ocupaba una sola cuadra entre las largas avenidas
del Reloj y de Santo Domingo; pero no obstante su exigüidad, algún guasón
que antes habitó la accesoria de Marianito y compañía, había puesto en grandes
y negros caracteres, sobre la puerta de la calle, el número 1000. El nido se amue-
bló lo mejor que se pudo. Cada uno de los cuatro pájaros contribuyó con algo:
sillas de tule, mesas de ocote, catres de madera que acusaban su origen rural en
las cintas de vaqueta restirada que hacían de tambor, colchones más o menos
pulcros, bacinillas, ollas, cazuelas y hasta vasos de vidrio, de ese vidrio verdoso y
granujiento que, de figones y pulquerías, ha pasado a decorar los escaparates de
la Quinta Avenida neoyorquina y los comedores de los magnates americanos.
Las dos parejas se llevaban muy bien. Todo era amor en aquel nido que, a
pesar de su pequeñez, daba lugar para que los tórtolos se sintieran parejas in-
dependientes y hasta se dijeran: «Cada quien en su casa y Dios en la de todos».
Lupita adelantaba en maneras y compostura con el alejamiento de las serviles
labores y el ejemplo de la nueva compañera, al par que le crecía alarmantemente
el volumen abdominal.
Marianito tomaba las cosas más con resolución que con paciencia. Estaba
convencido de que su amasiato tenía todo, menos amor, por lo que a él corres-
pondía y hasta se aventuraba, desafiadoramente, a pasarle a la linda flor del Corán,
con la que ya platicaba a hurtadillas, se acompañaba en el mercado de La Lagu-
nilla y se cambiaba correspondencia. Pero un sentimiento que no sabemos si
calificarlo de hombría, de satisfacción sexual, de conformidad franciscana o de
sinvergüencismo sublimado, lo hacía sentirse bien al lado de la Lupita, que nada
pedía, por nada protestaba, a nadie molestaba y se manifestaba encantada de la
vida ante el terrible problema que acosaba a su galán.
Estos amancebamientos tan mexicanos, que siempre han dejado «el otro» o
«los otros» hijos, como fruto prematuro de la vida, eran, son y seguirán siendo
una regular contribución al renglón demográfico de nuestra tierra.
José María Dávila 440
Marianito había dejado de escribir a su casa, de tener noticias de Rufis y hasta
de frecuentar a los que pudieran estar en comunicación con sus padres. En cam-
bio, estudiaba lo más que podía y se había conseguido un empleo de enfer-
mero en el hospital, que, mal que bien, daba para los frijolitos, sumado a lo que
entre él y el compañero de accesoria, lograban obtener en los primeros y ame-
nazadores ensayos de alivio (?) a la humanidad, i. e. curación de gonorreas, y
asistencia seudomédica a los vecinos, que de seguro se amparaban más en el
nombre de la calle («La Misericordia») que en la eficacia de los galenos. La vida
frugal de principios de siglo no exigía grandes presupuestos. La explotación de
la holgazanería, de la vanidad y de la estulticia estaban aún en ciernes, puesto
que ni la velocidad en el traslado, generalmente inútil, exigía el uso de los bur-
gueses automóviles o de las proletarias planillas de camión; ni el cinematógrafo
caro y alcahuete alejaba de los libros baratos o las conversaciones amenas; ni las
modas londinenses venidas por correo aéreo, los catálogos de Montgomery Ward
o las vitrinas llamativas del comercio metropolitano obligaban a matarse para
conseguir el sagrado abono, como en los tiempos presentes.
¡Ni siquiera había preocupaciones mensuales por el recibo de la Compañía
de Luz o de la Telefónica; por el sorteo del Palacio de Hierro o por la cuota del
sindicato! ¡Dichosa edad en la que lo más grave era la modesta cuenta del ca-
sero o el remiendo de a dos reales en el botín agujereado y en las culeras de
los pantalones!
Y la vida era tan buena o mejor que la de ahora: seis días de estudio y trabajo
por uno de verdadero descanso en Peralvillo, en Chapultepec, en la Viga, en la
Alameda o cuando menos en el hermoso Zócalo, sombreado por los árboles
sentenciados y ejecutados después por el robo de vista colonial a los edificios.
Las diversiones de franca risa tampoco faltaban, pues además de las ocasio-
nales visitas al teatro, al circo o a los festejos religiosos del barrio, sobraba mate-
rial en la Escuela de Medicina, en el hospital y en la propia casa para reírse con
liberalidad. Aquel compañero de clase, tonto y tartamudo, que acostumbraba
441 El médico y el santero
sentarse en el poyo más alto del salón y que, indefectiblemente, era llamado por
el profesor de anatomía:
—A ver, señor Gutiérrez, pase al pizarrón.
El llamado bajaba los cinco escalones que formaban los poyos abriéndose
paso con miles de trabajos entre los compañeros, que lo miraban de reojo, tro-
pezando y pidiendo disculpas a media voz. Al fin, después de cinco minutos de
descenso, atravesaba el salón, llegaba al tablero enorme, tomaba en la derecha
el gis y el trapo enyesado en la izquierda, borrando cuidadosa y diligentemente
hasta el último vestigio de rayas en el pizarrón. Transcurrían otros cinco minu-
tos; el profesor, exasperado, se atusaba los bigotes amenazadores, la clase que-
daba en suspenso; Gutiérrez dejaba el gis y el trapo sobre el canal del pizarrón y
volviéndose hacia el profesor, con admirable aplomo, aunque con la voz un poco
triste, decía:
—El se-se-se-se-se-se-se-se-ño-ño-ño-ño-óor Gu-gu-gu-gu-gu-gu-tiérrez,
no-no-no-no-no-no-no-no sa-sa-sa-sa-sabe la-la-la-la-la-la llllllllecccc-ción.
O aquel otro zapoteca, de tercer año, que se entusiasmaba con los estudios
de latín que probablemente había hecho en su tierra –aunque nadie lo creyera–
y los aplicaba a todas sus frases:
—¿Ubi comprabitis álterum prendedorcitum?
Y el otro que los iba a despertar a media noche a la pobre accesoria, sin
miramiento alguno para la presencia preconyugal del otro sexo y luego que ya
los veía bien despiertos, después de tres o cuatro sacudidas de hombros y de la
peligrosa salida a la azotehuela, a riesgo de pescar una pulmonía, preguntaba
con voz zumbona y olorosa al aldehído de los tragos ya ingeridos:
—Hermanito del alma, no he podido acostarme sin venir a preguntarte si
no te choca mucho la palabra «chochocol».
José María Dávila 442
Pero al fin la carrera se hizo. La nueva centuria encontró a Marianito de buena sa-
lud y en un estado social-financiero cuyo balance podría expresarse como sigue:
M arianito a la vida,
DEBE HABER
25 años de edad, Pérdida de su padre,
Título de Doctor en Medicina, Parto a su favor de un hijo natural,
Cirugía y Partos,
Una novia rica, de porvenir y bonita Una querida de lastre, madre,
(la del Corán) pobre e ignorante.
Capital, $0.00 Créditos, $0.00
Para empezar la brega, el asunto no iba tan mal y mucho menos con las
ilusiones, la fe, la seguridad y las indudables buenas cualidades de Marianito.
Entretanto, nos ocuparemos del amigo Rufis, a quien hace varios años que
dejamos olvidado en la antigua Tangamanga (San Luis Potosí).
Rufis destripó en la misma provincia. No podía ser de otro modo, pues toda la
firmeza con que manejaba el cuchillo al tallar la madera se le convertía en feme-
nina debilidad cuando se trataba de hender la flácida carne de un cadáver. Los
músculos, las articulaciones, las medidas y las proporciones del cuerpo humano
que tan bien sabían sus ojos trasladar a la mano hábil en el dibujo, en la escultura
o en el tallado, se le convertían en un diccionario chino al tratar de recordarlos
por sus denominaciones técnicas. Para Rufis, las vértebras con todas sus complica-
ciones de: apófisis, diapófisis, arco neural y foramen transversarium seguían siendo
443 El médico y el santero
lisa, llana y corrientemente: el espinazo; en músculos, el esplenio seguía siendo
el cogote; el trapecio, lomo; los glúteos, nalgas; los bíceps, conejos y los geme-
los, pantorrillas. Pero en cambio, ¡qué precisión para dar con el lápiz la curva o
la sombra exactas de un brazo en tensión, de un torso doblado o de un pecho le-
vantado! La ciencia se le volvió arte y el presunto médico se convirtió en lo que
sus compañeros llamaban «monero».
Su vida siguió siendo austera por varios años. Al lado de la beatífica mamá,
no se afrentó, ya con la barba y el bigote apuntando hirsutos en su cara, de seguir
ayudando a su tío el sacristán que, convencido de la inutilidad de los esfuerzos
para darle un título profesional, se resolvió a conseguirle encomiendas de sus
muchos amigos, canónigos, diáconos, curas y seglares y alguna vez hasta del
Reverendísimo e Ilustrísimo Doctor y Maestro Don Ignacio Montes de Oca y
Obregón (alias «Ipandro Acaico»), para pegar un brazo del Cristo que se había
caído de la cruz; repintar la cabeza de Santa Ana, que se había desteñido a fuer-
za de enseñar a leer a la Virgen María; darle una relujadita a San Lorenzo para
que no se quemara tanto en la parrilla; enderezar la columna de San Simeón; vol-
verle a abrir las heridas de flecha a San Esteban; darle bola a San Benito de Paler-
mo, que ya se estaba poniendo gris; injertar dedos nuevos a Santa Cecilia para
que pudiera tocar el órgano; y hasta enderezar a San Luis Gonzaga, que parecía
estar medio torcido.
Como resultado de tanto encargo mal pagado y de tanta práctica gratuita,
Rufis llegó a contar, cuando menos lo pensó, con un taller suficiente para cual-
quier trabajo de su agrado y con el que, apurando el sentido comercial que no
le faltaba, podría ganarse la vida, sostener a su madre en mejores condiciones
que las que le daban la poco puntual pensión del extinto capitán y las escasas
aportaciones del tío sacristán, sobre quien de seguro andaba la vigilancia muy
estrecha en lo relativo a las limosnas. Tarificó su trabajo, se puso en contacto
directo con los numerosos clientes y se arriesgó a ejecutar obra original que iba,
desde el retablo impresionista o surrealista pintado al óleo sobre una hojalata
o una tapa de caja de puros hasta la talla en madera del santo patrono solicitado,
José María Dávila 444
cuyos generales, antecedentes, fisonomía e idiosincrasia eran concienzuda-
mente estudiados por Rufis, antes de empezar la obra, en el Año Cristiano y en
todas las monografías que se daba maña para encontrar, ya en las bibliotecas
públicas o ya en las de las viejas iglesias cuyos tesoros coloniales estaban abier-
tos a su curiosidad.
Bien pronto, el remendón llegó a tallista y, entre sus antiguos colegas y sus
amigos de la intimidad, el «monero» de marras pasó a sustituir en definitiva ese
apodo, lo mismo que el mucho peor de Rufis, por el más adecuado y decente de
«el Santero». El taller se convirtió en «estudio» y los visitantes ya no eran sólo
los sacerdotes de sotana raída, los colegas de su tío en más humildes meneste-
res o las beatas que traían a reparar al buey del próximo nacimiento, o al San
Antonio, que acababa de sufrir un duro castigo por negarse a conseguir un buen
novio o un regular amante. Ahora que el estudio daba a la calle, en una accesoria
más o menos espaciosa, el santero, armado de punta en blanco con la gubia, el
escoplo, la escofina, la «V» o el formón, y trajeado con la bata sucia y pintarrajeada
y la boina vasca que lo hacían un «Marcelo» con todas las de la ley, se honraba
con las frecuentes visitas de un Gedovius, de un maestro Armenta, de un Moret
o de un Muñoz, en cuanto a pintores y dibujantes, y ya podía charlar, casi de tú
a tú, en muchas materias estéticas, con Manuel José Othón, con Primo Feliciano
Velázquez, con don Manuelito Muro y hasta con el gobernador y con el obispo,
zafio el primero y cultísimo el segundo, que venía a ver cómo andaban las he-
churas de sus frecuentes y bien pagados encargos.
De aquel taller modesto, más que de las aulas tan desganadamente atendidas
por Rufis, sacó éste un buen caudal de cultura, especialmente en lo relativo a su
oficio. Allí aprendió a mencionar a Roldán y a «La Roldana», a Becerra y a
Berruguete; supo que los maestros flamencos y alemanes habían llevado el arte
maravilloso de sus toscas herramientas a León, a Plasencia y a Toledo, de la Vieja
España, en las manos pacientes del «Maestre Teodorico» y de Juan de Malinas;
entendió de los atributos que debería llevar cada santo o santa, para no confun-
dir a San Jorge con San Miguel, ni a San Isidro con San Expedito.
445 El médico y el santero
Cuando menos se lo esperaba, cualquiera de los concurrentes le espetaba un
recitativo nuevo, acabadito de aprender, sobre las diferencias entre el barroco
clásico y el churriguera, con referencias fehacientes a la fachada laboriosa de la
iglesia del Carmen; en otras, el canónigo Nava, obeso, moreno y gritón, opinaba
sobre la sorprendente aproximación y el asombroso parecido que, sin llegar a
copia, existía entre el Cristo que acababa de tallar Rufis para una iglesia de
Guadalcázar y el Crucifijo de Brunelleschi, en la parroquia florentina.
—Hay que ver –resoplaba el enorme canónigo– cómo este muchacho puede
dar a la sagrada imagen todo el espíritu que necesita para constituirse en la
verdadera síntesis de la devoción de los feligreses. Yo he visto por horas enteras,
con unción, con admiración y con ojos de artista, muchas de las reputadas como
las obras magnas de la cristiandad; tengo en la retina el Santo Cristo de Orvieto,
de Nicolás de Nuto; el de Benvenuto, en el Escorial; el de Montáñez, en Sevilla;
y para no ir más lejos, el de Vela, que está en nuestra Catedral. Ninguno, si no
es el de Florencia, tiene la «divina humanidad» del trabajo de Rufis: la flacura
de los brazos y piernas, la estrechez del pecho, pues Cristo no puede concebirse
como atleta; la cabeza grande, las facciones semíticas… ¡solamente la gracia de
Dios ha podido conducir la mano de este muchacho hacia tamaña perfección
de expresión de líneas y de carácter!
—No es para tanto, padre –interrumpía el licenciado Velázquez–, en verdad
que el muchacho no lo hace tan mal, pero no lo vuele, porque de un día para
otro se nos va y nos deja las iglesias y los oratorios para ser colmados de esas ho-
rripilantes imágenes de terracota o de yeso que les ha dado por traer de Europa,
con el pretexto de que son más baratas y están listas más pronto. Parecen santos
de boudoir con esos colorines y esas formas, más sensuales que religiosas.
—No blasfeme, licenciado, acuérdese de que muchas de esas imágenes están
ya colocadas en sus sagrados lugares, bendecidas por el señor obispo y respeta-
das por los fieles que en ellas confían con toda razón.
—Está bueno, padre, pero es que aquí estamos hablando de arte y no de
religión; usted mismo se acaba de embelesar con la anatomía del crucifico, con
José María Dávila 446
sus facciones, con su cabeza inteligente, con sus rasgos hebraicos y eso… no me
dirá usted que es devoción propiamente dicha. Es diletantismo estético, tan
pagano como pudiera ser el mío.
—¡Ave María Purísima! Ya empezó este buen licenciado con sus barbari-
dades y, a mi pesar, me va a hacer largarme antes de tiempo.
—No sea correlón, padrecito, acuérdese que su deber está en catequizar y
si, como no soy un descreído, lo fuera, usted no puede rehuir la obligación de
atraer la oveja descarriada al buen camino.
—Mire, licenciado, usted no es ni descreído ni descarriado. Le confieso que,
inclusive en las materias que estudié en el seminario, le tengo respeto. Hasta se
me figura que se desvela con la Suma Teológica y con el Derecho Canónico con tal
de venirnos a tomar el pelo a estos humildes siervos de Dios, que mal sabemos
recitar una misa.
—¡Padre!, que está usted pecando de soberbia en la modestia.
—Dios me perdone, hijo, pero la verdad es que usted me desconcierta con
esa fama que se trae de discutidor sin par y de dialectista máximo.
El santero dejaba pendiente la talla, tiraba la gubia sobre el banco de trabajo
y abría la boca para seguir el hilo de una discusión baladí, que le parecía el
extracto de la sabiduría humana.
El diálogo del padre y el licenciado era interrumpido por los demás concu-
rrentes; el tema se hacía difuso: del incidente se pasaba al dogma, del dogma a
la doctrina, de la doctrina a lucubraciones más abstrusas; hasta que, inespera-
damente, alguno de los concurrentes más jóvenes soltaba una verdad de a folio,
o una frase positivista, o una alusión hereje y el pobre padre Nava se santi-
guaba, levantaba el vuelo de la sotana y salía más que de prisa del estudio, con
el pretexto más o menos peregrino de un servicio religioso.
Rufis volvía a empuñar el escoplo, meneando la cabeza donde la duda cruel
había abierto una ligerísima herida, que no dejaba de doler cada vez que, al
quedarse solo, repasaba el tema de la conversación y comparaba las argumen-
taciones contundentes del doctor Silva, de Othón o de Revilla, con la huída
447 El médico y el santero
vergonzosa del estimado canónigo. Y al día siguiente, lo primero que hacía era
ir a confesar la nueva duda, si posible, con el mismísimo canónigo que, dicho
sea de paso, logró imponerle penitencias duras, pero no consiguió hacerle olvi-
dar los razonamientos pecaminosos que provocaran las herejías.
Seguro ya de su maestría en la talla, la ebanistería, la pintura religiosa y hasta
en complicados trabajos de ornamentación, Rufis pudo dedicar algún tiempo a
llenar las lagunas que había dejado en su cerebro la pasión por el arte. Cepilló
los conocimientos preparatorios, se dio tiempo para visitar otros grupos de
amigos y se hizo frecuente comprador de libros nuevos, que poco a poco lo iban
convirtiendo en lo que, por aquel entonces, se llamaba un librepensador. Sólo
que su manera de ser librepensador era precisa y llana en el sentido escueto de
las palabras. Pensaba, a su parecer, libremente; pero se empeñó y cumplió el
propósito de jamás expresar sus ideas, de no dar a conocer sus dudas y de argu-
mentar solamente para consigo; ya que el cariño para su madre, el respeto al tío
sacristán, la tradición de su propia educación y quizás un complejo desconocido
de protección al oficio, estaban por delante de cualquier exabrupto o de la menor
indicación que lo pusiera fuera de la católica grey.
Su vida privada era modelo de virtudes para la sociedad de la época: frecuen-
tador de las iglesias, en las que la costumbre de ser devoto lo hacía concentrarse
más en el estudio de las muchas obras de arte que sus ojos absorbían; callado
como un seminarista próximo a consagrarse, buen hijo como siempre lo había
sido, casto como el que más y arrepentido del pecado que Marianito lo hiciera
cometer en Aguascalientes; honrado en sus tratos, cumplido en sus trabajos y
respetuoso de todo lo que merecía ser respetado. Pero este dechado de virtudes
no podía impedir que, de vez en cuando, le gustara más una Magdalena que un
Jesús crucificado y que, cuando le llegaba una clienta guapa, la atendiera con más
dedicación que a los molestos y ya bien conocidos beatos que le daban la mayor
parte de sus ganancias.
¡Cómo se acordaba entonces del sinvergüenza de Marianito! Tan descarado,
tan metiche, tan hombrote, tan despreocupado… y se ponía a escribirle cartas
José María Dávila 448
que empezaban por querer ser cariñosas y confianzudas, se hacían serias y pre-
dicadoras, y acababan por ser latosas y pedantes. ¡Jamás consiguió que su amigo
del alma le contestara una sola de sus misivas!
En cambio, con la mamá del doctor, de reciente viudez, sí se carteaba a me-
nudo. La buena y heroica señora seguía viviendo en Aguascalientes, llevando
con toda su energía femenina los negocios del difunto y enfrentando la terrífica
tarea de manejar dos broncas recuas: la de mulas cargueras y la de los hermanos
de Marianito que, cual más, cual menos, habían resultado ediciones de su padre
bien corregidas y aumentadas en cuanto a lo rudos, malhablados, jugadores,
borrachones y pendencieros. Todos los sinsabores de la difícil arriería los con-
taba la santa señora a nuestro Rufis en interminables cartas que, con su buena
letra de ranchera acomodada y con el abuso de las encomiendas y los pedidos a
Dios nuestro Señor, a la Santísima Virgen y a todos los santos de su personal
amistad, llegaban más puntuales que el recibo del casero, a principios de cada
mes. Muchas de estas cartas eran verdaderas colecciones de quejas y de tristezas
por la poco correcta conducta de Marianito, llegada a oídos de la mamá y por
su impuntualidad verdaderamente cruel en materia de correspondencia.
«Afigúrese usted, mi buen amigo, don Rufiniano –decía la pobre viejecita
en alguna de sus cartas–, que de Marianito no sé más de lo que ha poco me
contó mi compadre don Fulgencio, que estuvo en la capital al arreglo de algu-
nos negocios. Desde la muerte de su padre, mi marido, a quien Dios tenga en
su santa Gloria, apenas si he recibido dos cartas escritas a la carrera y sin pensar
que las mandaba a su madre. Dios me lo perdone y la Santísima Virgen me
ampare, pero estoy tentada a creer que a Marianito le han dado algo. Don
Fulgencio dice que‘zque tiene por ai alguna mujer, que se ha olvidado de sus
deberes para con la Santa Madre Iglesia y que no anda muy bien de sus gastos.
San José ha de amparar a mi pobre hijo en esa ciudad que, como yo le decía al
difunto que de Dios goce, no es más que la perdición de los muchachos. Me
hubiera hecho caso y él me perdone, para haberlo dejado aquí, en nuestro pue-
blo, con su gente, que otra cosa sería…».
449 El médico y el santero
Y la pobre señora veía la paja en el ojo de Marianito y no se daba cuenta de
las vigas en los de sus hermanos, que eran prendas de las que el diablo empeña
y jamás viene a redimir.
Rufis le contestaba siempre con puntualidad, con frases cariñosas casi como
de hijo; le daba consejos respecto al negocio y hasta se atrevía a sugerirle que
trasladara su domicilio a San Luis, por entonces más próspero que la villa hidro-
cálida, donde él podría ayudarle a sacar algo de las famosas salinas denunciadas
por el abuelo de Marianito. Terminó por pedirle su consentimiento para hacer
un viaje a la capital y ver la manera de traerse a éste a practicar su profesión en
la provincia, pues desde entonces era fácil suponer el trabajo que costaba abrirse
paso en la metrópoli, ante la competencia de tantos médicos que, por sistema,
rehuían el llamado de las necesidades rurales, soñando en establecer un consul-
torio elegante en Plateros, en Santo Domingo, en Las Damas o en Santa Teresa.
La señora accedió a esta última propuesta y Rufis, sin aceptar cooperación
económica alguna de la buena madre, se despidió de la suya pidiendo su ben-
dición junto con la del tío sacristán, como si fuera a hacer un viaje de cacería al
África Central; hizo un bulto de sus mejores ropas y una mañana, muy tempra-
no, sin más compañía que la del cargador crudo y tosijoso, apestoso a mezcal y
al cuero mal curtido de su enorme y grueso delantal en el que lucía el disco de
bronce con el número 7, atravesó la Alameda, en la que ensordecía el cantar
de los tordos que levantaban el vuelo matutino; llegó a la nueva estación de
piedra rosada que ostentaba un rótulo negro con letras doradas: «Ferrocarril
Nacional de México», atravesó el zaguán oscuro y se plantó frente a la vía a
esperar el tren del norte.
Casi puntual llegó éste, arrastrando el carro de exprés, el de tercera, repleto
de viajeros proletarios, casi encimados, sobre bancos insoportables de tiras de
madera; el de segunda, con sus mugrosos y duros asientos forrados de bejuco;
el de primera, jactándose de su felpa verde, de su alfombra de pasillo llena de ba-
sura y de sus luces de petróleo y el pullman, hermético, ignorado, de donde salía un
olor confuso a extranjería, mezcla de tabaco del toro, chicoria, humo de cocina
y patas de gringo.
José María Dávila 450
Rufis había comprado su modesto boleto de tercera clase y con el equipaje al
hombro corrió en el mismo sentido del tren para subir antes que otros y poder
acomodarse en aquella repleta lata de sardinas. Su propósito de hacer el viaje
había sido inquebrantable y por eso estaba dispuesto a soportar las veinte y pico
horas en aquella atmósfera de emanaciones humanas, de tacos y tortas com-
puestas, de chillidos infantiles y malas razones adultas; interrumpido todo a
veces por el rasguear de una guitarra, la armonía de un organillo de boca o los
gritos del conductor norteamericano que, con un irreprensible gesto de
repugnancia, entraba dos o tres veces durante el día y otra durante la noche a
pedir el boleto de los pobres «greasers» que hacía el favor de transportar su po-
derosa compañía.
Rufis se arrebujó en su cobija de lana, se incrustó entre varios huarachudos
del Bajío e hizo lo posible por dormirse o adormecerse la mayor parte del viaje.
El frío huía temeroso del carro lleno de carne humana y así, aunque el invierno
empezaba a apuntar, nuestro amigo pudo llegar a México sin más molestias que
las de la sagrada mugre, pero con la nariz libre del impertinente catarro. Nadie
lo esperaba en la estación, pero tenía la última dirección de Marianito: Calle
Verde n.º 74, por Campo Florido. Tomó una calandria y al trote cansado de los
trasnochadores jamelgos, vio pasar el Caballito, la Alameda, el viejo Teatro
Nacional; después, la Fuente del Salto del Agua y al fin vino a parar frente a una
casa en cuyo portón se hallaba fijada una placa de latón en la que se leía el nom-
bre y la profesión de Marianito.
Rufis le dio un tostón al cochero, bajó sus bultos, llamó con el aldabón de
fierro en forma de mano que agarra una pelota y a poco salió a abrir una «gata»
sucia y desgreñada. Marianito dormía. La sirvienta fue a despertarlo y, para
contento y descanso espiritual de Rufis, se encontró con que habitaba solo en
aquella casa. Temblando había venido el Santero por temor a encontrarse con la
«querida» de su amigo. ¿Qué le diría? ¿Cómo la trataría? ¿Qué clase de pájaro
podría ser? Pero los temores habían sido vanos: Marianito abrazó efusivamente
a su viejo amigo y, pasando a través de un cuarto que servía de consultorio, lo
451 El médico y el santero
introdujo a las habitaciones. Rufis vio con desconfianza los instrumentos y mue-
bles de su amigo: una rudimentaria mesa de operaciones, forrada con tela ahula-
da; un perchero del que pendía una especie de vasija de peltre manchada por el
permanganato, una vitrina polvosa con el instrumental, otra repleta de medici-
nas, dos o tres sillas en regular estado y una mesa encumbrada de revistas y diarios
en espantoso desorden. La asepsia andaba muy lejos de la profesión.
Durante el tiempo que dejamos de ver a Marianito, le habían sucedido cosas
dignas de ser recordadas:
Logró desvincularse a medias de la Lupita, la que volvió al lado de sus hu-
mildes padres a Coyoacán en compañía del retoño y con la promesa (cumplida,
entre paréntesis) de recibir un puntual auxilio económico mensual y otras me-
nos puntuales visitas;
Se hizo de alguna clientela de barrio y consiguió un puesto remunerado, en
práctica de venéreas, en el Hospital de la Canoa;
Formalizó sus relaciones con la hermosa libanesa de El Puerto de Damasco,
de la que ya es tiempo de decir que se llamaba Zaida, y
Planeaba también abandonar la capital para ir a ejercer la medicina a cual-
quier otra parte.
El trabajo para deshacerse de Lupita fue relativamente fácil. Mariano aceptó
registrar al niño con el apellido paterno, consoló a los suegros ilegales con su
mejor discurso y con la promesa de ayudar a la madre y al hijo per sécula secu-
lórum, expuso su categoría social como médico recibido, los antecedentes del lío
amoroso, el favor que le hacía a Lupita dando su nombre al heredero y consi-
guió al fin que los buenos viejos no sólo aceptaran su idea, sino que se fueran
complacidos y altamente agradecidos del yerno morganático de clase superior.
José María Dávila 452
Hacerse de clientela fue más difícil, pues no cualquiera encomienda las más
queridas partes de su cuerpo al primero que se presenta con una placa de latón.
Hubo de resolverse Marianito a no «torear» las blenorragias, sino curarlas de
verdad, para que al cabo de algunos meses ya hubiera gente esperándolo en el
zaguán de su casa. El puesto en La Canoa lo consiguió, como siempre se con-
siguen, gracias a la influencia de un amigo; pero no era el tal puesto ningún lecho
de rosas. Había que ver el trabajo de la inspección semanal a las pobres meretri-
ces: ¡La cantidad de mentadas de familia que se ganaban los médicos cada vez que
ordenaban la internación de una enferma o de una sospechosa! Y después, las
guardias nocturnas; con la conciencia cargada de responsabilidad, imponien-
do toda su autoridad sobre los guardas venales y lascivos, que lo mismo aprove-
chaban un rato en la dulce compañía de una hembra acabada de encamar por
las ostentables manifestaciones de la impureza de su sangre, que toleraban las más
asquerosas manifestaciones lesbianas entre dos asiladas que, al amparo de la
noche, hacían una verdadera cruza de sus enfermedades.
La formalización de sus relaciones amorosas con Zaida no fue tampoco ca-
fetera rusa. Tuvo que luchar contra el celo verdaderamente oriental de la arábiga
familia, que por ningún motivo aceptaba la entrada al clan, a pesar del catoli-
cismo común, de un extranjero o peor que eso, de un mexicano, y que daba claras
muestras de que hubiera preferido ver a la Flor de Damasco refundida en un
harén y cubierta con un tcharchaf antes que encomendarla a las solicitudes de
Marianito. Por fortuna para éste, la muchacha ya estaba más que mexicanizada
y, con una energía de la que nadie la creyera capaz, puso a sus padres y herma-
nos las peras a veinticinco, obligándolos a aceptar al novio con sus visitas, sus
regalitos y hasta sus besitos a las escondidas.
Pero lo que sí se le hacía cuesta arriba, a pesar de sus intenciones, era el viaje
fuera de la capital. Debía resolverse a comenzar todo de nuevo; a casarse, por lo
pronto; a dejar el empleo y la clientela y a resignarse a vivir mediocremente en
cualquier provincia como médico de aldea. México tenía un sinfín de atractivos
que no como quiera se abandonan: los teatros, con su tanda incipiente, a cuyas
453 El médico y el santero
lunetas delanteras era Marianito asiduo concurrente y no muy desconocido en
los camerinos de tanta artista simpática que ayudaba a pasar agradablemente la
velada; los paseos a Chapultepec, a Xochimilco, a Tlálpam, a La Villa, a Santa
Anita, con las mil fiestas que le recordaban, mejorando, el terruño natal, como
si se estuviera en perpetua feria de San Marcos; el paseo de San Francisco en
donde, a mediodía, se deleitaba contemplando las toilettes suntuosas de las cocottes
y de las damas aristócratas que paseaban en los coches abiertos, tirados por
hermosos caballos; las buenas fondas, Sylvain, La Concordia, La Mariscala, con
sus platillos especiales que atraían al más dispéptico; las peñas de amigos y
colegas que acostumbraban reunirse en la tequilería de Manrique, a saborear,
no sabemos qué con más deleite, si el chismorreo social y político o el rico tequila
alteño, y hasta las nocturnas excursiones a las casas non sanctas de Dolores o del
Callejón de Tarasquillo.
Marianito y Rufis reanudaron la conversación interrumpida en los albores
de la mocedad, como si no hiciera más de veinticuatro horas que habían de-
jado de verse.
—Tu mamá me manda de embajador para ver si consigo sacarte de la capital
y llevarte a San Luis o a Aguascalientes. La verdad es que te has portado muy
mal con ella y no diré conmigo, porque no vale la pena. Tu última carta la reci-
bió hace más de seis meses y las noticias de tu vida que le llevan los compadres
no son de las mejores.
Marianito se sonrió con tristeza como si le apenara de veras esa ingratitud
involuntaria.
—¿Qué quieres, hermano, el trabajo, la brujez, el deseo de no hacer llorar
a mi mamacita con recuerdos de mi papá… ¡tanta cosa!
—Sí, tanta cosa, ya las sabemos casi todas: la novia, la Lupita, los amigos, el
retoño, la parranda y ¿qué más?
—No, manito, es que tú no puedes comprender que cuando se sale de las
faldas maternas, del hogar, del terruño, las cosas se vuelven de otro modo. Lo
mismo te hubiera pasado a ti, con todo y tu santidad, fuera del ambiente ecle-
siástico en que has vivido, lejos de tu madre y de tu tío; oliendo otras cosas
José María Dávila 454
distintas del incienso y escuchando algo que no llega a rezos ni a plegarias. Te
confieso que no estoy nada conforme de mí mismo, que soy peor de lo que tú
te imaginas y que también busco alguna manera de cambiar de vida. Estoy
seguro de que, aunque no hubieras venido a recordarme cosas viejas, más pronto
de lo que te imaginas hubiera hecho mi liacho, me caso con la novia y me largo
con la música a otra parte. Sólo que yo no había pensado ni en tu tierra ni en la
mía. He estado proyectando incorporarme al Ejército, donde me darán el grado
de mayor e irme a la campaña del yaqui, a apaciguar a los mayas en Quintana
Roo o a combatir la bubónica en Mazatlán. Porque la verdad es que ya estoy
harto de manipular penes y hurgar vaginas a precios de ocasión.
—Lo que no te ha cambiado es el lenguaje, Marianito; aunque ahora les
llames a las mismas cosas con nombres más elegantes.
—¡Qué va! Es herencia, hermano. Pero dejémonos de eso y cuéntame de
tu vida. Sé que has progresado mucho, que eres un verdadero artista y que vas
que vuelas para inmortal. Y, entre paréntesis, ¿sigues igual de rezandero, de cre-
yente y de bueno como eras antes? Porque me parece que un imaginero, como
a los de tu oficio se les llamó en el siglo pasado, no puede divorciar sus cre-
encias de sus obras y mal puede imprimir divinidad a una talla la mano de un
mal pecador.
—Ríete, si quieres, Mariano, pero ni yo mismo entiendo qué diablos me
sucede. Tú eres el único con quien puedo confesarme sinceramente, pues la
verdad siento que ni en el confesionario digo a mis anchas lo que tendría que
decir. ¡Qué caso curioso!, pero la verdad es que, no obstante que sigo cumplien-
do con la Iglesia como antes, me parece que nuevos pensamientos vienen sus-
tituyendo a los que antiguamente me satisfacían por su simplicidad y me doy
cuenta de que a los propios asuntos de la religión les busco inconscientemente
explicaciones simoniacas y razones herejes.
—¡Hombre! Eso es nada más que el natural desarrollo de la lógica en
cualquier individuo que llega, como tú, a la mayor edad y a quien el roce con
personas de diversos tipos impide que lo dominen las inhibiciones y que por
455 El médico y el santero
dondequiera encuentre tabúes. Si hubiera seguido como tu tío, viviendo en las
iglesias, o si del Instituto Científico te hubieran trasladado al Seminario Con-
ciliar o tal vez hasta con el simple hecho de haber seguido trabajando dentro de
tu propia casa, sin más interlocutor obligado que tu mamacita querida, no hay
que poner en duda que tu devoción, rayana en necedad, sería igual o peor que
la que te adornaba en tu niñez. Pero es que el razonamiento, el espíritu deduc-
tivo, la lógica, crecen, como las plantas, a la luz del sol, al aire libre y sujetas a
ventarrones, heladas, granizadas y sequías. Tu alma no es más que el terreno en
que se han desarrollado y tu subconsciente es el que se va encargando de desem-
barazarlas de malezas, de parásitos y de plagas, que no otra cosa son el oscu-
rantismo, la llamada gracia, que te cierra los ojos a la fuerte luz de la ciencia, y el
respeto a las tradiciones que, si se hubiera seguido ortodoxamente, nos tuviera
a la fecha viviendo en cavernas y comiéndonos los unos a los otros.
—¡Tal vez! Marianito, aunque tus razonamientos me parezcan, como de cos-
tumbre, inaceptables, porque sigues siendo tan vehemente y tan apasionado
como cuando estábamos en la preparatoria. Tu materialismo no es más que el
tema de moda, el esnobismo de los que han leído una docena más de volú-
menes que la generalidad de las personas en nuestro medio. Yo voy por otro
lado. Sigo aceptando mi religión con el respeto y la devoción de siempre; creo en
sus dogmas, en sus misterios; acepto su ritual, acato sus mandamientos hasta
donde la carne pecadora lo consiente y continúo considerando redentor el acto
de la confesión y la atrición completa. Pero mis dudas han abierto un zanjón
paralelo a este camino llano y fácil que sigo sin dificultad. Me parece que estamos
viviendo en un mundo de egoísmo, de injusticias, de mentiras y de malas artes.
Buscando una frase breve te diré que soy un heresiarca en materia social, porque
considero que los elementos directores del mundo actual no lo llevan por buen
camino y que la Iglesia, como asesora en esta materia terrena, ha hecho muy
poco por ayudar y se sigue conformando con predicar la gloria para los que
sufren, en vez de buscar, juntamente con los legos, una mayor justicia en la dis-
tribución de lo que de bueno pueda encontrarse en este Valle de Lágrimas.
José María Dávila 456
¡Hasta esta expresión me choca y creo que, a fuerza de hacer y perfeccionar las
caras de angustia, las heridas sangrantes y las muecas dolorosas en mis crucifijos,
en mis vírgenes y en mis santos, he llegado a pensar en una transformación del
catolicismo con rumbo hacia la alegría, la sonrisa, la satisfacción y la aventura!
¿Qué te parecería un San Lorenzo acostado en un chaise longue, una Magdalena
sonriente y aliñada o un San Saturnino dando un pase natural al toro, en vez de
dejarse arrastrar por él?
Rufis venía con ganas de conocer la capital, pero de conocerla en el más amplio
sentido de la palabra y lo que más le interesaba era ver los teatros, la tanda, las
artistas; toda esa bohemia que, a pesar de su misticismo y su religiosidad, se le
agitaba en el espíritu desde que las no muy frecuentes conversaciones de los
pocos potosinos que visitaban México la mencionaban con fruición, con jactan-
cia y con envidia; la gracia de Rosario Soler, las piernas de María Ureña, los en-
cantos de Elvira Lafón y el salero de Esperanza Pastor.
Dejando para las horas diurnas las inspecciones minuciosas de los templos
capitalinos, el beatífico imaginero se proponía no perder una sola noche de tan-
da, de comedia, de zarzuela, de ópera o de cualquier espectáculo que se realizara
frente a las candilejas. Parecíale que una actividad compensaba a la otra, pues si
una pudiera considerarse pecaminosa, de seguro que no habría manera de
encontrar nada más edificante que la primera.
Y así, en la alegre compañía de Mariano, alternó con los «Ricarditos» tan-
dófilos en las lunetas delanteras, se enamoró en silencio de la Goyzueta y la
Vivanco, aplaudió a rabiar a la Bonoris y a Gavilanes y se aprendió de memoria,
desde el tango de El bateo: «El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar…»,
hasta la romanza del Chin Chun Chan con que Pepín Pastor hacía llorar a las
enamoradas: «Cuando la luna resplandeciente quiebra sus rayos en tu balcón…».
457 El médico y el santero
¡Hasta llegó a conocer a las famosas hermanas Moriones, empresarias del Tea-
tro Principal, que le parecieron la personificación, en género femenino, del
sacerdocio en materia de arte teatral!
El tiempo volaba y Rufiniano, el redentor, se había comprometido a rendir
buenas cuentas del descarriado Mariano. Convinieron en escribir a la mamá de
éste pidiendo la venia para el matrimonio con la rica y hermosa libanesa y no
tardó en llegar la respuesta, dulce, cariñosa, consecuente:
Mi hijito del alma:
Tu señor padre, que en paz descanse, tus hermanos y yo, hubiéramos
querido verte casado con una mujer de las nuestras. Muchas veces te ha
soñado contrayendo el sagrado yugo con una muchacha de nuestra pa-
tria chica, con una pueblerina como yo, pero que te entregara toda su vida
inocente, sin malicia y sin reservas, como acostumbramos en nuestros
pueblos. ¿Te acuerdas de las hijas de mi compadre don Chon?, ¿de las
Morales?, ¿de las Esparza? Ya va para mucho tiempo que no te miro, pero
me imagino que estarás igual de guapo, de hombre y de fuerte que el
difunto. Cualquiera de aquellas muchachas de Aguascalientes se hubiera
enamorado de ti y yo, a cualquiera de ellas la hubiera tenido más cerca,
más de casa, más hija y menos nuera. Pero ¡qué le vamos a hacer, mi hijito!
Tu carta me convence de que te has enamorado, de que has pensado bien
el asunto y de que tu futura esposa es digna de ti, de que es buena cristiana
y de que, Dios mediante, será tan compañera y tan mexicana como la que
yo te hubiera escogido, no obstante haber nacido a tantas leguas, hablando
en otra idioma y con otras costumbres.
Yo te bendigo, mi hijito, y también la bendigo a ella, mientras me dan
el gusto de verlos a mi lado.
Tu madre que te quiere
José María Dávila 458
—Alea jacta est –dijo Rufis.
—Amén –contestó, guasón, Marianito, y en menos tiempo del que ocupa
para multiplicar un calculista paranoico, entre ambos arreglaron todos los prepa-
rativos, de los que no era el menos difícil la petición formal de la mano a los
padres de la criatura.
No faltó un médico de respetable edad, antiguo profesor de Marianito, que,
enfundado en ceremoniosa levita cruzada (que por lo demás era su indumen-
taria usual, hasta para las operaciones de vientre) y acompañado de Rufis, se
presentara en El Puerto de Damasco, y con la misma naturalidad de quien va a
comprar tres metros de muselina, pidiera la mano de Zaida, no sin antes hacer
un panegírico del novio, al que contestaron los presuntos suegros:
—Bor Dios, señor doctor, barece que el Barianos no es bala bersona y si la Zaidas
quere casar, buede casar, burque ya barece que es su tiempos.
Tal parecía como si El Puerto de Damasco encontraba un buen cliente para
salir de una mercancía «mula», cuya dilatada venta retrasaba también la salida
de las demás: otras cinco o seis hermanitas que tampoco parecían demostrar
preferencia hacia sus coterráneos, pues todas habían olvidado el árabe y les
había entrado el cariño por el noviazgo a la mexicana: nada de celosías, velos,
tcharchafs ni cuidado de amas o mamás; sino rejas de ventana, salidas a escon-
didas y chacoteo cada vez que se presentaba la ocasión.
Católicos Mariano y Zaida, el matrimonio se celebró en la iglesia de Campo
Florido, con todas las características del caso, pues de ambos lados había dine-
ro: poco en el masculino y de sobra en el femenino. Adornos florales, música
de cuerda tocando a Mendelssohn y fotografías a todo lujo. Lo único que ponía
nervioso al apuesto cónyuge, provocando frecuentes viradas de cabeza hacia
los fieles y hacia la puerta central, era la posibilidad de una visita inesperada,
la de Lupita con el primogénito, que viniera a contestar afirmativamente al inqui-
rirse sobre algún impedimento. Pero no hubo nada; la pobre de Lupita, dedicada
al chamaco en el lejano Coyoacán, ni cuenta se dio de que su primer amor se
perdía definitivamente, exportado al extranjero.
459 El médico y el santero
Es obvio mencionar la meta del viaje de bodas. La tunera ciudad de Manuel
José Othón se había escogido de antemano y, ahora sí, hasta Rufis gozó de las
delicias de una buena cama en el pullman, discretamente lejana de la que toma-
ron los recién casados.
Zaida era, además de bonita, amable, simpática e inteligente; pero los ojos
adivinadores de la suegra, que para entonces ya había establecido sus reales en
San Luis, dejando la arriería a cargo de los otros hijos y formando un nuevo
hogar común con la familia de Rufis, descubrieron luego en ella lo que nunca
pudiera haber encontrado en una nuera del «país»: un poco de coquetería, otro
poco de exageración en las demostraciones de cariño y soltura en demasía para
el medio ambiente provinciano. Pero, en fin, esos defectillos eran peccata mi-
nuta al lado del amor y las zalamerías con que se trataban los palomos. La nueva
casa, enmudecida por la viudez y la pena de esperar siempre las escasas visitas de
los otros hijos, se inundó de alegría; hubo nuevos tiestos, frescas flores, trinos
de pájaros y canciones de las bocas felices, besos ostensibles y a hurtadillas,
visitas y paseos. Sólo Rufis, taciturno de nuevo y entregado en cuerpo y alma a
sus tallas, sus estofados y sus relieves, miraba a la pareja con más curiosidad que
admiración, con más lástima que envidia y con más desapego que amistad; como
si los estuviera anatómicamente estudiando, para modelos de sus próximos
«santos» o como si comparara la vida ruidosa de que hacían gala con el silen-
cio y la atención que él guardaba en su taller.
Y llegó el día de partir. No porque la luna de miel se hubiera acabado, ni
porque la compañía de los familiares se hiciera molesta, sino porque la holgan-
za del médico no podía durar toda la vida, ni el dinero materno iba a dedicarse
a mantener a los tórtolos en su jaula.
Mariano aceptó entrar como médico militar, con el grado de mayor, a un ba-
tallón que se destinaba para guarnición en un estado distante, y para allá se fue,
todo uniformado a la francesa, con quepí de lado, sus insignias relucientes, una
remuneración bastante modesta y la mujer grávida en el cuarto o quinto mes
de la gestación. ¡Qué atinado era Marianito para este asunto de la paternidad!
En la despedida, a la antigua, la madre de Mariano lloraba a lágrima viva
como si presintiera que no volvería a ver a su hijo, la de Rufis lo bendecía con
José María Dávila 460
legítima devoción, los hermanos que vinieron, unos comerciantes y otros arrie-
ros o cosa por el estilo, envidiando los galones, el viaje y la mujer del que se
iba; los antiguos compañeros, compadeciendo al viajero que cambiaba la
molicie de un consultorio provinciano por la ilusión de un puesto de relum-
brón y Rufis, el católico ferviente, el místico «santero» sintiendo un nudo en la
garganta al abrazar a su mejor amigo, el liberalón, el descreído, el masón, el
mujeriego que, a todas esas pecaminosas cualidades añadía ahora otra peor:
la de soldadón.
Partió el tren silbando por el polvoso campo potosino y el cortejo de la
despedida abordó el coche de punto cuyos famélicos caballos trotaban lenta-
mente, como para dar tiempo a que el consuelo llegara a la madre, que perdía de
vista al hijo, dejándole al amigo, que la acompañaría de entonces en adelante.
De nuevo, el concierto de tordos aturdía en los ramajes de la Alameda gris y
seca; las campanas de El Carmen tañían llamando a cualquier servicio matutino
y por las calles adoquinadas se oían los gritos de las indias «tecas» que prego-
naban: «Nopalitos, niña», «Nopalitos, mi’alma».
461 El médico y el santero
SEGUNDA PARTE
L e pasaron los años octavianos y monótonos. El «héroe de la paz», como
le llamaban los «científicos», o el «odioso dictador», como empezaban
a nombrarle los que se habían cansado de la tutela, había olvidado la
combinación del viejo cofre en que había encerrado definitivamente la Consti-
tución, la Ley Electoral y todo lo que, después de haberle servido de bandera,
se había convertido en estorbo. ¡Viejo y repetido ciclo de gobiernos en los sufridos
países de la América Latina!
Marianito había dejado la efímera carrera en el Ejército y por allá, en un
lugar tropical en donde su ciencia le había procurado buena y pagadora clien-
tela, llenaba la casa de hijos que el vientre paridor de la oriental le brindaba casi
anualmente. Pero su carácter y su salud iban cambiando ostensiblemente; el
jacobino se trocaba en tolerante, el impúdico en casto, el nocherniego en hoga-
reño y el hablador en taciturno. A veces, reaccionaba su naturaleza rebelde y
autoexaminaba su condición; llegaba a pensar en un general decaimiento físico
que empezaba a minar sus facultades. «Polvos de aquellos lodos», solía exclamar,
recordando alguna lúe precoz que se había adentrado no sólo en su organismo,
sino hasta en su espíritu. Se acomodaba a la rutina de la vida burguesa de pro-
vincia, con una afinidad digna de los más conocidos «bueyes cansados del porfi-
rismo». Levantarse tarde, a pesar del calor; hacer dos o tres visitas en el carruaje
463 El médico y el santero
tirado por un viejo caballo, llegar al casino a hora temprana para jugar las copas
y atiborrarse de dracs de coñac; comer con demasiada largueza, dormir una siesta
que terminaba en cruda, recibir otro par de enfermos en el consultorio; concurrir,
entorpecido por las copas, la comida y el sueño, a cualquier tertulia cursilona y
acostarse a dormir con la esposa que no se había cansado tan pronto como él,
que no tenía lesiones luéticas, que no daba señales de ninguna arterioesclerosis
prematura y que empezaba a sentirse la víctima de la tragedia conyugal.
Los hijos crecían en el mayor descuido paterno; toda la tradición de la vieja
casona sanmarqueña, con su religión, su disciplina, su trabajo rudo y su con-
cordia, no eran sino un punto oscuro en la memoria de Mariano. Los muchachos
hacían lo que les daba su real gana, sin rey ni roque, no siendo raros los días en
que el sanguíneo galeno tenía que levantarse de la siesta, para curarles la
herida provocada por una pedrada de las pandillas enemigas o la luxación
obtenida en la caída de un árbol ajeno.
Marianito leía El Imparcial, de don Rafael Reyes Espíndola, y El País, de don
Trinidad Sánchez Santos. Inconscientemente, se percataba de que la lectura de
El Ahuizote o de Nueva Era le habrían hecho perder la clientela que se curaba
mal y pagaba bien. Por eso es que sus ideas habían dado un cambio completo de
frente. No concebía cómo podía existir un ser consciente que no estuviera satis-
fecho con el pacífico gobierno de don Porfirio, con los suaves procedimientos del
Partido Científico y con el tranquilo estado de cosas que garantizaba vidas y
haciendas. «¡Malditos revoltosos, jijos de su tal y tal, que no buscan otra cosa que
la intervención de los gringos!». Porque ya sonaba, y fuerte, la campaña del des-
contento en todo el país, dividiendo en cada ciudad, en cada pueblo y en cada
aldea, no sólo a la sociedad en general, sino a las mismas familias.
Un día, en el casino, a la hora de la copa, un jovenzuelo se puso a rajar del go-
bierno en forma asaz descomedida; el doctor salió a la defensa, platónicamente,
estúpidamente, tan apasionadamente como saben defender los desinteresados.
Se levantaron las voces, las botellas y los bastones; los medrosos huyeron, los
viejos trataron de poner paz, pero el zafarrancho, con heridos y golpeados no
José María Dávila 464
tuvo fin hasta que el prefecto en persona, llamado por el cauto cantinero y acom-
pañado de media docena de jenízaros, impuso la autoridad. Es obvio decir que
en la sucia cárcel no entraron más que los de la oposición, pues hubiera sido un
verdadero desacato social molestar a las importantes personas que defendían
al gobierno.
Marianito hizo un berrinche terrible y, a la mañana siguiente, dos colegas
suyos fueron llamados con el triste encargo de ver qué hacían para remediar un
derrame cerebral, que lo tenía al borde del sepulcro. En plena juventud, a los
treinta y pico años, con una mujer joven y media docena de retoños, el galeno
se transformaba en una carga para la familia y para la sociedad. Menos mal que
algunos dineritos ahorrados hacían más llevadero el golpe que truncaba la ca-
rrera e invalidaba la vida.
Dejaremos por un rato a nuestro doctor, batiéndose contra la hemiplejia, los
hijos, la mujer y el cambio de temperatura política, mientras volvemos al ami-
go Rufis que, definitivamente, parecía haber mudado de carril, cuando menos en
lo que a su vida filosófica correspondía. Poco a poco, iba dejando los rezos y las
iglesias y aunque el tallado lo volvía devoto frente a la imagen por terminar,
muchas veces se daba un gusto irónico en las caras y las posturas de los santos
y lo mismo levantaba imperceptiblemente el cendal de un Cristo, que desde la
cruz miraba los abundosos senos de Magdalena, para hacerle asomar el pubis,
que le hacía un gesto cachondo a San Ciriaco, al arrodillarse junto a Santa Pau-
la, para sufrir la lapidación. Además, había mudado de compañías y en tanto que
decaía la sabrosa tertulia del taller, aumentaban sus visitas a otros centros bien
diferentes. Conspiraba, pertenecía al Partido Antirreeleccionista y había dejado
a don Primo Feliciano, al padre Castro, al canónigo Nava y a sus edificantes
465 El médico y el santero
contertulios por la compañía de Pedro Antonio Santos, de Gregorio Sáenz, de
Álvarez y de otros por el estilo.
Don Porfirio había resuelto defenderse. Ordenó la prisión de Madero y
cuando éste obtuvo como gracia la ciudad de San Luis por cárcel, Rufiniano,
tímido al principio, cauto a veces y descaradamente después, lo acompañaba en
aquellos interminables paseos por la Alameda, espiado por la policía, pero ente-
rándose de las visitas a hurtadillas de los conspiradores del norte y de los
emisarios poblanos. Pronto, Rufis era un revolucionario convencido. Había que
componer el mundo y no era mal lugar México para empezar la tarea.
En el gobierno local las cosas no andaban muy derechas. La escuálida figu-
ra de don Blas Escontría, llamado al Ministerio de Fomento, había sido susti-
tuida por la mefistofélica del cetrino y bigotón don Pepe Espinosa y Cuevas, a
quien las lenguas viperinas habían trocado el nombre, con obvias razones, por
el de «Pipe, Espinazo y Huevos».
Tronó el cohete, voló Madero, el polizonte Macías se escabechó a dos o tres,
y Rufis, dejando arte, madre, taller, clientela, devoción y todo, huyó también
con rumbo a la frontera. Tocole el turno de sufrir a la pobre beata que juntó sus
pesares con los de la mamá de Marianito, para vivir, de ahí en adelante, sin espe-
ranzas y sin holguras.
El río Bravo comenzaba a arder de pasiones en ambos lados. Los Vázquez
Gómez, Cheché Campos, Pascual Orozco, Pancho Villa, Jiménez Castro, Za-
ragoza, Rafael Cepeda y cien más llenaban a diario con sus nombres las pri-
meras páginas de la prensa fronteriza. Se derrumbaba el César cuajado de me-
dallas y saboreando todavía la champaña majestuosa del baile del Centenario.
Rufis formó de los primeros. Se le vio en la tribuna política, en el combate
formal, en compañía del líder y en dondequiera que se necesitaba un hombre con-
vencido, honrado y valeroso. Mucho tiempo pasó sin que supiese de su madre,
de su tío el sacristán y sobre todo de Marianito quien, dicho sea de paso, no
hubiera tragado muy bien aquella media vuelta tan decidida.
Triunfó Madero, y Rufis continuó en la provincia, intransigente, oponién-
dose a las combinaciones con el Partido Científico y con los viejos, mañosos y
José María Dávila 466
apolillados generales del Ejército Federal. Y tuvo que emigrar para dejar algu-
nas semillas estériles de su arte frente a la contemplación ignara de los «pochos»
y los «cholos», en las iglesias de barrio pobre, sostenidas por las paupérrimas co-
lonias mexicanas. Dos o tres años de exilio, durante los cuales pudo leer a Walt
Whitman, a Marx, a Rosa Luxemburgo, y enterrar más hondamente la escuela
católica sin que, sin embargo, este entierro evitara que sus hábiles manos dibu-
jaran, pintaran y esculpieran con la mayor santidad, los motivos más religiosos
y los aspectos más místicos.
Era el cuerpo que, por inercia, seguía en el camino del arte eclesiástico, diri-
gido por el subconsciente inevitable, reñido con el espíritu que abría los ojos a
nuevas ideas, quizá tan falaces y tan erróneas como las olvidadas.
Pero su cuerpo era el raro hermafrodita que engendraba y paría. Y los hijos
de su arte y su técnica iban purificando los altares, hermoseando los templos,
alentando las almas, con la paradoja inconcebible de una devoción que no se
siente, de un amor que no goza, de un alumbramiento en que no se sufre.
«El arte religioso es la suprema manifestación de una época en que el alma
humana no tenía otra válvula de expresión que la metafísica».
«Es mejor llenar un retablo de imágenes inofensivas que ayudan a conservar
a los devotos en estado de gracia, que echar al mundo criaturas vivientes para
que se odien, se roben, se maltraten y se asesinen».
«La castidad en un artista comulga con el espíritu de la revolución mundial,
lo mismo que la concupiscencia comulga con la bajeza de los burgueses».
Éstas y otras frases por el estilo dijo en alguna conferencia sobre arte
religioso de México, que no se pudo negar a dictar. Por poco sale apedreado
y excomulgado.
Un día volvió a la tierra. Lo llamaba el doctor Méndez, que, en San Luis
Potosí había sido de los poquísimos profesionistas tenaces en la conservación
del espíritu primordial del maderismo. Madero había muerto, Huerta huía. Fé-
lix Díaz ya no sonaba y don Porfirio buscaba para su vejez un calor oaxaqueño,
imposible de encontrar en la Galia, tan distinta y tan difícil de comprender para
el mestizo juarista.
467 El médico y el santero
¡Cómo habían cambiado las caras y las cosas! El tío sacristán había muerto
en olor de santidad (a medias, por aquello de las limosnas), la beatífica madre
estaba muy viejecita y vivía en compañía de la mamá de Marianito, de los cala-
mitosos hijos de éste y de éste mismo que se pasaba el día renegando, leyendo,
rezando, tomando dracs de mezcal y paseando en su sillón de ruedas.
La flor del Corán había desaparecido, sin dejar ni olor a azufre; no era para
menos el porvenir que se le presentaba, y de seguro que prefirió irse a El Puerto
de Damasco a vender «bergancías y berfumes» y a vestir putas antes que desnudar
demonios.
Marianito tenía el corazón más suave que una esponja. Ver a Rufis y echar-
se a llorar fue todo uno. Lo abrazó con su brazo útil desde el sillón de enfermo,
y lo convidó al primer mezcalito.
—Se nos cruzaron las vidas, Rufis; tú vienes en plena juventud, fuerte, sano,
completo y aquí me tienes a mí, hecho una ruina y un estorbo. Pero te lo digo con
gusto, sin envidia, pues estoy tan convencido de la inutilidad de mis quejas, que
hasta versos les hago a mis dolores. Oye éste:
Encadenado a mi sillón me veo
y el dolor, como el buitre a Prometeo,
me roe las entrañas…
—¿Qué te parece?, y sobre todo, a estas alturas.
—No seas pesimista, Marianito. La ciencia ha adelantado mucho y no será
difícil curarte.
—Acuérdate que soy médico, hermano, y aunque sólo atendí partos y curé
sífilis y gonorreas, sé muy bien que estoy perdido para siempre. Ojalá que sea
para pronto.
—¿De veras crees difícil sanar?
—Imagínate que las meninges… ¿sabes lo que son las meninges?, se te han
pegado como si estuvieran encoladas, por un derrame copioso de los vasos
sanguíneos del cerebro. ¿Crees que algún cirujano se arriesgaría a trepanarme
José María Dávila 468
el cráneo, para sacarme los coágulos, que ya han de estar bien endurecidos y a
intervenir con sus herramientas en la parte más delicada del cuerpo? Quizás
alguna vez la cirugía llegue a realizar esta clase de milagros, pero por lo pronto
no tengo más fe que la fe en Dios, no para que me sane, sino para que me ayude
a sobrellevar el suplicio.
—¡Mecachis! Que te has vuelto más «mocho» que mi tío y que mi mamá,
juntos y multiplicados.
—El dolor, Rufis, el dolor del cuerpo y el dolor del alma, que a ti no te han
herido y ojalá nunca te hieran.
—Bueno, pero, Marianito; de verdad que me tienes sorprendido y no sé si en
favor o en contra. ¿Qué te sucedió con todas aquellas doctrinas, rebeldías, blas-
femias y herejías que eran el mejor de tus patrimonios espirituales?
—Será la gracia, que me tocó como a Saulo en el camino de Damasco, o
será que tengo más tiempo para las consideraciones introspectivas. No sé, pe-
ro hay algún valor espiritual, del que estoy consciente, que me ha dado fe, que
me ha aclarado muchas dudas y que me ha resuelto muchos misterios.
—A ver, a ver –interrumpe con algo de ironía el nuevo Rufis–, eso de la
resolución de los misterios me intriga y creo que, si me lo explicas detenida-
mente, me dará mucha luz en la interpretación de mis tallas en madera; pues
debo decirte que, aunque he dejado las herramientas por algún tiempo, tengo el
sano propósito de volver a esculpir santos, remendar altares y estofar madonas.
Pero no quiero incomodarte ahora y dejaremos para después una conversación
larga en la que, con tiempo, con prolijidad y con franqueza de amigo o de her-
mano, me ilumines sobre la Santísima Trinidad, sobre la virginidad de María,
sobre la transustanciación y sobre otras cosas que, por haberse desvanecido en
mi mente actual, requieren un nuevo aliento para que surja el poder de la ins-
piración en mis realizaciones.
—Dejemos el asunto, mi Rufis, y hablemos de tu vida.
Mariano extendió su único brazo vivo en una señal de silenciamiento, di-
bujó en sus labios un poco torcidos una ligera sonrisa de amargura y se quedó
469 El médico y el santero
mirando fijamente, con mirada de apóstol que ha resuelto efectuar una cate-
quización al amigo de la infancia.
Rufis contó sus peripecias, se esmeró por definir su nueva posición espi-
ritual, sin lastimar la anterior y sin herir los sentimientos de todos los que
habitaban en la casa que lo recibía como al Hijo Pródigo. Quería hermanar los
extremos más opuestos. Vació su erudición en materia social, mezclándola con
las reminiscencias escolásticas de sus primeros años. Cristo y Carlos Marx, los
mártires del cristianismo y los obreros sentenciados en Chicago, el francisca-
nismo y el comunismo, la Ciudad Eterna de San Agustín y la Tercera Interna-
cional; pero siempre, el desarrollo, la madurez de un rebelde que descubría la in-
justicia reinante; la revelación de un producto de la gleba que liquidaba las
situaciones aceptadas a fortiori y entraba de lleno en el campo de la lucha, para
cambiarlas en alguna forma y por algún procedimiento aún no claro, todavía im-
preciso, pero de fatal aplicación.
La mamá de Rufis interrumpió la conversación, para ofrecer una copita mien-
tras se arreglaba la mesa del mediodía. Traía sobre una bandeja una botella de
mezcal de La Flor, cuatro vasitos de vidrio verde, corriente y arenoso y un plato
desportillado, lleno de rodajas de rábano bien untadas de limón, de naranja y de
chile piquín; un salero «de dedo» completaba el servicio. Los dos amigos y las
dos viejas, vestidas éstas de negro riguroso, la cabellera partida en dos bandos,
recién peinadas por la criada que se pulía en cepillar y escarmenar el pelo con
las escobetas de ixtle y los peines de palo de naranjo, hacer la raya de en medio
con una aguja de arria y después tejer las trenzas con más solidez y dureza que
si estuviera haciendo una reata de lazar; los cuatro, digo, saborearon el aguar-
diente del agave para abrir el apetito. Pasaron al comedor, pequeño, embaldo-
sado con ladrillo, atenuada la luz que porfiaba en entrar por la puerta y la
ventana, con largas y blanquísimas cortinas de punto; en las paredes, algunas
cromografías que presentaban manjares absurdos para la ciudad seca, medite-
rránea y fría, como era San Luis Potosí; en uno de los cuadros había langostas
de rojo encendido, ostras frescas, viscosos calamares y una botella de vino del
José María Dávila 470
Rin; en el otro, frutas exageradamente tropicales, un pastel casi arquitectónico
y una copa burbujeante de champaña al lado de un agujereado pedazo de queso
de Gruyer. En cambio, en la mesa, sobre el limpísimo mantel deshilado en la
casa de Aguascalientes, el molcajete original desbordándose de salsa colorada,
las tortillas humeantes envueltas en la servilleta de manta, el convoy con el
aceite, el vinagre, la sal, la pimienta y un timbre que nunca había sido nece-
sario tocar, pues de ningún modo hubiera sido atendido el llamado por sirviente
alguno. ¡Pero qué comida más sabrosa! Sopa de letras con queso de cabra, arroz
con su par de huevos montados, cocido más rico que el mejor puchero español,
nopalitos en chile colorado, frijoles refritos, tunas cardonas peladas y cajeta de
membrillo. El café no lo menciono por detestable; pero en cambio, por olvido,
había dejado de mencionar lo más importante de la gastronómica recepción a
Rufis, que no fue ni el mezcalito aperitivo, ni el mexicanísimo menú, ni la lim-
pieza de los manteles y las servilletas, sino la irrupción, en calidad de blitzkrieg,
de cuatro hijos de Mariano que llegaban de la escuela o de la «pinta», con un
hambre de campo de concentración y dispuestos a arrojarse sobre todos los
comestibles, si la energía de la abuela paterna no los detiene, los hace saludar a
Rufis y los manda a lavarse las manos, esto último obedeciendo de mala gana,
riñendo por el lugar, el jabón de Cocula, la toalla y la palangana de peltre
cacarizo que, sobre un tripié de fierro, tal vez más viejo que el trípode de la
Pitonisa de Delfos, ocupaba el centro de la recámara infantil en la que las cua-
tro camas angostas y duras –una por cada rincón– emanaban el provinciano y
hogareño olor a orines secos al sol.
Por fin, todos se sentaron a la mesa. La madre de Rufis rezó alguna cosa
ininteligible y la criada empezó a servir.
Marianito tenía queja de sus hijos y no la pudo disimular, a pesar de la pre-
sencia de los inculpados. Eran todos, para hablar en plata, una punta de vainas,
flojos, malcriados y sinvergüenzas, sin remedio ni esperanza.
Toda la conversación adulta se concretó a los muchachos que, hipócrita-
mente, sonriendo por dentro, comían sin chistar, dando una curiosa impresión
471 El médico y el santero
de respeto para el recién llegado, quien, de seguro, por sí o por poder, era pa-
drino de dos o tres de las calamidades. Una de las señoras aconsejaba que el más
grande entrara al Seminario Conciliar; que el segundo, un poco burro, dejara
la escuela en la que no avanzaba y fuera, como aprendiz, a algún taller y hasta
hubo amenaza de que uno de los otros se internara en la Escuela Industrial
Militar, establecimiento correccional que era el coco de los pilluelos potosinos.
Rufis se puso a estudiarlos uno a uno casi sin opinar en la discusión reinante
y, sin querer, in mente, les empezó a encontrar parecido con algunas de sus tallas
en madera. Nachito, el mayor, era igual al Santo Cristo que adornaba el retablo
del altar de la derecha, en una iglesia de Saltillo; Manuel, el segundo, era una
larga figura, estilo Domenicus Theotocópuli y le recordaba, al soplar sobre el
plato de caldo hirviente, aquella Mezza figura d’un giovinetto villano che sta soffiando en
un tizzone per reanimare la fiamma, que se encontraba, hacía poco, en el Museo de
Nápoles o la cara desgarbada del Niño, en La Sagrada Familia del propio pin-
tor; figuras ambas que, por la maldita reminiscencia que es la disculpa de los
plagiadores, él mismo tenía la seguridad de haber reproducido en algunos de
sus «monos». El tercero, alazán, tostado, pelirrojo y con un acentuado progna-
tismo, tenía cara de ser el mismísimo demonio; parecía igual o más grandecito
que los de mayor edad y era el foco principal de la conversación, de las quejas,
de las advertencias y de las amenazas comunes: que si le había roto la cabeza de
una pedrada al hijo del vecino, que si superaban los días de «pinta» a los de clase,
en el mes anterior, que si no se limpiaba las orejas y las uñas, que si robaba los
libros de su papá y los iba a vender a los «fierreros», que… en fin, era verdadera-
mente insoportable. El cuarto, Ramón (olvidábamos decir que el tercero no
se llamaba Diablo, sino Luis), con poca diferencia de edad y tamaño respecto de
sus tres mayorales, parecía el más callado y razonable; hablaba poco, comía bien
y respondía correctamente cuando se le interpelaba. Pero, para ser francos, su-
mando los cuatro elementos, la composición resultaba peor que el trinitroto-
luol, para desgracia perenne de las dos ancianas y de la escasa servidumbre, pues,
por lo que a Mariano respectaba, su condición de paralítico lo hacía ajeno a los
José María Dávila 472
diarios sanquintines, baraúndas y zafarranchos que amenizaban el manso vivir de
aquella casa.
Los consejos de Rufis y su relativa influencia con los nuevos «barbajanes»
que, según el calificativo de Marianito, gobernaban el estado, vinieron a ser de
gran auxilio en la resolución del problema: Nachito se iría con Rufis a la capital,
para ser internado en un buen colegio; Manuel entraría de aprendiz de joyero
en el taller de los hermanos Ascanio, antiguos conocidos del santero; el dia-
blo de Luis se escapaba de ser mandado a la correccional, cambiando ese destino
por el ofrecimiento de portarse bien, como monaguillo, en la iglesia de San Juan
de Dios, y Ramoncito se quedaría de compañía, de lazarillo y de consentido del
doctor, pues de verdad se notaba que el cariño de éste se reconcentraba en el «xo-
coyote», al que ocupaba de lector de amanuense, de mandadero, de confidente
y de amigo.
Ninguno tomó en cuenta, al organizar tan satisfactoriamente el fantástico
programa de paz y rehabilitación, ni el tiempo ni las circunstancias ni, esencial-
mente, las variadas idiosincrasias y el libre albedrío de los menores.
El país estaba dividido como nunca; los nuevos centuriones de la Revolución
echaban suertes sobre la túnica de la Patria y ninguno quería entenderse con el
otro, si el entendimiento significaba el menor sacrificio de mando. Obregón
había entrado a México y se planteaba la Convención de Aguascalientes, Villa,
Maytorena, Peláez, Carrasco, Zapata, Alvarado… qué sé yo cuántos más, se dis-
ponían a tomar bando, pero no por razones ideológicas, sino (confesémoslo
con franqueza) por circunstancias geográficas, por acomodos económicos o por
simple casualidad. Rufis se incorporó con la gente del general Murguía, con
un grado cualquiera, para asistir a la famosa Convención y, contra toda su
473 El médico y el santero
voluntad, tuvo que dejar a Nachito al cuidado muy relativo de la mamá, a quien,
como es fácil suponer, encontró ya reincorporada a la colonia arábiga de El
Puerto de Damasco.
Al regresar a México, después del redondo fracaso de Aguascalientes, Rufis
fue designado por el primer jefe, don Venustiano Carranza, previo movimien-
to de influencias, para que hiciera lo posible por cuidar el patrimonio artístico,
de las pinacotecas religiosas, de los viejos templos y de las reliquias existentes,
pues, en son de paz o en trueno de guerra, los cuadros que habían adornado las
crujías y las capillas del Colegio de San José de los Naturales, de la Casa de Arre-
pentidas; los lienzos enormes de los conventos de Balvanera, Santa Clara y
Corpus Christi; las riquezas que empezaron a dibujarse en tiempos de don Martín
de Mayorga y de don Bernardo de Gálvez, en fin, lo mejorcito del maravilloso
acopio iconográfico colonial: Echaves y Tresguerras, Herreras y Zurbaranes,
Murillos y Cabreras, Cifuentes y Conchas, Villalpandos, Correas, Ibarras y Va-
llejos; lo que, por un descuido, habían dejado de llevarse los soldados de Napo-
león Tercero, en pago de los famosos pasteles, empezó a viajar de incógnito con
rumbo a los Estados Unidos o a esconderse en los salones de los nuevos colec-
cionistas: generales en su mayoría, que sabían tanto de pintura como de estrategia,
pero que, bien aconsejados, escondían para su ulterior usufructo, en estética o
en dinero, las mejores pertenencias artísticas de la nación.
Tarea ardua, difícil, peligrosa, la de guardián de aquellas maravillas contra
la estulticia y la voracidad reinantes. Muchos años después habría de ver Rufis
el fracaso de sus desvelos, cuando, en misión oficial, recorriera los museos de
Nueva York, de Washington y de Chicago; asistiera a reuniones en las casas
de los millonarios de Wall Street y visitara, en el propio México, a los próceres y
libertadores (como les llamaba el general Cabral) que, por arte de magia, habían
heredado de un antepasado desconocido un Descendimiento, un San Sebastián o
una escena evangélica.
Pero, en fin, hacía lo que podía: peleaba, investigaba, acusaba, reivindicaba
y hasta, personalmente, se ocupaba de las restauraciones de lo que se había
José María Dávila 474
averiado por el mal trato; se compungía ante el retablo de Tepotzotlán, del que
habían volado las inapreciables tallas en madera y marfil, y relinchaba de coraje
al enterarse de cómo, impunemente, Bustillos, el Nacional Monte de Piedad, el
Luz Saviñón y tantos otros rematadores se tapizaban con el tesoro perdido.
Cuando don Venustiano evacuó México, ante la amenaza zapatista, Rufis
también fue a dar a Veracruz, para regresar incorporado a las fuerzas de Cosío
Robelo y emprender después, nuevamente, el apostolado de redención pictórica,
que nuevos jefes, con nuevas aficiones, hacían más difícil e infructuoso.
En esta vuelta, 1916, se encontró con que Nachito, harto de comer kipi, de
atizar el narguile y de oír el idioma del profeta, había hecho mutis, sospechán-
dose que anduviera incorporado con los zapatistas. Mal fin para la misión de
tutor, que lo hacía recaer en su manía de preocuparse sólo por los hijos de su arte
y dejar en paz a los mortales.
La honradez nítida y austera de Rufis, en cuanto al vil metal se refiere, tam-
bién había sufrido una que otra modificación. Por ningún motivo hubiera pre-
varicado haciendo un daño a su apostolado artístico; pero en cambio, como
la casi totalidad de los mexicanos, estaba convencido de que robarle al fisco o al
erario no solamente no era pecado, sino que podía considerarse como virtud.
Así es que, con sus amistades, su posición de revolucionario indiscutible y un
poquito de maña, hizo algunos negocitos que pronto le permitieron comprar
una casa, amueblarla y mandar a San Luis por su mamá, por la de Marianito,
por éste y por la prole del mismo. ¡Todo el mundo viajaba con pase!, pues si
no, ¿pa’ qué peleamos?
Al recibir a la familia en la estación, se encontró con que la mamá de Ma-
rianito había muerto meses antes, por lo que ahora, a cambio de su propia mamá,
él se convertía en el papá de su amigo y, consecuentemente, en el abuelo de los
hijos de éste. Bien es cierto que faltaba uno: Luisito, quien a los doce años, y por
una telepática afinidad con su hermano Nacho, se había «ido a la bola», proba-
blemente como mascota en las decadentes fuerzas de algún cabecilla poco
nombrado. No se sabía más de él, como tampoco se sabía del mayorcito. Mariano
475 El médico y el santero
traía consigo lo que le restaba de su modesto capital, que tan cuidadosamente
había sido guardado y tan parcamente gastado por la mamá de Rufis, en los años
de la desaparición de éste.
Otra vida comenzaba: Rufis iba a las oficinas públicas, a la prensa, a las
juntas políticas y, con bastante repugnancia, también a las juergas dionisíacas de
sus correligionarios y amigos. Marianito era llevado por un mozo y por Ramón,
en su silla de ruedas, a las iglesias, al Bosque o a vagar por esas calles de Dios,
para revivir los gratos recuerdos de la juventud. Cuando llovía o cuando hacía
mucho frío, el paralítico tenía que permanecer en casa, quejándose del reuma,
renegando del insomnio, aliviando el dolor con morfina, con cloral, con mezcal
o con marihuana y escuchando a Ramoncito que leía, por la enésima vez, el
Libro de Esdras, el Evangelio de San Lucas o el galimatías de «El Grifo de
Patmos», como llamaba el propio doctor al discípulo predilecto de Jesús.
Al principio, Rufis se disgustó de que su casa, a donde forzosamente concu-
rrían políticos y militares, despidiera con frecuencia el característico olor a
petate quemado que, de vez en cuando, sustituía, en la boquilla de hueso del
doctor, a la cara jeringuilla de Pravatz o al jarabe de cloral inasequible. Pero poco
a poco fue aceptando la situación y al cabo de tiempo, se conformaba con aclarar
que no era él quien se las «tronaba», sino el doctor o que su mamacita hacía
sahumerios de la yerba para curar un asma inveterada.
Y después, a solas, sonreía benévolamente sentado frente a la cama de
Marianito, al entrar en las discusiones absurdas, que ultrapasaban lo metafí-
sico por parte de éste, bajo el influjo de su devoción religiosa y del humo de la
cannabis, y se esforzaban por descender a la realidad, vanamente, prosaicamen-
te, por parte del santero renegado.
—Rufis –decía el doctor, avejentado, uncioso, con la boca reseca y los ojos
entrecerrados–, tú debías fumarte un cigarro de marihuana para que entraras,
como yo, en el terreno de la explicación de lo misterioso, de lo ultraterreno.
Cierta vez, me preguntaste por algunos dogmas y te reíste de mi actual estado de
gracia espiritual. Pues te confieso que, ahora que el dolor físico me ha hecho
José María Dávila 476
experimentar desmedidamente todas las drogas, todos los estupefacientes y to-
dos los narcóticos, me parece que, de la combinación de ellos, ha de salir al-
gún día un nuevo alcaloide que quizás se llamará «espiritualina», «apocalipsina»,
«extasina», «misterina» o algo por el estilo. Figúrate que, cuando procuro mi-
tigar los dolores del vientre, de la pierna, del brazo o de lo que fuere y a fuerza de
calmantes, especialmente del humo de la cannabis, entro en un risueño estado
de contemplación, se me presenta todo en estado simbólico; por ejemplo, esa
excelente copia de la Virgen de Guadalupe me hace pensar que, su original, no
puede haber sido pintado por un pobre diablo como el famoso indio Marcos, a
quien se le atribuye, pues su composición revela amplísimos conocimientos en
anatomía, en ginecología, en obstetricia y en el más sublime simbolismo. Entre-
cierra un poco los ojos –aunque creo que no te bastará hacerlo si no le agregas
una fumadita a este cigarro– y fíjate que todo el cuadro no es sino una estilización
de la vulva materna: en los pliegues del manto podrás distinguir muy bien, por
pocos conocimientos ginecológicos que tengas, los labios mayores y menores,
limitando la hendidura vulvar; las manos juntas señalan claramente el clítoris,
con sus cualidades de eréctil, impar y medio; hasta la aureola luminosa recuerda
un monte de Venus rubio y bien distribuido…
—¡Qué bárbaro! –exclamó Rufis, sin poder contenerse–. ¡Y con esos desa-
catos y esas blasfemias te llamas a ti mismo católico, místico y hasta intérprete
de las Sagradas Escrituras!
—Hermeneuta, querrás decir y lo soy, pues interpreto no sólo las Escritu-
ras, sino los misterios de la Iglesia, en forma mucho más aproximada a la lógica,
que la usada por los escritores y los predicadores de cualquier tiempo.
Otro ejemplo: la mayor parte de las gentes toman el trabajo como una virtud,
como una bendición, como un derecho o como un privilegio, siendo que, según
el Génesis, se trata precisamente de todo lo contrario. Dios o Jehová, como
quieras llamarle, maldijo a Adán y a Eva y condenó al primero, fíjate bien, en
calidad de punición, de sentencia o de castigo, a «ganar el pan con el sudor de
su frente», es decir, a trabajar. De modo que, el destino de la humanidad, que
477 El médico y el santero
en los años venideros haga en realidad un esfuerzo ascensional de verdadera
superación, de verdadera semejanza a Dios, tendrá que ser la holganza en su
forma más absoluta y definitiva. Sólo volveremos a parecernos a Dios, tal y
como Él nos hizo «a su imagen y semejanza», cuando logremos liberarnos de
su castigo (el castigo sólo puede imponerlo el superior al inferior, y nunca el
semejante). Trabajar es cumplir una condena. Holgar es gozar de la liberación.
Por eso es que aquellos individuos que se distinguen por lo dinámicos, por lo
activos, por lo eficientes y por lo trabajadores, como resultan verdaderamente
antinaturales, sufren en vida el castigo extraordinario de jamás poder des-
cansar, por lo que, cuando dejan las ocupaciones a que dedicaron su vida, por
afición o por necesidad, o se mueren de tedio, o se pasan los últimos días arrui-
nando su espíritu con una mala simulación del trabajo. Y lo peor del caso es que
las Evas también han tomado, sin corresponderles, su parte de castigo, pues
Jehová se dirigió a Adán y le habló en singular; pero en fin, la mujer con tal
de imitar al compañero, es capaz de aceptar inclusive hasta el trabajo.
—Pues buena está tu filosofía. Afortunadamente, no estás en posición de
salir a la calle, vistiendo la túnica de los profetas, a predicar tu evangelio, que
seguramente tendría muchos adeptos.
—Si es que ya los tengo, aunque todavía son vergonzantes, como lo fueron
los catecúmenos en los principios del cristianismo, como lo son los conspirado-
res, como tienen que ser todos los que intuitiva o conscientemente comienzan
un movimiento de liberación. Pero dime si no participan de mis ideas los diputa-
dos, los militares en tiempo de paz, los burócratas, los marinos en alta mar, los
sacerdotes, las monjas, los billeteros y en fin, todos aquellos que han reducido
a su mínima expresión el castigo bíblico y aun los que, sin poder escapar de él,
buscan la manera de reunir algún dinerito para el descanso, siempre utópico,
de sus últimos días.
—¿Y qué otras «puntadas» por el estilo te has alcanzado?
—Millares y, desde tu punto de vista, como «revolucionario» militante que
eres y por tanto, antagónico a mi manera de pensar, cosas tan lógicas como és-
tas: ustedes, los rebeldes, los salvadores del proletariado, necesitan empezar por
José María Dávila 478
hacer justicia a quienes los han antecedido en la historia de la humanidad. Es
preciso que le erijan la mayor estatua o bauticen la mejor avenida con el nombre
de una personalidad rebelde por excelencia y a la que nunca se ha hecho justicia
sobre la tierra. Me refiero a Luzbel; Satanás, Belcebú, el Diablo o como se llame;
el primero en enfrentarse a un dictador y el primero en llevar a cabo, con todo
éxito, la más grande de las revoluciones. En seguida, necesitan glorificar a Caín,
cuyo fratricidio ha sido juzgado mal por los hebreos, pues indudablemente que
no se trató más que de una justa indignación, provocada por el parcial proce-
dimiento de Jehová, al recibir con agrado las ofrendas de Abel y hacer gesto
de desaire a las del pastor poco afortunado. Después vienen aquellos tres viriles
sacerdotes israelitas que se le opusieron a Moisés, también por los mismos
motivos dictatoriales: Coré, Datán y Abirón quienes, más que los anualmente
resucitados mártires de Chicago, deberían tener estatuas en todas las plazas
públicas y ser los epónimos de todos los pueblos que aman la libertad…
—¡Bonito estilo de religión el tuyo, que busca precisamente los detalles
antitéticos para poder afirmarse!
—Es que yo soy absolutamente ortodoxo en mis creencias y no acepto que
se desvirtúe el valor de los hechos, ni mucho menos el significado de las cosas.
Creo ciegamente en todo lo que manda creer la Santa Iglesia, pero me considero
con el derecho de buscar a cada creencia ciega una luminosa interpretación…
pero ¡ay!, el dolor físico, como el que en estos momentos comienza a pertur-
barme, es el peor enemigo de mi escuela filosófica. Haz el favor de alcanzarme
la botella del cloral y me sirves en un «caballito», como si te estuvieras sirviendo
un tequila.
La conversación decayó, el sopor se empezó a adueñar del sufrido cuerpo de
Mariano, y Rufis lo dejó, semidormido, marchándose a reflexionar, a solas, sobre
la metamorfosis de su viejo amigo, el librepensador, el hereje, el descreído, el
charro fornido de la juventud que parecía haberse convertido en otra persona.
Rufis hubiera podido ser diputado al Congreso Constituyente de Querétaro,
si así lo hubiera deseado. Tenía edad, méritos revolucionarios, cultura y amigos
479 El médico y el santero
suficientes para que su presencia en la curul se considerara como lo más natural.
Pero no se había podido deshacer del todo del complejo tímido de la sacristía.
No se sentía lo suficientemente fuerte de espíritu; tenía, por aquel entonces,
miedo de tropezarse con colegas verdaderamente preparados, con oradores de
fuste, con sociólogos competentes, con brillantes legisladores a lo Jefferson, a
lo Mirabeau, a lo Desmoulins o a lo Francisco Zarco; pensaba que le faltaba cua-
jarse un poco más, estudiar mejor a su pueblo y meditar con más serenidad. Y
así dejó pasar, de propósito, la oportunidad de asentar su firma en la Magna
Carta de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero, años después, con mayor bagaje de ciencia y de mañas, de sabiduría y
de empirismo, trajo una credencial, más o menos legítima, de no importa qué
estado de la República y escaló las gradas del Palacio del Factor, bien protegido
por su fama de revolucionario precursor, por el talento que no le faltaba, por la
amistad íntima con los mandones del momento y por la «escuadra 45» que ya se
había acostumbrado a usar como parte indispensable de la indumentaria.
El rescoldo de la honradez revolucionaria no se había enfriado del todo en
Rufis. Fue a la Cámara Baja con los mayores deseos de ser el paladín de sus elec-
tores, de luchar por su bienestar, de modificar las leyes malas y de promulgar
otras buenas, de trabajar, en fin, con verdadero empeño, por lo que él creía la
consagración de su vida.
Llegó en un lunes del mes de julio, cargando con el sagrado costal de la ex-
presión popular. En persona, se presentó a la Oficialía Mayor llevando en los
hombros el bulto de cotense, bien cosido, lacrado y marcado, que contenía las
boletas supuestamente cruzadas por los diligentes electores. Para su fortuna,
había sido candidato único del distrito. ¡Cualquiera se hubiera atrevido a dispu-
tarle la elección! En la primera junta, se enteró con satisfacción de que lo
designaban en primer término para una de las comisiones revisoras de creden-
ciales. Los que parecían conocer más el teje-maneje de la cuestión le sonreían,
lo saludaban con afecto y le hablaban de todos los «casos» electorales que pare-
cían dar lugar a dudas, a debates o a francas luchas.
José María Dávila 480
Diligentemente, fue a buscar cuál era la otra comisión revisora, a la que
tocaba estudiar su paquete electoral, pues estaba dispuesto a hacer todas las
aclaraciones pertinentes. Al llegar a la mesa en que esta comisión trabajaba, el
compañero que presidía se levantó, le dio un abrazo y le dijo:
—Compañero, aquí está el dictamen en su favor y esperamos los de esta
comisión que luego nos mande los nuestros.
Asombrado por la presteza en el trabajo, fue a inquirir por su «sagrado
costal» cuya confección, en términos legales, le había costado tanto trabajo y se
encontró con que «ni siquiera había sido abierto y desde días antes se le había
obsequiado, lo mismo que muchos de los otros, al intendente de la Cámara, para
que lo vendiera como papel viejo».
Al principio, se desconcertó; quiso que su comisión se distinguiera haciendo
una revisión minuciosa, buscó a los más duchos para consultarles sobre la situa-
ción y quedó, por fin, convencido de que no había un solo presunto diputado
que tuviera más interés ulterior en las «boletas», pues todos se concretaban a
ejercer sus mayores esfuerzos por aparecer en las listas finales para su aprobación.
Su caso propio era claro. No había tenido contrincante y esto hacía obvio el
triunfo, ¿pero otros, en cuyos distritos se habían celebrado verdaderas loterías,
encuentros olímpicos, luchas campales, free for all y de donde venían cinco, seis
u ocho paquetes electorales, con qué derecho aceptaban tal irregularidad? Calló
su protesta por no parecer ridículo y firmó disciplinadamente los dictámenes de
los compañeros que integraban la comisión que, a su vez, había dictado favo-
rablemente su «caso».
Pero poco después se dio cuenta de que no todo estaba tan mal como se lo
había imaginado. Se abrieron las sesiones del Colegio Electoral y allí vio subir
a la tribuna a los que ante el criterio conjunto de los ya consagrados (por la
nitidez de la elección o por la astucia de los muy expertos) atacaron, defendie-
ron, injuriaron, lamentaron, hicieron reír y hasta lloraron en defensa de sus res-
pectivas situaciones.
Rufis venía de suerte y no obstante ser tan bisoño, pescó una Secretaría de la
Cámara. Probablemente, hubiera pretendido dicha comisión, aduciendo como
481 El médico y el santero
méritos los de saber leer «de prisa y corrido», tener buena memoria para pasar
lista y una regular voz de barítono que resonaba en todo el salón. Pero lo cierto
es que no se atrevió a pedir, como muchos lo hacían a voz en grito, que lo
nombraran esto o aquello y su designación resultó de una rifa turbia en la que,
milagrosamente, salieron agraciados con las posiciones más jugosas: Comisión
de Administración, Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, etcétera,
los mismos expertos que las habían tenido en anteriores legislaturas.
Al día siguiente de la rifa, el oscuro Rufis, a quien ahora incumbía, por
pertenecer al cuadrunvirato secretarial, el manejo del personal de las oficinas y
la imprenta de la Cámara, experimentó la sorpresa de ver ante su modesta casa
no menos de una docena de automóviles y a otros tantos estimables colegas
que venían a recomendarle parientes, pistoleros, queridas y paniaguados, para
«chambitas» más o menos sabrosas, cuyos emolumentos variaban desde 3 hasta
15 pesillos diarios. Por supuesto que, después de haber sido sorprendido por los
primeros recomendados que, a la «Puerta Gallola», le sacaron la firma para nom-
brar, uno a su pintarrajeada amante de turno y otro a un sobrino idiota, en las
calidades de «jefe de sección», la primera, y de «corrector de pruebas», el segun-
do; a los demás tuvo que sacarles la vuelta esperando darse cuenta exacta de lo
que se trataba.
Llegó el día primero de septiembre y Rufis, portando el primer frac que se
mandaba hacer en su vida, sintió el goce espiritual de los ungidos del Señor al
pasar la lista del Congreso General a los compañeros que, como ridículos pin-
güinos, lucían la mal llevada vestimenta archiburguesa, en espera de la llegada
del primer magistrado, que vendría a leer el anual fárrago de exageraciones y
mentiras. El debut tuvo gran éxito. Alabaron su vivacidad, su presteza y su dic-
ción; no faltó quien admirara el corte de la indumentaria y hasta hubo quien lo
llamara un «secretario decorativo».
Pero la sesión de apertura no podía terminar con el simple aplauso al presi-
dente, que salía en medio de los acordes del Himno Nacional. Algo había que
José María Dávila 482
hacerse para manifestar la propia satisfacción, por lo que el grupo más distin-
guido de los señores diputados abordó sus flamantes automóviles y se dirigieron
al Café Colón para empezar el festejo nocturno con unas cuantas libaciones.
El Café Colón (lo diré por los poquísimos provincianos o extranjeros que
no lo hayan conocido) era uno de los principales landmarks de la política mexi-
cana. Sus verandas y corredores de cristal, que permitían a los consumidores
contemplar el hermoso Paseo de la Reforma, dejaban traslucir muy frecuente-
mente gritos, carcajadas, injurias, bofetadas y tiros, que se cambiaba la parroquia,
generalmente por cuestiones de orden político. Sus últimos propietarios o admi-
nistradores (verdaderos héroes): Parajón, el septuagenario que hasta hacía poco
luchaba contra la vida en un establecimiento similar; Sisebuto, aquel gachupin-
cito de mejillas encendidas como cerezas –no sé si de las frecuentes «mentadas»
de los consumidores o de la afición al tequilita– y los viejos y gruñones meseros
que, invariablemente, alteraban las cuentas en su favor, conocedores todos de
las altas y bajas en la política mexicana; y la clientela: diputados, senadores, ge-
nerales, artistas, prostitutas de postín, periodistas y también algún pequeño por-
centaje de gente decente que, especialmente los domingos, venía a saborear y a
llevar para casa, juntamente con la «mona» consabida, paquetes perfectamente
endubillados que contenían, ya los pastelitos genuinamente franceses, ya los ca-
racoles a la bordalesa, despidiendo el incitante aroma a cilantro y ajo, ya los
taquitos de picadillo, de chorizo, de pavo y de rajas o la cazuela de pollos a la cace-
rola, que muchas veces se enfriaba y se corrompía en el automóvil del bonda-
doso padre de familia que había pensado en llevar un buen bocadito a casa y final-
mente variaba de rumbo, terminando la noche en el burdel, sin acordarse de la
esposa, de los niños, del chofer en ayunas ni del pollo a la cacerola…
En el Café Calón, derrumbado por la piqueta burocrática para elevar en su
lugar, sin respetar siquiera los recuerdos amorosos del adyacente Hotel Pana-
mericano, una oficina más en dónde holgar, derribada también a últimas fechas
por su inutilidad manifiesta. En ese Café Colón para el que sin duda habrá una
sabrosa monografía firmada por alguno de los saudosos supervivientes, entró
483 El médico y el santero
Rufis en compañía de un bigotón presidente de la Cámara, orgulloso de haber
leído la contestación al mensaje presidencial (naturalmente, escrito por otros),
de dos de sus compañeros secretarios (el cuarto era abstemio, casto, hogareño,
discreto, pero también sinvergüenza) y de una media docena más de «padres de
la Patria», todos con ganas de juerga, coñac, mujeres, juego y escándalo.
La morigeración y el recato de Rufis tenían y habían tenido en los largos
años de revolución, sus recesos y alternativas, por lo que en nada se extrañó al
tener que participar en el programa de parranda. Generalmente, era el primero
en pedir una botella de coñac Martell extra, para imponerse sobre los mediocres
que se conformaban con el «cuatro letras», cuyas V.S.O.P. tuvieron que ser el
motivo consabido de las comunes interpretaciones: «¡Virgen Santísima, otro
poquito!», «Vebe sin oler, pendejo», con ortografía dispensada, y otras menos
viejas y menos ortográficas aún.
La forma en que se ha bebido el coñac en México, durante todos los años an-
teriores a la escasez provocada por la guerra, que determinó una media vuelta
hacia el whisky escocés, fue digna de admiración en el mundo entero. Los direc-
tores propietarios de las fábricas del Martell y del Hennessy vinieron en persona
a visitar la capital y manifestaron que nuestro país era, sin lugar a dudas, el mejor
consumidor per cápita de la vieja agua de vida. Porque nosotros lo bebíamos
«a lo macho» y sin tantos remilgos, melindres y cucamonas, como las que le
hacen los franceses a las dosis homeopáticas con que halagan solamente su
olfato y nunca su garganta. Aquellas copas coñaqueras inmensas, como bombillas
de quinqué, en que los avarientos burgueses de la conservadora Galia escancian,
con exagerada unción, unas gotas de la aromática bebida (perdón por tanto
adjetivo), para recrearse infantilmente, acariciando y calentando con las manos
el finísimo cristal, cubriendo la estrecha boca para que no vuele el espíritu del
néctar y después aspirando más bien que tomando cantidades insignificantes,
nos mueven a risa y a desprecio cada vez que las vemos o que nos obligan,
aristocráticamente a usarlas. A los mexicanos nos ha gustado y nos seguirá
gustando el coñac tomado liberalmente, en «caballitos» o en copas de triple
José María Dávila 484
capacidad, con la mayor frecuencia posible y a todas horas: antes de la comida,
después de ella, con la cena, a media noche, en la madrugada y hasta para las
«crudas» subsecuentes. Y no como el liqueur afeminado que tiene su hora, su me-
dia y sus circunstancias especiales. Para eso tenemos buen hígado y mejor cabeza
y si no, que lo digan don Sóstenes Rocha, Victoriano Huerta, Pancho Serrano y
quién sabe cuántos otros.
Pues en esta forma, señores y señoras (debo emplear este vocativo porque
estoy tratando con oradores parlamentarios), bebieron Rufis y sus colegas no
menos de botella por cráneo, apenas distraídos los tragos por una que otra
botanita sabrosa y picante.
Solamente, los que hemos sido asiduos concurrentes a las cantinas mexi-
canas, los que sabemos entrar en un cuarto de dominó sin que el compañero
pueda hacer la más ligera protesta por algún error de ficha; los que manejamos
el cubilete con soltura, viendo las caras de los dados y llamando la jugada en
menos de un décimo de segundo, sin equivocación posible: «¡Full de cuinas y
reyes! ¡Pachuca! ¡Piojos con periodo, dejo cuarenta y siete en una!»; los que sabe-
mos jugar a la «chingona a todo chingar, por arriba y por abajo, no hay empate,
el que empata pierde y el que pierde paga», conocemos, cómo en el ambiente
político, en el de los grandes negocios, en el del periodismo, en el de las artes,
las letras, la banca, etc., en fin, en todo lo que no sea el reaccionarismo claustral
de los archiburgueses o la miseria espantosa de los que de todo carecen; cono-
cemos digo, cómo la cantina mexicana engendra y mata alegrías y dolores, hace
y destruye amistades, provoca matrimonios y divorcios, glorifica heroísmos y
bajezas, acepta buenas y malas acciones y juega el papel esencialísimo en la vida
que, en los países anglosajones, correspondería al club; entre los israelitas a la
sinagoga y en los pueblos rabones a una suma de plaza principal, barbería,
farmacia y casa cural. ¡Y cómo en la cantina se olvidan las dificultades y se pasan,
sin sentir, las horas y las horas…!
No la del alba, sino la contraria, pues hacia la noche sería cuando el grupo
abandonó el Colón para seguir la juerga en sitio más apropiado.
485 El médico y el santero
—¡Vámonos a una casa de primera, porque ésta es de segunda! –dijo el señor
presidente del Congreso.
—¡Al cabo que a estas horas todas son bonitas! –añadió otro legislador.
—¡Pos píquenle, que ahí viene Fierros! –concluyó otro, recordando vaga-
mente los tiempos de la pelea.
Y los automóviles zumbaron, en fila india, primero, y después disputándose
la delantera, como si fuera en pista, por el Paseo de la Reforma y la Calzada
de los Insurgentes.
Dos pesos de llantas dejaron en cada derrapada al enfrenar frente a la famosa
casa de las calles de Orizaba. Desde adentro, se adivinaba ya, por la fecha
(primero de septiembre, apertura del Congreso) y por el ruido escandaloso de
los motores, la calidad de la clientela. Se abrió la puerta. Ruth, la «Bandida», la
«Pueblito», la «Fierritos», la «Dos Equis», Consuelo, Magdalena, Ángeles y una
docena más esperaban a sus espléndidos amigos, pues hay que decir que la ma-
yoría de los concurrentes eran veteranos de legislaturas pasadas y que el único
novato era el pobre de Rufis.
En la casa del flamante legislador extrañaron la falta de la primera noche. Des-
pués de haberse ausentado por meses y años enteros sin tener de él la menor
noticia, ahora resultaba que, por unas cuantas horas y sin que hubiera de por
medio siquiera la intervención de una cónyuge airada y envidiosa, el hogar hete-
rogéneo se sentía desasosegado. Nadie durmió esperando en vano oír el chirriar
de la llave en el cerrojo de la puerta, los lentos pasos del diputado, el ruido de los
zapatos al caer, con dos minutos y medio de intervalo, sobre el piso hueco de
duelas de ocote, el grifo del lavabo que daba cuenta de la última ablución y el so-
noro roncar, en si bemol mayor, que le dejara su tío el sacristán como herencia
José María Dávila 486
y recuerdo de su canto gregoriano. Marianito, en su insomnio crónico, repasó
durante todas las horas de la vigilia la mayor serie de hipótesis concebibles sobre
la ausencia de Rufis. ¿Le habría pasado algo? ¿Lo habría matado alguno de los
innúmeros barbajanes que integraban el Congreso? ¿Lo plagiarían los del otro
partido? Hasta el pequeño Ramoncito se alarmó por la falta del padrino, que
noche a noche acostumbraba conversarle algo antes de dormir, o que, junto a la
silla de ruedas de Mariano, lo escuchaba leer, como loro amaestrado, un capítulo
de cualquiera de los incomprensibles librajos religiosos, teológicos, históricos
o filosóficos que el doctor pretendía utilizar como narcóticos coadyuvantes.
Amaneció; llegaron los periódicos sin noticia alarmante alguna; Ramonci-
to se fue al colegio; el doctor salió en su sillón a dar una vuelta por la Alameda; la
viejecita se fue a misa; las «gatas» llegaron del mandado; todo el mundo se sentó
a comer y, de Rufis, ni sus luces.
—Podría, cuando menos, haber telefoneado –decía la mamá, sin poder disi-
mular su congoja.
Habrá salido de la ciudad –comentaba una criada confianzuda.
—Es que ustedes no saben lo que es la política –comentaba Mariano–; en
mala hora le dio a Rufis por meterse en ese lío; no volverá a ser dueño de sus
actos, pues tendrá que seguir el hilo a tanto sinvergüenza, para poder congra-
ciarse con todos. Pero no hay cuidado, que si algo malo le hubiera acontecido,
bastante conocido es y bien elevada su posición para que no hubiéramos
recibido ya la noticia.
Terminaban de comer cuando se presentó el perdido, recién bañado, acabado
de rasurar y con el traje de etiqueta mal cubierto por una gabardina prestada.
—Nada, hombre –dijo al adivinar la ansiedad que había despertado–, tal
parece como si tuviera esposa, suegra, yernos, nueras y qué sé yo, que me
estuvieran esperando. Parranda completa hasta el amanecer, hojas con aguar-
diente en una esquina y la indispensable reparación en los Baños del Factor,
de donde, después de un masaje, dos sudadas, tres enjabonadas y una polla con
487 El médico y el santero
dos huevos, he salido peor que nuevo. Si hasta parece que acabo de confesar
y comulgar de lo fresco y purificado que me siento. En verdad te digo, fray
Mariano –siguió en un tono zumbón de predicador–, que si tu iglesia sustituyera
esos dos sacramentos inexplicables por un buen baño turco-romano y un ma-
saje sueco, los creyentes se sentirían verdaderamente perdonados de sus culpas,
lo que no sucede cuando piensan que con doce padresnuestros y veinticuatro
avesmarías resulta muy barato el pago de un robo, de un asesinato o de otro
pecado mortal.
—¡Bonita administración, excelente gobierno! –exclamaba Mariano–, que
comienza por festejar una fecha en que se iza la bandera nacional en señal de
respeto, con una juerga descomunal, a la que se arrastran personas decentes,
hombres puros como tú.
—Ex decente y ex puro, Marianito –contestaba Rufis–. Pues no se te deben
olvidar los varios años que tengo de convivir con el verdadero mundo que es y
ha sido el que batalla, el que riñe, el que disputa, el que se mueve.
—¡Bah! Un buen gobierno solamente puede hacerse del estudio, del re-
poso, de la meditación. ¡Qué diferencia entre estos caníbales encumbrados y
los productos que empezaba a dar México después de su larga era de paz: gran-
des médicos como el maestro Liceaga, filósofos como don Gabino Barreda,
financieros como Limantour, industriales como Landa y Escandón e Íñigo No-
riega, músicos como Ricardo Castro, educadores como don Justo Sierra, inter-
nacionalistas como don Ignacio Mariscal; pléyade de gente sabia, morigerada,
honesta, que podía y sabía hacer gobierno, gracias a la tranquilidad reinante y
a su elevada posición!
—Marianito –interrumpió Rufis–, permíteme que te cuente un gracioso
suceso que me fue referido hace muchos años por mi tío el sacristán y que viene
de molde para lo que te sucede a ti y a tus admirados «científicos». ¿Nunca has
oído el cuento del campanero? ¿No?, pues ahí te va:
»En la iglesia de un pueblo, allá por los alrededores de San Luis, había un
campanero que también la hacía de sacristán y como tal se encargaba de cobrar
José María Dávila 488
las limosnas, encender y apagar las ceras, asear la capilla y comprar los menes-
teres del uso religioso. Era un hombre devoto, casi tan santo como mi difunto
tío, pero tenía los ligerísimos defectos de ser muy borracho y muy ladrón, por
cuyos motivos el señor Cura se vio obligado a ponerlo de patitas en la calle. Y
el pobre campanero, que nunca se consoló con su inesperado cese, aliviaba su
pena yendo a sentarse todas las noches, desde las siete y media, en una de las
bancas del parque cercano a la iglesia, prefiriendo aquélla en que estuviesen
algunas personas. Y cuando se llegaba la hora en que su sucesor empuñaba la
cuerda de la esquila para dar el toque de las ocho, nuestro hombre daba con el
codo un golpecito a quien estuviera más próximo en la banca y le decía con una
expresión de absoluto desprecio: “Fíjese qué ocho”». Así están ustedes los derro-
tados, Marianito. Nada de lo que nosotros hacemos o hagamos les satisface ni
les satisfará y siempre seguirán siendo los campaneros despedidos, que dirán a
cada nuevo paso de la Revolución: «Fíjense qué ocho».
Marianito, es decir, el doctor, pues el título profesional es lo único que no se
pierde en este mundo, aunque se olvide lo estudiado y se cambie de actividades,
tenía ideas muy especiales en todas las disciplinas de la vida que, si bien nunca
fueron publicadas, pues su auditorio y sus comentadores no pasaban del grupo
familiar, el mozo que empujaba la silla de ruedas, un sacerdote dominicano y
los boleros de la Alameda, conviene recordar, por si algún día surge un plagiario
que intente apoderarse de ellas, como los compositores se apoderan de Mozart,
de Haydn o de Bach, sin más disculpa que la de la inconsciente reminiscencia y
sin más escrúpulo que el muy forzado del modernismo, gracias al cual se logra
cambiar las sonatas, los conciertos, las misas y los impromptus, en valsecitos, bo-
leros, danzones y fox-trots.
Por ejemplo: el legendario Quetzalcóatl se estaba empezando a poner de
moda. Con ese nombre, con el de Kukulcán, con el de Gucumatz o con el de Vo-
tán, estaba siendo traído y llevado con veneración, como un verdadero pre-
cursor y animador de las civilizaciones precortesianas. Se estaba formando,
pudiera decirse, un «kukulcanismo» (suena más fácil que el trabalenguado
489 El médico y el santero
«quetzalcoatlismo»), como en otras ocasiones se formaran el «alamanismo»,
el «cortesismo», el «iturbidismo» y el «porfirismo», alrededor de artificiosas au-
reolas, que se pretendían descubrir, circundando a los correspondientes perso-
najes de la Historia.
Pues bien, Marianito, que bien pudiera llamarse un porfirista, un iturbidista
o un alamanista, se convirtió en un enemigo acérrimo de Quetzalcóatl, a quien
consideraba como un extranjero pernicioso, un economista ramplón, un falso
profeta y el causante nada menos que de la ruina total de la antiguamente prós-
pera península de Yucatán, cuyos centenares de ciudades y cuya deslumbradora
civilización debía su desaparecimiento al plumibarbado personaje.
Y aquí está el porqué, según el propio Mariano:
«Los toltecas, los mexica y los maya han legado a nuestros fantaseadores ar-
queólogos el mito de Quetzalcóatl para explicar todo lo que no se presta para
acomodarle otra solución más lógica. Don Alfredo Chavero dice que el personaje
en cuestión nació el año “Ce ácatl”, correspondiente al 895 d.C.; su madre (la
de Quetzalcóatl, no la de don Alfredo Chavero) fue Chimalma, quien en vez de
recurrir al antiguo medio de fabricar hijos, imitó a la Santa Virgen María, sólo
que, en vez de aceptar la visita de una inocente paloma, se tragó un chalchihuite,
en calidad de elemento engendrador.
»Según el propio don Alfredo, el mencionado hijo de un chalchihuite, o séase
Quetzalcóatl, murió el año “Ome ácatl”, que vendría a ser el 935, lo que le da
una prematura muerte, pues entonces, si Pitágoras no miente, no tenía más que
40 años. Cuando menos le llevaba 7 a Jesucristo.
»En vida, Quetzalcoatlito se dedicaba a ocupaciones más o menos diver-
tidas, como las de hacer casitas de colores, fabricar piedritas raras y cazar cule-
bras, aves y mariposas. Pero también se le atribuye el haber descubierto el mundial-
mente famoso chocolate, el pulque y hasta el tequila, con el que se ponía cada
pítima que sentía volverse profeta.
»Como a San Antonio (y sigo citando a Chavero), los demonios intentaron
engañarlo muchas veces y llegaron hasta a escarnecerlo y a mortificarlo. Pero,
José María Dávila 490
en justicia, hay que decir que él no les hacía mucho caso, sobre todo cuando
le exigían escabecharse unos cuantos toltecas en calidad de sacrificio, hasta que,
en un Congreso Ecuménico de Demonios, presidido por los estimables cama-
radas: Tezcaltlipoca, Ihuimécatl y Toltécatl, decidieron prepararle un mezcalito
especial, tal vez curado de peyote, de marihuana o de coca, que bebió sin temor
y sin medida hasta llegar a sentirse el mismísimo conejo de la luna.
»La animación del barbón llegó a tal estado que lo hizo ponerse a bailar y
hasta a improvisar canciones, como buen antepasado de Miguel Lerdo de Tejada,
entre las que México a Través de los Siglos ha conservado con verdadera veneración
esta hermosísima estrofa, que no sabemos si correspondería a una danza, a un
son, a un corrido o a un jarabe:
Palacio de plumas ricas,
templo de caracolitos:
dicen que voy a dejaros,
¡ay, ay, ay, ay, ay, ay!
y ésta otra, que le compuso a una damisela a quien le habían conseguido los
propios demonios para amenizar el cuete:
Querida esposa mía
Quetzalpetlaltzín:
gocemos este día
tomando un poquitín
¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!
Hay, hay, hay que darse cuenta de que el ¡ay, ay, ay, ay!, que pusieron de moda
Miguel Fleta y Ortiz Tirado, se usaba ya desde los tiempos de Quetzalcóatl.
Quien lo dude, que consulte el texto citado. (México a Través de los Siglos, tomo I.)».
Todo lo referido es cafetera rusa, si recordamos que el padre Durán, Becerra
Tanco y el propio Sigüenza y Góngora, no obstante la fama de inteligente que
éste último dejó, consideraron a Quetzalcóatl como a uno de los apóstoles:
Santo Tomás, llamado el «Dídimo», por haber sido gemelo y todo por el solo
491 El médico y el santero
hecho de que «coatl», que significa culebra, también se utilizaba como «coate»
o cuate (mellizo) y habiendo sido cuate Santo Tomás, ergo: se había tornado
en Quetzalcóatl. Misterios de la inducción y la deducción de los arqueólogos,
cuya lógica, ortodoxamente aristotélica, es siempre por el estilo del caso que
nos ocupa.
Pero, en fin, nos hemos desviado de la fobia del doctor hacia Quetzalcóatl
para meternos en las honduras inescrutables de la historia precortesiana. Segui-
remos, por tanto, para llegar a una conclusión más lógica que la de nuestros sabios
de museo, misma a que había llegado Marianito, recordando que el nombre del
tan mentado Dios nahua, fue encontrado en la península yucateca, sólo que
traducido a «Kukulcán».
Y aquí sigue el disertar de Marianito:
«En primer término, no es cierto que haya habido un solo individuo, una
persona única, física primero y metafísica después que, sincronizadamente, apa-
reciera entre los toltecas, los mexica y los maya. No señor. Quetzal, lo mismo
quiere decir pluma, que pájaro, que apéndice capilar colorido, y Coatl lo mismo sig-
nifica culebra que sabiduría, doctorado, ciencia. Y la manera de representar a
una persona barbada, con barbas rubias, negras, castañas, canosas o grises (todo
lo cual es una variedad en el colorido) que, a la par de su extraña prestancia entre
tanto indio lampiño, reunía conocimientos diferentes a los poseídos por éstos,
no podría ser otra, jeroglíficamente hablando, que la de una sabia serpiente con
un apéndice colorido. ¿No es esto más fácil y lógico que todo lo demás?
»Pues hay más aún: la persona así representada no era uno solo; eran muchos.
Eran individuos de procedencia oriental u occidental que, por angas o mangas,
vinieron a dar a estas tierras, sin que nadie los esperara y buscaron la manera
de pasársela lo mejor posible. Y entre esos muchos venían unos jóvenes de
barba rubia como el sol, otros de barba bermeja como el petirrojo, algunos azu-
leando como el polígamo rey de la leyenda, otros de largos y rizados pelos castaños
como la caoba, quienes más luciendo la albura de los apóstoles y otros tirando
a gris como don Venustiano. De seguro, no faltaría hasta quien trajera las barbas
verdes de tanto comer hierbas y no poderse lavar, o guasones que se la hubieran
José María Dávila 492
teñido de azul o de morado, con el zumo de los caimitos y de las tunas cardonas,
haciendo una variedad que no podía tener más representación escrita que la
idéntica al plumaje de las aves.
»Estos señores, léidos y escrebidos de más para nuestros antepasados, que sólo
cultivaban la caza, la pesca, la guerra, la astronomía, la coreografía, la religión
y el coito, cometieron el gravísimo pecado de enseñar a borrachos a los hasta en-
tonces abstemios aborígenes. Pero no conformándose con tamaña falta, deci-
dieron predicar lo que pomposamente se llama “la civilización del maíz”, a gente
que para nada necesitaba de esta gramínea, pues los bosques, el mar, los ríos y
las guerras daban proteínas, grasas e hidrocarburos, para vivir saludablemente.
»En Yucatán sucedió lo peor: la tierra vegetal era escasa; apenas si una capa
de pocos centímetros cubría el subsuelo calcáreo y esta capa de humus estaba bien
protegida por los altísimos cedros, los zapotes chicleros, las caobas y toda esa
flora gigante que ahora existe únicamente en el sur de la península, a donde no
llegó la enseñanza de Kukulcán.
»Los kukulcanes indujeron a los mayas, toltecas o quienes fueren, a derribar
los frondosos bosques que albergaban frutos y piezas de caza sin cuento, para
sembrar maíz, quizás trigo, tal vez frijol…; la tierra se fue empobreciendo, las
lluvias provocaron la irreparable erosión, el humus fue arrastrado hacia el mar
y todas aquellas ciudades prósperas y hermosas que vivían florecientes de la
silvicultura, Mayapán, Tulum, Chichén, Uxmal, Labná, Zayí y cien otras, em-
pezaron a sufrir hambres. La tierra pobre ya no podía sostener a sus pobladores
y éstos emigraron, murieron, desaparecieron, quizás por la pelagra, por la avi-
taminosis, por el escorbuto, hasta dejar el misterio de las ruinas cuya solución
tan fácil, yo, Mariano, he descubierto con más lógica que todos nuestros emi-
nentes arqueólogos».
Y éstas son las razones por las que Marianito no comulgaba con Quetzal-
cóatl y no perdía oportunidad de retar a quienes con él conversaban, seguro de
catequizar a muchos en el sentido de su arcaica forma.
493 El médico y el santero
Rufis estaba muy descompuesto. No fue difícil llegar a esta conclusión ni para su
mamá, ni para Marianito, pues ya no era el hogareño tempranero que llegaba a
tiempo de tomar la merienda en familia, que dejaba el saco y el chaleco sobre
una cama para dedicarse a jugar con Ramoncito, al que en vano trataba de ense-
ñar su arte u oficio de tallista, o mejor dicho de santero; ya espaciaban aquellas
sabrosas conversaciones llenas de filosofía barata, de ciencia vulgarizada, de po-
lítica de campanario o de simple crítica humana, que hacían olvidar sufrimien-
tos y dolores al doctor antes de entrar al cotidiano suplicio de la cama.
Rufis estaba descomponiéndose. Llegaba tarde o de plano no llegaba, y co-
mo nadie en su casa se atrevía a preguntarle el porqué de las trasnochadas, él
mismo tuvo que hacer su confesión general a Marianito.
Por fin, se había encontrado una mujer que le gustaba, pero…
—A mi edad, Marianito, no voy a andar haciendo papelitos de novio román-
tico pegado a la reja, ni convidando al cine a una familia entera para pagarme
con el simple tocar de una mano. Tampoco me voy a echar a cuestas la tarea
escabrosa y difícil de enamorar una jamona, viuda, solterona o divorciada, que
haga juego con mis años o que por tener tantos, sea más mañosa que yo.
—Al grano, Rufis, ¿qué quieres decirme? –preguntaba, impaciente, Mariano.
—Pues hablando en plata, hermano, que me he decidido por lo más fácil y
práctico, naturalmente dentro de mi amor por la estética y la tranquilidad.
—¿Y sí?
—¿Te acuerdas de aquella parranda que me corrí un primero de septiembre?
—Me acuerdo que no llegaste en toda la noche y que después me quisiste
asustar con el relato, como yo te asusté hace muchos años cuando viniste de San
Luis a sacarme de este centro de perdición.
—Bueno, pues el relato de entonces no fue nada, cuando menos para tu
actual mojigatería, peor que la mía de hace veinte y pico de años, comparado
con lo que me pasa.
—Al grano, pues.
José María Dávila 494
—Me estoy acordando de que, entre los rescoldos de la cruda, te referí que
llegamos a un burdel de primera, que había muchas hembras y que yo me quedé
con una llamada Magdalena.
—¿Y?
—¡Vieras qué mujer más linda! Tendrá unos veinte o veinticinco años.
Podría ser mi hija. Es de Tepatitlán; de mediana estatura, blanca, muy bien
hecha, con el pelo castaño claro, la dentadura intachable, las facciones correc-
tas, el estilo discreto… naturalmente que fuera de la cama, bonita conversación,
sabe cantar…
—El modelo ideal para tu obra máxima.
—Exactamente; el modelo ideal para mi obra máxima, para la obra que
yo me sé: la que nunca ejecutaron mis manos, ni mis formones, ni mis gubias,
ni mis pinceles. El modelo ideal… si no fuera puta.
—También lo fue Tamar, esposa de Her y de Onán; prometida de Selah, la
que no tuvo empacho en acostarse con Judá, su suegro, y que, sin embargo,
es antepasada nada menos que de Nuestro Señor Jesucristo. Ya ves que no me
asustas con el epíteto.
—Pues, ya que estás tan franco, abreviaré la conversación para decirte que la
tal Magdalena me gusta mucho y que, como se me hacía cuesta arriba el estar de-
sempeñando el papel que ya te puedes imaginar, he pagado su cuenta con Ruth,
la he sacado del burdel y le he puesto una viviendita más o menos decente. No
obstante su procedencia, me ha purificado, rejuvenecido, fortificado; ya me dio
por ensayar de nuevo las viejas herramientas y mientras más la veo, más recuer-
do todos mis intentos vanos por reproducir la verdadera hermosura de unos ojos
dulces, de una boca sensual, de una piel impoluta, de unas formas armónicas.
—Adivino tu problema y lo disculpo, pues aunque somos tu mamá y yo y
Ramoncito quienes lamentamos las ausencias, no veo la manera de arreglar el
caso, pues no creo que estés decidido a casarte.
—Ni quién piense en eso, pero tampoco soy el hipócrita que va a encerrarla
como si fuera su esclava. Te advierto que, con el mayor cinismo, me he decidido
495 El médico y el santero
a llevarla conmigo en el coche, al restaurante, al cine, a los toros y a donde sea
de su gusto; aunque te confieso que siempre con el temor de que algún majade-
ro me quiera poner en ridículo y yo tenga que romperle el bautismo con cinco
tiros en la chapa del alma.
—Tardado, pero seguro. Yo empecé con querida y acabé con religión; tú
empezaste con iglesia y acabaste con burdel.
—¿Y si vieras cómo me gusta? Parece una verdadera señora: cuando llego,
me recibe con un cariño que nunca se me dispensó; pues aunque lo tuve de
mi tío, de mi madre, de ti, de tus muchachos, esto es cosa diferente. Es la suma
del cariño que le he tenido a todos mis monigotes, más el que tengo a todos us-
tedes y probablemente sobre otro poquito.
—Te comprendo, Rufis. A toda tu espiritualidad, a todo tu fervor religioso
bien escondido en el subconsciente debajo de todo ese montón de lodo que te
ha echado encima el mundo, a tu carácter devoto y uncioso, se ha juntado la
parte mejor y más explícita del amor: la de la carne, la de la materialización y,
en vez de criticarte o de reñirte, te alabo el gusto, la oportunidad y la decisión
con que has tomado el asunto. Y no vayas a creer que hay egoísmo de mi parte
al encomiar tu actitud pecaminosa que, como quiera que sea, nos garantiza, a
tu mamá y a mí, el disfrute de tu persona con más seguridad que si te casaras
con una niña acaparadora, díscola e indudablemente intransigente con nues-
tras poco edificantes costumbres. Simplistamente, veo que has encontrado lo que
te gusta y creo que, como artista que eres, mereces más el premio estético, ro-
mántico y sentimental de estos amores, que la cruz enigmática de un matri-
monio difícil de predecir. Por mi parte, Rufis, tendría verdadero gusto en cono-
cer a tu Magdalena, pero no sé qué pensar de tu mamacita al despertárseme el
deseo de no quebrar esta armonía familiar, esta convivencia tan sui géneris de
nuestras gentes, con la necesidad de que vivas aparte y se nos vayan haciendo
escasas tus visitas.
—Te confieso, Marianito, que nada he pensado hasta ahora. Pero en estos
momentos me siento seguro de que, a los años que mi mamá tiene, cualquier
persona, hombre o mujer, experimenta una serenidad especial que llama a la
José María Dávila 496
más amplia tolerancia; que hace olvidar los prejuicios, aunque éstos hayan na-
cido de una arraigada religiosidad, y que, si de buenas a primeras cometo el
desacato de espetar a mi mamacita el relato de mi situación, naturalmente, con un
poco de recato en lo relativo a los antecedentes, no encontraré en ella más que
comprensión y benevolencia.
—Pues lo raro es que yo también creo lo mismo, pero, por respeto a la
tradición humana, deja que sea yo quien le plantee el problema, ya que en tu ca-
lidad de hijo, te sentirás más cohibido y, por lo mismo, menos convincente.
Y el doctor le planteó el caso a la mamá de Rufis con tal dialéctica y tan
buena argumentación que, a las pocas semanas, el diputado hacía arreglos a la
casa, compraba muebles nuevos y presentaba a la pecadora Magdalena ante
la complaciente y beatífica mamá, el filosófico y sonriente Marianito y el asom-
brado Ramoncito, quien veía con gusto el ingreso de una nueva compañerita,
punto medio entre las edades de él y de los otos miembros de la familia.
La casa se iluminó: hubo macetas con plantas siempre frescas, un perrito zala-
mero, colores nuevos que alegraron la vista, perfume agradable que contrarres-
tara el de las medicinas y las ropas descuidadas del doctor, y la risa abierta,
desbordante, maravillosa, de esta Magdalena que, más que la arrepentida y llorosa
del cuento evangélico, parecía la «causa nostrae laetitiae» del latinizado Rufiniano.
La progenitora de éste gustó de la nueva compañía. Magdalena era devota
y rezandera (como todas las que desempeñan y han desempeñado el antiguo
oficio), sobre todo de San Antonio, que tan gran favor le estaba haciendo, y
primero perdía la caricia bisoña de Rufis que la misa dominical. Su casi-suegra
se encantaba de ver la carita virginal, encuadrada en el leve chal de burato,
embelesada sobre el «Novísimo Lavalle» o inclinada con profundo respeto
cuando el monaguillo hacía sonar las campanillas a la hora de la elevación. Si
Rufis la hubiera visto en estos momentos, de seguro habría pensado (herejón y
majadero) en la similitud de gesto que ofrecían sus ojos entrecerrados y su boca
entreabierta a la hora del rezo y a la hora del pecado. Y habría dicho, aunque
fuera para sí mismo, que Magdalena era cachonda hasta en el éxtasis religioso.
497 El médico y el santero
La nueva adquisición se volvió el ángel del hogar. El doctor se encantaba
cuando Magda lo besaba con respetuoso cariño, en la frente, por las mañanas y
cada vez que se despedía; Ramoncito se encantaba también de sentir los besos
frescos en las mejillas; la mamá de Rufis sentía goce inefable con los besos de la
hija inesperada, en esa forma duplicada y chueca, chas por la derecha y chas por
la izquierda, con que se saludan las mujeres; y Rufis, ¿Rufis?, no podemos decir
cómo ni dónde ni en qué forma se complacía también con el ósculo maravilloso.
Estamos llegando a las fechas aproximadas en que las edades de nuestros dos
amigos, Marianito y Rufis, sumadas, pasaban largamente el siglo. Dos vidas
cuyo paralelismo en lo físico, difería absolutamente de su personalidad en lo
espiritual. Existencias trazadas sobre el mismo plano, pero cuyos rumbos,
proviniendo de orígenes separados por los 90 grados del rectángulo, se encon-
traban en la juventud y revirtiendo su orientación, se proyectaban nuevamente
hacia distintas metas.
El que fuera fogoso, práctico y mundano, Marianito; el de naturaleza sana y
fuerte, de mente despreocupada, de virilidad a toda prueba y de salvaje origen,
caía en la llanura de la inercia, vegetaba entre la inmóvil sementera de la medi-
tación, se clavaba en la cruz de su parálisis y llenaba las lagunas secas de su
mocedad con el agua tranquila de la metafísica. Marianito, en la edad madura,
hubiera sido capaz de internarse en un convento, de hacerse mártir por la reli-
gión y hasta de castrarse sólo para estar seguro de su repulsión hacia los tres ene-
migos del alma: el demonio, el mundo y la carne.
En cambio, el eucarístico Rufiniano, el producto de los altares y las sacristías,
el de las beatas manos que tan bien sabían infundir la santidad a sus obras de
arte, el que rezaba y creía, el sobrino del sacristán que cantaba el gregoriano,
José María Dávila 498
se convertía en un revolucionario con toda la barba; exuberaba de ideas nuevas,
combatía el oscurantismo religioso, abandonaba su proverbial castidad y se
convertía en lo que los franceses llaman un bon vivant, y los americanos un jolly
good fellow.
«Así es la vida –comentaba algún viejo conocido de ambos–, las inhibicio-
nes, cualquiera que sea el sentido en que se siembren, cuando son adquiridas en
la infancia, tienden, como la atracción magnética o como la propia electricidad,
a convertirse en energía contraria. Es como la vieja experiencia del péndulo de
sauco o del peine que se frota, que primero atraen e inmediatamente después
rechazan al otro elemento».
Pero en donde existía la mayor aberración de las vidas de nuestros amigos
era en sus productos, en las obras que legaban a la posteridad y de las que, para
hablar con franqueza, no se podía saber cuáles eran mejores, cuáles las más vi-
vientes y cuáles las de más interés abstracto.
¿Qué sería mejor: la esterilidad biológica de Rufis que producía tan sólo
obras de arte, «monos» más o menos santos, pero, de todos modos, obras que la
posteridad tendrá que admirar y encomiar, o la fecundidad genética de Maria-
nito, cuya media docena aproximada de retoños andaban y hacían… ¡qué sabe
Dios…! por esos mundos?
Haremos una relación de lo que ambos habían producido, comenzando,
naturalmente, por lo que sucediera al prolífico Marianito:
un hijo natural del que no sabía una palabra hacía más de veinte años;
cuatro hijos legítimos, todos machos, por fortuna, de los cuales tres: Nacho,
Manuel y Luis, se ignoraba dónde andarían y Ramoncito que, aunque algo ra-
quítico físicamente, descollaba ya con un exceso o más bien dicho una satu-
ración de cultura abstrusa en la que se mezclaban resabios de carrera médica con
lucubraciones fantásticas de marihuano, exégesis religiosas y literatura profana
sin ton ni son, con toques de diletantismo artístico, herencia de su padrino y
afición cultivada por su inválido padre.
Las dos mujeres cuyos vientres echaron al mundo esta herencia también
eran ajenas a la vida de Mariano, y no es aventurado suponer que, por lo que a
499 El médico y el santero
ellas respecta, tampoco sabían un comino del triste estado en que vivía el ex
cónyuge perdido.
Rufis, en cambio, podía mostrarse orgulloso del destino deparado a sus
«hijos»:
más de una docena de crucifijos en las iglesias de San Luis Potosí, de Coahui-
la, de Nuevo León y de Texas;
santos y santas a granel, no sólo en los resplandecientes altares de un cen-
tenar de templos, sino en las capillas privadas, en los oratorios y hasta en los
museos de gente rica, de connoisseurs que daban a sus obras los mejores lugares y
el trato más distinguido, presentándolas como el orgullo máximo de sus res-
pectivas localidades.
En tan disímbola manera de perpetuar el nombre, es natural que menu-
dearan las amistosas discusiones, las jactancias y los lamentos, las alabanzas y
los reproches; pero el caso es que, singularmente, jamás se ponían de acuerdo,
pues en tanto que Rufis renegaba de su esterilidad biológica envidiando la
naturalidad y la rudeza de los cariños filiales, Mariano se deshacía en elogios
por el legado artístico de su amigo y se condolía de su «pedestre», como él la
llamaba, función genética social.
Y un día, contando de antemano con la poderosa influencia política de Rufis,
ambos se pusieron de acuerdo para localizar a sus retoños, con la esperanza,
Rufis, de editar una monografía ilustrada de sus obras y Mariano, de satisfacer
su ansiedad conociendo, antes de la muerte que presentía cercana, quiénes de
la prole vivían aún, qué demonios hacían y cómo eran ahora, pues hasta de las
fisonomías se había olvidado.
Y así, mientras un buen fotógrafo salía por el norte, llevando el mejor itine-
rario que la memoria de Rufis pudo redactar, para obtener las imágenes de sus
queridos «santos», la policía se entretenía en buscar por toda la República al
terceto de diablos que, a lo mejor, si no habían desaparecido, habían cambiado de
nombre o buscaban el anónimo en lugar del santo beso de paz y reconciliación.
Los trabajos fueron ímprobos: el fotógrafo pasaba cuentas semanarias y
mensuales en forma tal, que hacía pensar en si andaría buscando códices indios
José María Dávila 500
perdidos, coleccionando datos para una enciclopedia o efectuando un censo
general con identificación personal. En cambio, la policía y sus auxiliares en
todos los confines del país, pagada religiosamente por el pueblo, con la mayor
diligencia, pues se trataba de obsequiar los deseos de algún «cabezón», logró
proporcionar, antes de un año, informes detallados sobre los «niños perdidos».
Nachito iba que volaba para general, pues había logrado metérsele a uno de
los más bárbaros y atrabiliarios jefes, para quien hacía de todo: secretario, jefe
de Estado Mayor, cerebro sustituto, cómplice en el robo de los dineros del
pueblo, alcahuete, etc., etc. Manuel había emigrado a los Estaos Unidos y casi
gringo ya, se ganaba bien la vida en el prodigioso oficio de Cellini, pues junto
con la maestría adquirida en el taller potosino, había ganado también las mañas
de componer oros de baja ley, doblar gemas, prestidigitar brillantes y otras por
el estilo, muy sabidas y productivas entre el gremio. El endemoniado Luis ya
conocía casi todas las cárceles de la República, se sabía de memoria las dos
barajas: americana y española, y tenía una facilidad estupenda para dar un póker
de reyes y reservarse uno de ases, con la mayor naturalidad; por las últimas
noticias se sabía que, gracias a estas maravillosas virtudes, andaba muy metido en
la política local de cierto estado del centro, donde no era difícil que pronto
resultara electo presidente municipal, diputado o quizás hasta gobernador.
Como quiera que sea, los tres ausentes estaban «vivitos y coleando» y fue fácil
para Rufis hacerles llegar noticias de su enfermo padre que deseaba verlos
antes de morir. Contestó ofreciendo un próximo viaje, el emigrado; el mílite
mandó decir por conducto de un amigo de otro amigo que tenía otro amigo en
la capital, que tan pronto como pudiera venir lo haría; y de Luis, sólo se supo
que recibió el mensaje.
Mariano revisó, in mente, los informes sobre los hijos mayores y los comen-
tó con Ramoncito. Buenos o malos, pelados o decentes, honrados o pillos, tenían
la grandísima virtud de no ser «tarugos», y la grata sensación de sentirlos alentar,
aunque fuese lejos, dibujó una sonrisa de agrado en la boca torcida del doctor,
mejoró su humor y le dio tema para hablar de ellos durante muchas veladas.
501 El médico y el santero
Un día, el doctor se sintió más mal que de costumbre. Un dolor intenso en el
bajo vientre lo molestaba a toda hora y, no obstante su estoicidad, su paciencia
y el uso y abuso de las drogas estupefacientes y los analgésicos, llegó el momento
en que sus ayes y sus quejidos, insoportables para todos, hicieron a Magda-
lena insistir para que Rufis fuese a buscar un médico. Salió Rufis en su carro,
ya entrada la noche, y se detuvo ante el primer letrero luminoso que anuncia-
ba la clínica de un facultativo. Descendió del vehículo y se aproximó a leer la
placa profesional y a tocar la campanilla: «Doctor Mariano X, Facultad de
México…». ¡Qué coincidencia! El mismo nombre de su amigo enfermo. Tocó
sin vacilar, esperó casi un cuarto de hora; por fin, se abrió la puerta que daba
acceso directo al consultorio; ahí también esperó hasta que apareció el médico:
un joven trigueño, no mal parecido, envuelto ya en el abrigo en previsión de la
salida nocturna.
Sin hablar mucho, Rufis lo subió a su carro y lo llevó a su casa. Desde afuera
se oían los gemidos de Mariano. La casa estaba toda iluminada, pues Magdalena,
la mamá de Rufis y hasta Ramoncito, la recorrían de un extremo al otro sin saber
qué hacer: hirviendo agua, aplicando trapos calientes al enfermo y tronándose
los dedos en la desesperación de los impotentes ante un suceso penoso. Mariano
estaba borracho, casi inconsciente, por el cloral y la morfina, pero no cesaba de
quejarse. Con los ojos vidriosos, vio al doctor, pero casi no pudo responder a
sus preguntas. Entonces el galeno se dirigió a Rufis:
—¿Me quisiera decir cuál es el nombre del paciente?
—¡Cómo no!, doctor, se llama Mariano « X »; según parece, el mismo nom-
bre de usted. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad?
Sonrió el joven doctor y añadió:
—¿No sería impertinencia de mi parte preguntarle algunos datos perso-
nales sobre el paciente, si es que usted está emparentado con él o lo conoce desde
hace tiempo?
—Diga usted, doctor, le informaré todo lo que quiera.
—Desearía conocer sus generales.
José María Dávila 502
—Pues mi amigo, también doctor, entre paréntesis, aunque tiene tantos años
de no ejercer como tiene la hemiplejia que lo abatió, se llama como usted, es de
Aguascalientes, tiene sesenta y pico años de edad, es casado, pero ignoro el para-
dero de su señora; él y yo nos criamos juntos en San Luis Potosí, donde yo tam-
bién empecé a estudiar la medicina y aunque no nos unen lazos de sangre,
siempre nos hemos querido como hermanos.
—Perdone mi insistencia, señor, que se debe más a razones personales que
al caso médico presente. ¿Recuerda usted algo de la juventud del doctor, recién
recibido, antes de su matrimonio…?
Rufis abrió los ojos desmesuradamente, como si de una sola vez y con la velo-
cidad del rayo se le hubiera presentado toda la historia de Mariano en los meses
anteriores a su primera visita a la capital, cuando vino a llevárselo de aquella
pobre casa en la antigua Calle Verde.
El joven doctor adivinó que Rufis recordaba todo, y temeroso de que por
alguna cortés inhibición éste se abstuviera de manifestar sus pensamientos,
se adelantó:
—Sí, señor, es precisamente lo que usted está pensando: yo soy el hijo de don
Mariano, registrado con su nombre y apellido, y mi madre, Guadalupe, vive
todavía en la mismísima casita de Coyoacán donde quedó desde que desapa-
reció su marido.
Sonrió el doctorcito con un lejano dejo de tristeza en la sonrisa, miró
fijamente al enfermo, que no podía darse cuenta de la escena, y añadió:
—Pero no crea usted que guardo rescoldos de amargura ni cenizas de rencor.
Así es la vida y no creo que haya mayor estupidez que la de quejarse por la forma
social en que se nace. Yo fui hijo natural y, sin embargo, esto no obsta para que
haya heredado, seguramente de mi padre, pues la gente de mi mamacita es ruda
e ignorante, las aficiones, el talento o lo que fuere que logró hacerme profe-
sionista. Y aquí me tiene, tan campante y tan bien considerado como si hubiera
nacido al mismo tiempo en el altar y en el registro civil, con todos los requisitos
de abolengo y legitimidad que tan preciados son para el género humano.
503 El médico y el santero
Rufis no tenía contestaciones a la mano y se dispuso a seguir escuchando.
El joven doctor acercó una silla junto a la cama del paciente y empezó a
examinarlo. Sabía ya de la hemiplejia y pasó por alto la pierna y el brazo izquier-
dos, magros y atrofiados. Auscultó, palpó, hizo preguntas y al fin decidió que-
darse hasta que el sopor concluyera y dejara llegar de nuevo la lucidez a la
mente de Mariano.
Rufis mandó traer un par de sillones más cómodos, en los que se instalaron
los dos para charlar de todo, fumar, tomar café y esperar el amanecer.
Repantigado en el lado de la sombra, Rufis se puso a observar la fisono-
mía, los movimientos, el gesto y las maneras del juvenil galeno. No cabía duda
respecto al parecido. Salvo algunos rasgos muy mexicanos: pelo lacio, color mo-
reno, boca gruesa, este Marianito era el mismo que había visto hacía cinco o
seis lustros en el consultorio de la Calle Verde, en las Tandas del principal, en la
casa de «Estrella», en la iglesia de Campo Florido…
Por no dejar, de vez en cuando le hacía preguntas que relacionaba con las
reminiscencias de su juventud y le parecía oír el mismo tono, los mismos argu-
mentos fanfarrones, la misma suficiencia con que Marianito encaraba la vida en
aquel entonces.
El ambiente cargado de aquel cuarto de enfermo los venció y ambos
dormitaron cuando el enfermo, vencido también por las drogas, cayó en un
sopor silencioso que duró algunas horas antes del amanecer.
—¡Agua! –pidió el enfermo cuando al despertar empezó a sentir la horrible
sequedad de boca, consecuencia de los narcóticos.
El joven médico se levantó del sillón, llenó una pistera de agua edulcora-
da y la llevó a la boca del paciente. Éste levantó la mirada y con la voz todavía
pegajosa, balbució:
José María Dávila 504
—Doctor, supongo.
—Sí, doctor, soy su nuevo médico. Pero descanse un poco y después
hablaremos.
Rufis también se puso de pie y con los ojos nublados por la madrugada y por
la emoción, se concretó a ver los semblantes del padre y del hijo.
Cuando la lucidez había vuelto por completo al cerebro de Mariano, trayen-
do también, por desgracia, el exacerbamiento de los dolores, Rufis no se aguantó
y, con los ojos desbordándose de lágrimas, se acercó a Mariano y le dijo:
—¿Sabes quién es este muchacho?
—¿Cuál muchacho? –preguntó Mariano.
—El doctor, no te hagas.
—Ah, ¿quién es?
—Es tu hijo, nada menos que tu hijo, el hijo de aquella Lupita, a quien no
conocí, pero de quien tanto hablabas.
Mariano hizo un esfuerzo por incorporarse, se quedó viendo fijamente
al nuevo personaje en el drama de su vida y no pudo contener los sollozos y
las lágrimas.
—No llore, doctor, dijo el joven médico; no es para tanto. Algún día nos te-
níamos que encontrar y de verdad deploro que sea viéndolo en este estado.
Usted es mi padre; mi madre siempre lo recordó con cariño y no sería posible
que yo le tuviera mala voluntad. Estoy aquí para ver qué puedo hacer por usted,
aunque reconozco que usted sabe más que yo.
Mariano se reanimó. Casi puede decirse que olvidó los dolores y entre lá-
grima y lágrima, sollozo y sollozo y moco y moco, creció la confianza para con
su hijo y empezó a relatarle su caso clínico.
Rufis se fue al baño, se vistió, mandó servir el desayuno, presentó a su mamá
y a Magdalena como su esposa, a Ramoncito como hermano menor del recién
llegado y se marchó a la calle mientras los galenos se quedaban hablando en tér-
minos médicos de todo lo que interesaba saber para el tratamiento del enfermo.
A mediodía, cuando Rufis volvió y Mariano dormitaba bajo el influjo de una
inyección de morfina, el joven doctor presentaba una cara poco optimista. Rufis
505 El médico y el santero
y él comieron solos y durante la comida supo el primero que su amigo querido
estaba muy mal. Además de sus males acostumbrados, el doctor descubría la exis-
tencia de un tumor en el vientre. Era necesario operar y si el tumor resultaba
canceroso, la cosa no tendría remedio. De todos modos, los análisis se hacían
indispensables antes de pronunciar cualquier diagnóstico.
—Y Mariano –preguntó Rufis–, ¿sabe cómo está?
—Naturalmente que lo sabe; pero le aseguro que es más médico que yo, toda
la mañana hablamos sobre el particular y me ha dicho con toda energía que me
prohíbe ocultarle el menor detalle de los exámenes, análisis y observaciones
que se le hagan.
En la tarde, el enfermo se sentía con ánimo de conversar y se concertó una
especie de tertulia nocturna en la que tomarían parte Rufis, él y su hijo.
Los primeros temas: recuerdos gratos, añoranzas, intercambio de informes
sobre la vida de los dos, que por tanto tiempo habían estado perdidos el uno
para el otro; en seguida, filosofía chabacana sobre el estado civil, la sangre, la
sociedad, la injusticia humana y al fin, el caso presente, la enfermedad, con to-
dos sus pelos y señales, sus probabilidades de salvación o de deceso y las mil
y una referencias que, aunque profano, no eran extrañas a la cultura muy am-
plia de Rufis.
—El cáncer, pues yo también creo que de eso se trata en mi caso, terrible e inexo-
rable como es, tiene para mí la virtud de ser uno de los misterios ante los que la
humanidad se estrella en todos sus intentos de descifrarlo. ¡Qué fácil es decir:
«El cáncer» y representarlo con un cangrejo, como su nombre lo indica, clavando
sus tenazas en el organismo humano! ¡Qué fácil es llevar las estadísticas de los
cancerosos y qué fácil es mitigarlo a veces con los precarios medios de nuestra
José María Dávila 506
pobre ciencia! Pero ¡qué difícil ha sido el encontrar siquiera su razón de ser, el
conocerlo como conocemos tantas otras dolencias, el sujetarlo a las pruebas
de laboratorio, el combatirlo con éxito, el prevenirlo siquiera! Desde el famoso
crustáceo mitológico que Juno comisionó para que mordiera el pie de Hércules,
hasta nuestros días, no creo que la ciencia haya avanzado mucho, pues todo ha
sido especulaciones, lucubraciones, hipótesis… y eso de aplicar la fantasía a la
resolución de los problemas que palpamos es algo muy poético y muy de mi
gusto, pero nada provechoso.
—Nada de eso, pa…dre –contestó, titubeando un poco al usar por primera
vez este sustantivo, el médico joven–. Es cierto que andamos a ciegas en lo
relativo a la prevención y curación de este grave mal, quizás el peor de los ene-
migos de nuestra profesión, pero en cambio, los sabios, los laboratoristas, ya
empiezan a descorrer el velo de la primera parte del drama: ya pueden provocar
artificialmente la dolencia. Usted de seguro que tiene mucho tiempo sin leer
las revistas médicas y no se ha enterado de que, frotando a diario tras de la oreja
de una rata o de un cuyo, con una brocha empapada en alquitrán o brea, se ha
logrado producir verdaderos carcinomas en los roedores y…
—No hay que confundir la experiencia con la sabiduría. Indudablemente
que la investigación, la repetición constante de los experimentos y la instalación
de grandes y costosos laboratorios son gran ayuda para el desarrollo de los cono-
cimientos humanos; pero vale muchísimo más una gran cabeza que un gran
laboratorio, un cerebro privilegiado puede sustituir a todos los matraces, las
retortas, los microscopios y los reactivos del mundo; la imaginación y la fantasía
son muy superiores al empirismo y al trabajo. Recuerda que los máximos descu-
brimientos hechos por la humanidad han tenido por padre al talento y, por
madre, a la casualidad. Pasteur puso en juego su imaginación y la casualidad le
brindó los fermentos; los Curie, también imaginativos, nada hubieran sabido del
radio si no olvidan una llave sobre una negativa en el cajón en que guardaban
la pechblenda; Nobel trabajó mucho, pero no para descubrir, por una torpeza
de sus manos, que la nitroglicerina podía mezclarse inocuamente con la arcilla.
507 El médico y el santero
En fin, cada descubrimiento que estudies se ha debido más a la imaginación
y a Dios, que la ayuda valiéndose de la casualidad, que a los sistemas, registros y
trabajos humanos de que tanto se presume.
»Si yo estuviera en la posibilidad de establecer o de dirigir institutos de
investigación científica, jamás omitiría emplear, entre sus dirigentes, a dos o tres
poetas, tres o cuatro perezosos profesionales y tal vez alguno que otro loco di-
rectamente extraído del manicomio. Estas tres especies superhumanas serían
el alma, el pensamiento, la inteligencia de los laboratorios y los demás: quími-
cos, médicos, bacteriólogos, etc., equivaldrían a simples obreros de taller.
—Padre: no sé si usted habrá leído que el famoso Henry Ford, cuyo éxito
en la vida es innegable, no va de acuerdo con esas ideas, pues asegura que la
fórmula del triunfo es:
Inspiración, 10%
perspiración
(o sea, sudor) 90%
—Al contrario, hijito. Ese señor Ford me da toda la razón, sólo que se olvi-
dó de añadir a su fórmula cuantitativa el exponente cualitativo. Se olvidó de
decir que el primer diez por ciento es lo básico, lo esencial, lo aristocrático, lo
principal de la sustancia y que el otro noventa es únicamente el excipiente, el
vehículo, el bagazo, el relleno…
—Puede que usted tenga una especie de razón, que pudiéramos llamar:
«razón metafísica», pero la realidad es bien diferente. ¿Qué haríamos los médi-
cos sin los institutos de investigación, sin los instrumentos, sin las máquinas, sin
las sustancias, sin los laboratorios que nos dan la verdad en los diagnósticos?
—Yo no he negado la utilidad de éstos, pero sigo poniéndolos en segundo
lugar. El diagnóstico debe ser hecho por la imaginación del médico, después de
poner al servicio de ella todos sus conocimientos. El laboratorio sólo confirma
y muchas veces yerra. Pero creo que debo ponerte unos ejemplos de lo que es
la fantasía en función de la medicina, para mejor ilustración de mis doctrinas;
José María Dávila 508
ningún sujeto mejor para mis estudios que yo mismo, puesto que reúno las
cualidades de paciente y médico, observador y conejo de indias, microscopios y
caldo de cultivos. Tomaremos como primer ejemplo el cáncer que padezco. Tú
me has confesado el fracaso de la investigación sobre su origen. Lo único que
dicen y escriben los sapientísimos cancerólogos es que los carcinomas son
unas neoplasias que se desarrollan a costa y con el detrimento de las células que
componen nuestro organismo normal y que, como si tuvieran inteligencia propia
y libre albedrío, no sólo nacen, crecen, se desarrollan y se reproducen como los
seres vivientes que conocemos, sino que saben viajar a través de los canales lin-
fáticos, ejercitan una organizada defensa contra los ataques externos y al fin, saben
escoger los órganos más nobles para producir la extinción del cuerpo que han
tomado como víctima. Y la ciencia no puede asegurar que sean microbios, bac-
terias, organismos animados; ni siquiera puede hablar del «espíritu del cáncer»
como virus, no obstante los petulantes conocimientos sobre las enzimas que
transforman la materia.
»Pues bien, yo, médico poeta, paralítico en estado contemplativo, místico
ortodoxo, loco por afición (o más bien dicho, por necesidad) a las drogas mila-
grosas y estupefacientes, te voy a decir cuál puede ser el origen de la materia que
forma esas neoplasias misteriosas, azote de la humanidad.
»Tú sabes que la vida en el planeta ha tenido diversas etapas, completamen-
te aisladas unas de otras. Has leído que las épocas glaciales destruyeron perió-
dicamente, cada tantos millones de años, todo vestigio de vida sobre la tierra y
que ésta, al volver a calentarse, por la voluntad de Dios, a mi entender, o por
reacciones químicas ignoradas, según los sabios incrédulos, comenzó cada vez
de nuevo el titánico esfuerzo de producir nuevas especies, desde las algas y los
helechos proterozoicos, los trilobites y los hipocampos, hasta el Homo sapiens
de cuya familia nos honramos en formar parte. ¿Pero quién te asegura que las
especies existentes antes de cada periodo glacial estaban compuestas de la misma
materia, de idénticas células, de átomos análogos, del mismo elemento “vida” que
las subsiguientes?
509 El médico y el santero
»Se asegura y hasta se usa esta tesis en los anuncios de las compañías petro-
leras, que el aceite mineral procede de la descomposición de especies animales
extintas hace miles de siglos. El señor Sinclair no tiene empacho en mostrarnos,
como origen primario de sus lubricantes y gasolinas, a los robustos y repugnantes
dinosaurios, brontosaurios, pterodáctilos y triceratops. Nosotros, los imagi-
nativos, podríamos aceptar su tesis, que también es imaginativa; pero, si el
petróleo es una grasa de origen animal, ¿por qué no saponifica al mezclarse
con la sosa cáustica, como saponifican el sebo, la manteca, la mantequilla, los
aceites vegetales y hasta la grasa humana?
»De seguro, hay una diferencia fundamental en el punto de partida de esas
grasas, como la hay en las materias edulcorantes: las levógiras como el azúcar, que
desvían a la izquierda el plano de polarización de la luz y las dextroglucosas,
que manifiestan tendencias completamente derechistas. Pero no me desviaré del
asunto. Tú me has dicho que se ha logrado provocar el nacimiento y el desarrollo
de carcinomas por medio del alquitrán y del asfalto, ¿por qué no pensar que las
neoplasias cancerosas están formadas por células o materias preglaciales y buscar
en estas mismas su destrucción, siguiendo el viejo apotegma: “Donde está el
veneno, está la triaca”. Y si tú dices que el asfalto y el alquitrán de hulla producen
carcinomas y estás, como debes de estarlo, de acuerdo en que ambas materias
son muy anteriores a la vida animal presente en la corteza de la tierra, ¿por qué
no asociar las lejanas causas con los actuales efectos?
»Y no creo andar muy lejos de la verdad, pues recuerda que es de la hulla,
del asfalto y de los antiquísimos hidrocarburos minerales de donde se obtienen
casi todos los medicamentos, los colorantes y los productos sintéticos que co-
noce la nueva química.
»Si vivieran Averroes y Flamel, aquellos alquimistas soñadores que preten-
dían vanamente captar y solidificar un rayo de sol, no tendrían que ir más lejos
que a la próxima tlapalería para encontrar la realización de sus sueños, com-
prando todos los colores del espectro, síntesis del sol, en unos cuantos paquetitos
de anilinas. La hulla está devolviendo la luz solar que se enterró y se congeló
José María Dávila 510
hace millones de años, sólo que la devuelve como la obtuvo al salir del prisma,
en la gama infinita de los colores. Y ¡qué diremos de los colores! También de los
sabores y de los olores; pues recuerda que los benzoles son los orígenes de tanto
menjurje que ingerimos con olor y gusto a chocolate, a vainilla, a perfumería y
a tanta cosa que nos parece nueva, pero que es tan vieja como la tierra misma.
—De verdad, padre, que sus ideas raras quizás puedan ser absurdas, pero
son simpáticas y, sobre todo, originales.
—Pues ahí te va otra, que me viene a la mente por haberte hablado de los
azúcares y las glucosas; otra «vacilada» como llama el mundo grosero y profano a
las lucubraciones de una mente tranquila y organizada para pensar como la mía
que, además, ha tenido varios lustros de abstracción, de meditación, de introver-
sión; producto de mis sufrimientos y de la paciencia con que los he soportado.
»Tú no me conociste en la flor de mi vida, en el principio de la madurez;
viviendo en un cuerpo robusto hasta los cien kilos, amigo como pocos de los
placeres de la mesa, hasta el punto que, dentro de la modesta relatividad provin-
ciana, oía siempre llamar a mi casa: “la casa de Lúculo”. Allí se comía y se bebía,
hijito (quizás por lo que dejaron de comer tú y la pobrecita de tu madre). Allí
nunca faltaron el caviar y las angulas, las ostras y las langostas, los jamones de
Westfalia y el queso Gervais, y en cuanto a bebidas, siempre recordábamos a
Lutero: «Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang der bleibt ein Narr sein Leben lang» («El
que no gusta de vino, mujeres y canciones es un idiota de por vida»); después
de los clásicos dracs o cocktails, nunca me olvidaba de rociar las viandas con un
excelente «Château Lafitte» de 1896 o de 1907, un «Pichon Longueville» de 1908,
o con los maravillosos borgoñas, «Chambertin», «Clos de Tart», o el más mo-
desto «Chablis», sin faltar los champañazos de la «Viuda», de «Mumm» o de «Pom-
mery». Y naturalmente que yo, el primer gourmet, era quien mayor indulgencia
demostraba en el diario banqueteo, con el consabido resultado final: la diabetes,
glucosuria o como quieras llamarle, enemiga mortal de los tragones, empezó a
darme sus primeros pellizcos; mi páncreas se dedicó a dulcero y, cuando me
atacó la parálisis, mi constitución apoplética se veía amenazada por ese otro
511 El médico y el santero
malestar; dieta forzada, insulina de vez en cuando, hasta que ¡oh, suerte misericor-
diosa!, ¡oh, generosa casualidad!; tratando de aliviar mis dolores reumáticos, de
curar mis insomnios perennes, de mitigar mis penas físicas y morales descubrí el
remedio a la empalagosa enfermedad, tan fácil, tan natural, tan agradable, tan vul-
gar, que sólo a ti me atrevo a revelarlo, por el temor de que otros me hubieran
calificado como el más burdo profano y el más charlatán enemigo de la ciencia.
—¿…?
—Tú, como médico, sabes que la insulina se usa contra la diabetes porque,
gracias al Dr. Banting, cuya imaginación lo llevó a buscar este extracto de las
islas de Langerhans, se pudo sustituir la deficiencia del hígado, quemando o
transformando por un medio artificial el azúcar con que se sobrecarga la sangre.
Pero también debes saber que, cuando al doctor o al diabético se les va la mano
en la dosis de insulina, tienen que administrar, ipso facto, una generosa cantidad
de jaletinas, jaleas, jarabes, mieles o dulces, que el organismo está pidiendo
con urgencia.
»Pues bien, procura recordar otra droga que también produce en el organis-
mo una falta o un apetito anormal por los dulces.
—La verdad, no atino.
—¿Has tenido alguna práctica médica en cuarteles, en cárceles o en hospi-
tales de toxicómanos?
—Alguna, padre.
—¿Entonces…?
—Ya caigo. Los que fuman la Cannabis indica, los comedores de haschisch, los
marihuanos habituales, siempre procuran comer dulce después de usar la droga.
Si mal no recuerdo, es a lo que nuestros vulgares «grifos» llaman «refinar».
—Le has dado al clavo. Este deseo, esta falta, este apetito por un alimen-
to dulce no puede ser más que la carencia de azúcar en el organismo. Es más o
menos lo que acontece con los niños que comen tierra por falta de calcio, con
las vacas que lamen la pared en busca de sodio. El sistema pide dulce porque
se le acabó, porque se le quemó su ración y ¿quién la acabó?, ¿quién la quemó?
Pues la marihuana, hijito; la marihuana que viene a ser un excelente, inofensivo
José María Dávila 512
y natural sustituto de la insulina, sin más peligros que los de las estúpidas con-
veniencias sociales y las agresiones de la policía.
»Aquí me tienes; muriéndome de otra cosa, pero curado de la diabetes desde
que, como dice el pueblo: “me doy las tres”.
Mariano se moría y hubo que tomar las providencias que dictó su piedad religio-
sa. Vino el confesor dominico que, después de encerrarse por dos largas horas con
el doctor, salió sonriendo de la habitación y no pudo contener el comentario:
«El doctor es un santo. Un santo raro, pero santo. Dios lo tiene ya en su seno,
con mi absolución o sin ella».
Y la muerte, que sólo esperaba este último consuelo, se presentó ante la ca-
ma del enfermo.
Rufis y su mamá se creyeron en la obligación de llamar a presenciar el in-
fausto suceso a todos los que consideraron parientes o deudos del doctor, con
el resultado de la más curiosa y heterogénea promiscuidad. Se reunieron: Zaida,
la libanesa, esposa todavía del agonizante, que nadie supo si venía por la piedad
nacida de añejos y agradables recuerdos o por ver si había herencia de por medio;
Lupita, la antigua amante, madre del joven doctor que atendía a Mariano, vie-
jecita y llorosa, enredada en su inmutable rebozo; Ramoncito, triste, muy triste
de perder a su viejo amigo, a su padre y compañero de quien aprendiera tantas
cosas y heredara tanta sabiduría; la mamá de Rufis, casi antediluviana, arrugada
y apergaminada como los forros de un incunable, pero serena y lúcida como nin-
guno; Magdalena, la querida de Rufis, bonita en sus sollozos y sus lágrimas,
haciendo honor a su nombre; Rufis, lloroso también, pero dándose maña para
tomar, de vez en vez, apuntes al lápiz de la cara y los gestos del moribundo, y el
joven doctor, posesionado de su papel y viendo con lástima cómo se iba su casi
desconocido progenitor.
513 El médico y el santero
Los otros hijos de Mariano estaban ausentes, pero el cumplido Rufis les tele-
grafió haciéndoles saber el estado de su padre.
El velorio fue tal y como son los tradicionales velorios mexicanos: en la am-
plia sala de la casa de Rufis, decorada en negro por la agencia de inhumaciones,
se colocó el féretro en medio de cuatro gruesos cirios que quemaban sus pabilos
con pasmosa lentitud. En la cocina hervía el café de olla para los visitantes noc-
turnos que vendrían a «llorarle al hueso». Todas las habitaciones olían a formol,
salvo el patio, largo y angosto, encumbrado de coronas, cruces y ramilletes, que
esparcían el aroma de las flores teñidas, de las gardenias y de los lirios.
Toda la noche y parte del día siguiente entraron y salieron amigos, parientes
y desconocidos, en su mayoría vestidos de negro, que venían a dar el pésame,
a tomar el café y a dormitar un rato en los sillones y sofás de la sala. Temprano, a
la hora de servir las últimas tazas de café «con peluca», no faltó quien reclamara
el correspondiente «piquete» de coñac o de habanero.
Poco después de mediodía llegó la carroza y aumentó el ruido de los auto-
móviles y los ómnibus que se enfilaban para hacer el cortejo. El féretro salió en
hombros de cuatro mozos de librea, sucios y apestosos al aldehído que dejan
las «crudas». Por fin, el sepelio partió con rumbo al Panteón de Dolores, donde,
en una fosa de primera clase, descansó para siempre el cuerpo averiado, mal-
trecho, sufrido y aguantador del doctor don Mariano.
Rufis y su gente reanudaron su vivir con una profunda tristeza. Ramoncito fue
enviado de interno a un buen colegio, por su propia solicitud; Magdalena, vesti-
da de negro, aumentaba su belleza y su lozanía, conservándose rezandera y bue-
na, ayudando a la suegra, viejecita inconmovible, en todas las labores de la casa; de
Mariano junior, el joven médico, no volvieron a oír; tampoco supieron mucho
de los otros tres muchachos que andaban por esos mundos, cada cual con su
afán y sus problemas.
José María Dávila 514
Rufis «dio el viejazo», como luego dicen. El promedio de vida aceptado por
las compañías aseguradoras, dos tercios de siglo, ya era mucho para él. Sobre
todo, la diferencia de edad, de condiciones físicas, de presentación estética y
de sexualidad, para con Magdalena, le formaron un complejo de inferioridad
que dio al traste con el amor, las ilusiones y la entereza de carácter. Se retraía más
de lo necesario, pasándose horas y más horas en el pequeño taller que había for-
mado en el garaje de la casa, embebido en tallas, dibujos, cortes, artesonados,
coloridos y pegajones, sin ton ni son; docenas de figuras empezadas, centenares
de trozos de cedro, encino, naranjo, guayacán y caoba, trabajados con volutas,
florones, caras, miembros y torsos, eran testigos mudos de su estado de ánimo.
Su vieja constancia en la gubia y el buril se notaba únicamente en los toques que
daba a un grupo grande, un «descendimiento», en el que ya se percibía con cla-
ridad la maestría con que había reproducido las caras de Magdalena, de su ma-
má, de Mariano y de él mismo, en los personajes de la pecadora, de la Virgen, de
Jesús muerto y de José de Arimatea, respectivamente.
El día que le dio las últimas pinceladas al maravilloso grupo escultórico
(más o menos por la primavera del año de gracia de 1942) sintió Rufis una
extraña sensación en el alma y en el cuerpo; sintió algo así como lo que debe
sentir un preso al concluir su condena, un penitente al salir del purgatorio o un
endrogado al pagar el último recibo. Le pareció que ya estaba «a mano» con la
vida y que ya no había qué esperar ni qué pedir nada de ella. Satisfecho, sin llegar
a estar ahíto, conforme, sin aburrimiento, lleno sin derramarse, así sentía su es-
píritu sesentón que, por lo demás, moraba en un cuerpo más o menos sano hasta
esa fecha.
Dejó las herramientas, cerró bien su taller y se metió al pequeño cuarto
que le servía de despacho y biblioteca. Con su letra menuda y flaca de ratón
de sacristía escribió varias cartas, largas, detalladas, llenas de enmendaduras
y de interpolaciones:
515 El médico y el santero
Magdalena adorada:
Ya se desequilibró la carrera de nuestros años, que por un tiempo largo y
agradable tuve la ilusión de que fueran más o menos paralelos. Yo me hice
viejo, feo e inútil y tú te conservas joven, guapa y llena de vida. Obvio sería
dejarte dicho lo que te he querido, como es obvio el hablar de tu cariño
para mí. Fuimos una pareja ideal, dos enamorados de novela a quienes
sólo estorbó la gran diferencia de años que, cada vez más creciente, no
quiero que llegue a empañar lo que para los dos ha sido y será un recuerdo
de infinita dulzura.
Me voy de la vida con el corazón todavía lleno de gusto, aunque la
virilidad no me responda como yo quisiera. Me voy sin agravios y sin
rencores. Me voy, porque siempre he sido de los que salen de la corrida
antes de que muera el último toro. Me voy, tal vez por idiota, pero eso sí,
por mi libre y espontánea voluntad.
Necio sería darte consejo, dejarte recomendaciones póstumas o tabúes
de cualquiera naturaleza. Dispénsame que solamente en un caso viole
mi deseo de darte la más amplia, la más grande libertad. No te dejo más
que una carga que de seguro aceptarías, aunque yo no te lo indicara: mi
mamacita, que bien sabes lo poco que habrá de durar. Tú y ella y después
tú sola, podrán vivir desahogadamente con lo que me dio mi arte, mi
astucia y la Revolución. Por lo demás, te ruego que después de mi muerte
hagas exactamente lo que te venga en gana. Si me quieres llorar, llórame;
si me quieres sustituir, sustitúyeme.
Mi notario tiene, en sobre cerrado, la disposición que provee para ti y
para mi mamá, hasta la muerte de ésta, que te hará mi sola heredera, el
usufructo de lo que dejo.
Fuiste para mí mucho más que todas mis imágenes y que todos mis
sueños. Justo es que no te obligue a cargar con la molestia de cuidar a un
viejo regañón, temeroso de que algún día te enfade y le pongas los cuernos,
José María Dávila 516
o enfermo y tirano que cree haber pagado bien a la querida para conver-
tirla en enfermera.
Adiós, Magdalena. Consuélate pronto con lo mejor que puedas en-
contrar en la vida.
Rufis
Y otra carta para Ramoncito:
Mi ahijado querido:
Pronto vas a ser un hombre y creo que no te caerán mal, si los recuerdas,
los consejos que te deja como única herencia este viejo padrino:
Arte:
Si tienes disposiciones, procura ser, ante todo, artista, sin importar en
qué género o en qué rama. Músico, pintor, poeta, cómico, cualquier cosa que
tenga como mira principal la estética, el arte, la participación personal en
la exposición de lo bello; porque, te lo aseguro, no puede haber mayor
satisfacción para el espíritu, que, a la larga, es el que verdaderamente goza,
que el sentirse artista y el hacer sentir el arte propio. Además, recuerda que
nuestros tiempos de ahora son bien diferentes de los de la clásica bohemia
de Musset y de Gómez Carrillo. El artista de hogaño, cuando verdade-
ramente lo es, come, bebe, se divierte y logra su independencia económica
con bastante desahogo. Y acuérdate siempre, dígante lo que te digan, que
los únicos enriquecimientos honestos son: o los que hace la Lotería Na-
cional, o los de los artistas que han capitalizado su talento y sus dotes
espirituales. Todos los demás enriquecimientos, sin excepción alguna, son
de origen espurio, producto del latrocinio, de la prevaricación, del enga-
ño o de la explotación del hombre.
517 El médico y el santero
Dinero:
Debo completarte la exposición que antecede con estas recomendaciones,
nacida de la experiencia y confirmadas a través de los siglos:
Nunca demuestres respeto, sino al contrario, el más profundo despre-
cio y la más señalada repugnancia, por los ricos, por los millonarios, por
los llamados magnates del comercio, de la banca, de la industria, de las
finanzas. Todos son, han sido y seguirán siendo unos redomados pillos.
No hay capital de consideración que no tenga un sucio origen. Quien-
esquiera que hayan sido diputados, gobernadores, generales, ministros de
Estado, jefes de aduanas o de empresas oficiales y que ahora ven pasar sus
«activos» de los seis guarismos, ten la seguridad de que han robado, pre-
varicado o abusado de sus posiciones para enriquecerse. Desprécialos y
trátalos con la cortesía habitual, pero nunca de abajo para arriba. En
igual plano, considera a los comerciantes prósperos que ahora manejan
millones; ésos los han hecho engañando al consumidor, robando al fisco,
dando gato por liebre. Recuerda nada más que el robo al fisco es tan na-
tural, que ni el más católico de los causantes revela a su confesor, con-
siderándolo pecado, al llevar una contabilidad doble, el cohechar al
inspector del timbre o el pasar su mercancía de contrabando. Los ban-
queros, ases en la trampa, el agio y la voracidad, no son más que los sus-
titutos de los antiguos ladrones de encrucijada que desvalijaban a los
viajeros para después establecerse como dignísimos mercaderes. Y los in-
dustriales ¿qué son sino los viles explotadores del sudor humano que,
con el pretexto de crear «nuevas fuentes de trabajo» no hacen sino atar
esclavos a las ruedas de molino, presos a los remos de las galeras y bueyes
a las carretas del progreso?
José María Dávila 518
A mor:
Tómalo donde lo encuentres, sin importarte si sale del convento o del
burdel. El alma, si existe, tiene que ser impoluta e inmarcesible, y el hi-
men no es más que una puerca membrana que generalmente quiere vender
muy cara la familia de la mujer.
Política:
Si se te presenta una fácil oportunidad, no dejes de dar una entrada por
los vericuetos de la política. El Congreso de la Unión es una de las mejores
escuelas de psicología. Allí verás cómo el pasado de los hombres, muy al
contrario que el de las mujeres, no tiene importancia alguna. Entre tus
estimables colegas, «sus señoritas», encontrarás ascetas y ladrones, sabios
y estultos, tenorios y maricones y toda clase de bichos que, generalmente,
después de pasar por el puesto a que el pueblo NO los eligió, vuelven al
anónimo de sus mediocridad, perdiendo muchas de sus cualidades previas
y ganando todos los vicios y defectos inherentes a la forzada adaptación.
Estudiarlos y desdeñarlos te será muy útil.
Inhibiciones:
Todo en esta vida está reglamentado y dirigido por tabúes e inhibicio-
nes. Estas últimas van en proporción directa al talento y a la cultura del
individuo. Generalmente, los que estudian, los que piensan, los que ra-
zonan, se vuelven tímidos y hasta incapaces para todo lo que llaman «la
práctica», es decir, para las cosas consuetudinarias. Las inhibiciones impi-
den ser un buen vendedor, un hábil comerciante, un astuto banquero, un
político «visionario»; pues es natural que, quien considera a fondo que va
a engañar en una venta, a sorprender en un negocio, a exagerar sobre una
inversión o a señalar una ruta que él mismo ignora, se abstenga de hacerlo
por sus profundos sentimientos de ética, resultando, como consecuen-
cia, que se quedará al margen de los audaces a quienes «ayuda la fortuna».
519 El médico y el santero
Inhibiciones o escrúpulos, como quieras llamarles, es muy satisfactorio
tenerlos, sobre todo para el confort espiritual, pero hay que olvidarlos
cuando se trata de enriquecerse, darse fama, triunfar en algún ramo de la
vida o lograr buenas hembras.
Popularidad:
Si la deseas, fíjate bien en todos mis consejos, porque unos van ligados
a los otros. No se puede conseguir popularidad sin la ayuda de la mentira,
la «pose», la demagogia y la adulación. Ni el pueblo verdadero se escapa
de caer en estos señuelos; todavía le gusta que le reciten La suave Patria,
en vez de exigir que le lean un buen menú. ¿Y qué diremos de los ex man-
datarios que se consideran, quien más, quien menos, «consagrados por la
fama»? Los «Cincinatos» mexicanos regresan a la tierra que nunca habían
tenido y en la que, a costa del pueblo, han amontonado prudentemente:
residencias palaciegas, tesoros artísticos, maquinaria agrícola, ganados,
automóviles, queridas y cuentas bancarias de respetable espesor.
Decadencia:
Y ahora, como justificación solamente para ti, de mi viaje al otro mundo y
con el deseo de que no sigas el ejemplo, te diré que, desde mi muy propio
y egoísta punto de observación, obligado a ser testigo de esta guerra
estúpida que destrozará al mundo y al espíritu humano como ninguna
otra lo hizo, creo que hago bien en matarme después de haber vivido un
periodo de «Renacimiento Mexicano» (pues así conceptúo al de la Revolu-
ción que yo viví y en el umbral de una inevitable decadencia, peor que la
de mis años y mi salud.
Que el mundo está en decadencia y que empeora cada día, son pos-
tulados indiscutibles, como te lo probarán estas consideraciones:
La gran campaña que floreció en el Renacimiento, en busca de la ver-
dad y que tuvo sus últimos destellos en el siglo pasado, se considera prác-
ticamente liquidada y ha sido sustituida por los dogmas más absurdos, por
José María Dávila 520
las filosofías más incongruentes y por las teorías más descabelladas, que
tienen en fabuloso auge a las religiones y en creciente aumento al nú-
mero de los estultos.
El arte pictórico que debería seguir siendo expresión de belleza, de-
genera en el feísmo lunático de Picasso, de Rivera o de cualquier emba-
durnador, ayuno de las ya dichas inhibiciones.
La arquitectura y la escultura, que antaño hicieran un Partenón, un
Pensador o una Santa Prisca, nos presentan ahora las más horribles mons-
truosidades, lo mismo en el corazón de Nueva York, que en la Plaza de
la Revolución.
La música (si es que como tal debemos llamar a los bastardos retoños
de Apolo y Euterpe) desdeña la melodía, rechaza el ritmo, destroza la
armonía y se presenta ante los ridículos esnobs del actual diletantismo,
disfrazada con el horrísono vestuario de los ruidos y las cacofonías.
La ciencia deja morir sin esperanza a los cancerosos, a los cardiacos y a
los tísicos, mientras emplea la suma de sus esfuerzos en perfeccionar las
armas, los aviones, los gases letales y las máquinas guerreras.
La diplomacia pierde su tiempo en gambitos infantiles, en discusiones
bizantinas y en celadas tenebrosas; cambia el penacho de su gorro monta-
do por el antifaz del salteador y moja la pluma de sus tratados en veneno
que mata o en tinta simpática que se borra, mientras la humanidad muere
de hambre o se destroza en guerras necias e inconcebibles.
La política eleva a los audaces y a los ventajosos y las leyes se dictan
por los que están interesados en su productiva interpretación.
El comercio y la industria se alojan en la cueva de Caco y se disfrazan
con el negro dominó de los especuladores.
El patriotismo se resolvió en nazifascismo y el internacionalismo se
confunde con el imperialismo descarado.
La guerra es negocio fabuloso y la paz, desasosiego universal.
La prensa no es la expresión de la opinión pública, sino el órgano pa-
gado, con propósito avieso para desorientar la verdadera voluntad popular.
521 El médico y el santero
El radio –gran novedad– merecería ser sentenciado a silencio perpe-
tuo, y a la horca sus locutores.
El cine –prostitución del libro y del teatro– ha explotado hasta la sa-
ciedad los siete u ocho argumentos de que se compone toda la literatura
humana, cayendo, como es natural, en el feo vicio de la constante
repetición.
¿En dónde están, ¡oh vida!, Sócrates y Aristóteles, Kant y Montesquieu,
Voltaire y Goethe, Leonardo y Velázquez, Praxíteles y Rodin, Vivaldi y
Mozart, Heine y Rubén Darío, Servet y Pascal, Bacon y Pasteur… todos
los que, en cada ruta seguida, pisaron guijarros y olvidaron rosas, para
alcanzar la única meta posible: el Bien y la Belleza?
Allá están y allá es donde yo voy.
En todos los diarios capitalinos, a octavo de plana, apareció la acostumbrada
esquela, sin que Rufiniano pudiera protestar, en su ateísmo final, por el cuidado
y la devoción con que su piadosa mamacita hizo que se redactara, diciendo que
moría «en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana».
FIN
México, D.F., cualquier día del año de MCMXLVII
José María Dávila 522
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Ladislao López Negrete - Fuego en La CumbreDokument170 SeitenLadislao López Negrete - Fuego en La CumbreHoracio ValverdeNoch keine Bewertungen
- Vetas De La Memoria: En Real De Catorce, México De PasionesVon EverandVetas De La Memoria: En Real De Catorce, México De PasionesNoch keine Bewertungen
- Guatimozín: Último emperador de MéxicoVon EverandGuatimozín: Último emperador de MéxicoNoch keine Bewertungen
- La imprenta de Antonio Vanegas Arroyo: Una diversidad de temas y formatosVon EverandLa imprenta de Antonio Vanegas Arroyo: Una diversidad de temas y formatosNoch keine Bewertungen
- El golfo de Fonseca como punto geoestratégico en CentroaméricaVon EverandEl golfo de Fonseca como punto geoestratégico en CentroaméricaNoch keine Bewertungen
- Jose Agustín Blanco Barros / Obras completas. Tomo II.Von EverandJose Agustín Blanco Barros / Obras completas. Tomo II.Noch keine Bewertungen
- La mártir cucuteña Mercedes AbregoVon EverandLa mártir cucuteña Mercedes AbregoBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- La venta de Totolcingo, anexa a la hacienda jesuita de San José AcolmanVon EverandLa venta de Totolcingo, anexa a la hacienda jesuita de San José AcolmanNoch keine Bewertungen
- Tesis Versión Octubre 2011 en PDFDokument315 SeitenTesis Versión Octubre 2011 en PDFRackha Ayala100% (1)
- Carta A SantangelDokument5 SeitenCarta A SantangelSylvia HuesoNoch keine Bewertungen
- La Feria de Arreola en Los Apuntes: de Vicente Preciado ZacaríasDokument4 SeitenLa Feria de Arreola en Los Apuntes: de Vicente Preciado ZacaríasJosé Remy SaavedraNoch keine Bewertungen
- Los ojos del desierto: Recreación sobre tradiciones populares mendocinasVon EverandLos ojos del desierto: Recreación sobre tradiciones populares mendocinasNoch keine Bewertungen
- Para BlancaDokument40 SeitenPara BlancaRoberto Parra100% (1)
- Gabriel TeporacaDokument1 SeiteGabriel TeporacaFaustino HernándezNoch keine Bewertungen
- La educación y la intuición del infinito: Ensayo biográfico sobre Ezequiel A. ChávezVon EverandLa educación y la intuición del infinito: Ensayo biográfico sobre Ezequiel A. ChávezNoch keine Bewertungen
- Josue Mirlo Resumen PoemasDokument209 SeitenJosue Mirlo Resumen Poemasfrancisco e. garciaNoch keine Bewertungen
- Ulises en un mar de tinta. Obra periodística de Eduardo Zalamea BordaVon EverandUlises en un mar de tinta. Obra periodística de Eduardo Zalamea BordaNoch keine Bewertungen
- La Novela Moderna Mercedes CabelloDokument12 SeitenLa Novela Moderna Mercedes CabelloRaúl Varillas EstradaNoch keine Bewertungen
- Ni miel ni hojuelas: Escribir desde la feminidad: antologíaVon EverandNi miel ni hojuelas: Escribir desde la feminidad: antologíaNoch keine Bewertungen
- El largo descubrimiento del Opera medicinalia de Francisco BravoVon EverandEl largo descubrimiento del Opera medicinalia de Francisco BravoNoch keine Bewertungen
- Ceballos WebDokument148 SeitenCeballos WebAna GB100% (1)
- Exploraciones orientales: Ciencia y política al encuentro de lo salvajeVon EverandExploraciones orientales: Ciencia y política al encuentro de lo salvajeNoch keine Bewertungen
- José María Arreola y Mendoza: Un sabio jaliscienseVon EverandJosé María Arreola y Mendoza: Un sabio jaliscienseNoch keine Bewertungen
- Lecciones del ayer para el presente: Antología de textos políticosVon EverandLecciones del ayer para el presente: Antología de textos políticosNoch keine Bewertungen
- Juan de Cigorondo. Comedia a la gloriosa Magdalena: Estudio introductorio y edición críticaVon EverandJuan de Cigorondo. Comedia a la gloriosa Magdalena: Estudio introductorio y edición críticaNoch keine Bewertungen
- Moradas de Branislava Susnik: Documentos, textos, imágenes, testimoniosVon EverandMoradas de Branislava Susnik: Documentos, textos, imágenes, testimoniosNoch keine Bewertungen
- Sustrato PlatonicoDokument22 SeitenSustrato Platonicoana0% (1)
- Actividad 3. Diseño de Puestos de TrabajoDokument6 SeitenActividad 3. Diseño de Puestos de TrabajoMarcos Nel Tuiran AlvarezNoch keine Bewertungen
- 01 3 Aisladores MTDokument30 Seiten01 3 Aisladores MTGustavo CasabonaNoch keine Bewertungen
- Data CenterDokument12 SeitenData CenterAbner Guillermo Corrales CortesNoch keine Bewertungen
- Enfermedades:Epilepsia, Meningitis, Parkinson, Alzheimer, Demencia SenilDokument2 SeitenEnfermedades:Epilepsia, Meningitis, Parkinson, Alzheimer, Demencia SenilOlga Torres EspichanNoch keine Bewertungen
- PDF 2dogrado ComputacionDokument98 SeitenPDF 2dogrado ComputacionHilder Lozada VasquezNoch keine Bewertungen
- Ficha TecnicaDokument14 SeitenFicha TecnicaAntonio L. C RuizNoch keine Bewertungen
- Tipos de TransformadoresDokument9 SeitenTipos de TransformadoresGerardo Daniel Ortiz CruzNoch keine Bewertungen
- Cartilla Vigilancia-1Dokument18 SeitenCartilla Vigilancia-1janethNoch keine Bewertungen
- Glosario de Terminos DesconocidosDokument3 SeitenGlosario de Terminos DesconocidosDoralbis Jaraba FunesNoch keine Bewertungen
- Pasos para Diseñar Una Instalación HidráulicaDokument7 SeitenPasos para Diseñar Una Instalación Hidráulicacristiancruz1303Noch keine Bewertungen
- Esta Es SssssssDokument3 SeitenEsta Es SssssssNatalia GonzálezNoch keine Bewertungen
- Trabajo Práctico #1Dokument1 SeiteTrabajo Práctico #1eluanitaluzNoch keine Bewertungen
- Fundamentos Ontológicos de La RSEDokument8 SeitenFundamentos Ontológicos de La RSEMarìa Ermila Pèrez100% (1)
- Planificacion Geografía 4to Año Computacion 2023Dokument3 SeitenPlanificacion Geografía 4to Año Computacion 2023Federico Gonzalo CaviedesNoch keine Bewertungen
- El ExcrementoDokument5 SeitenEl ExcrementoJorgeNoch keine Bewertungen
- ENTREVISTA Manuel PallaresDokument2 SeitenENTREVISTA Manuel PallaresCésar Andrés Quintana VeraNoch keine Bewertungen
- Codigo 672-1 PDFDokument6 SeitenCodigo 672-1 PDFjulio barrazaNoch keine Bewertungen
- Desarrollo Del AdolescenteDokument18 SeitenDesarrollo Del AdolescenteCARLOS SALVADOR GERONIMO ESPINONoch keine Bewertungen
- Ejercicios CondicionalesDokument4 SeitenEjercicios CondicionalesIvan PS100% (1)
- Historia NaturalDokument18 SeitenHistoria NaturalAlejandra CardielNoch keine Bewertungen
- Tipos y Causas de Errores de MedicaciónDokument29 SeitenTipos y Causas de Errores de MedicaciónQF Felipe González0% (1)
- PC3 Ecología - Brigitte Romina Pineda VelardeDokument4 SeitenPC3 Ecología - Brigitte Romina Pineda VelarderominaNoch keine Bewertungen
- Tipos de MuestreoDokument2 SeitenTipos de MuestreoJuan José Torres DominguezNoch keine Bewertungen
- Universidad Bolivariana de VenezuelaDokument35 SeitenUniversidad Bolivariana de VenezuelaGrecia PinedaNoch keine Bewertungen
- Comportamiento Estructural de La Guadua Angustifolia - Caori Takeuchi PDFDokument9 SeitenComportamiento Estructural de La Guadua Angustifolia - Caori Takeuchi PDFDaniel Rendon GarciaNoch keine Bewertungen
- P - MM1 - Ejercitario Flexion Simple 2024Dokument9 SeitenP - MM1 - Ejercitario Flexion Simple 2024Marcos SanabriaNoch keine Bewertungen
- Resumen Del Arte de La Paz-Alexander.Dokument3 SeitenResumen Del Arte de La Paz-Alexander.armando riveraNoch keine Bewertungen
- Proyecto Diseño de Una InstalacionDokument10 SeitenProyecto Diseño de Una InstalacionAlex Tapara MantillaNoch keine Bewertungen
- Luis Orozco Xunaxhi Candelaria Unidad 1 Instalaciones ElectricasDokument63 SeitenLuis Orozco Xunaxhi Candelaria Unidad 1 Instalaciones ElectricasXunaxhi Luis100% (1)