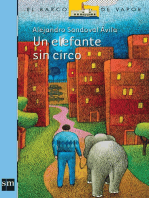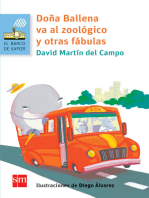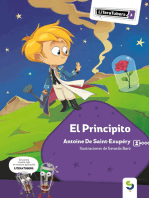Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Cuentos para Antologia - Literatura
Hochgeladen von
Natalia RodicioOriginalbeschreibung:
Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Cuentos para Antologia - Literatura
Hochgeladen von
Natalia RodicioCopyright:
Verfügbare Formate
Un Elefante Ocupa Mucho Espacio - Elsa Bornemann
Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar
"en elefante", esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo... ah... eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento:
Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban
desconcertados. No era para menos: cinco minutos antes el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la
inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día
siguiente.
-¿Te has vuelto loco, Víctor?- le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. -¿Cómo te atreves
a ordenar algo semejante sin haberme consultado? ¡El rey de los animales soy yo!
La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche:
-Ja. El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas...
- ¿De qué te quejas, Víctor? -interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan
techo y comida?
- Tú has nacido bajo la lona del circo... -le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con mamadera...
Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender, aún, la alegría de la libertad...
- ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? -gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá.
- ¡Al fin una buena pregunta! -exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran
presos... que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero... que eran obligados a ejecutar
ridículas pruebas para divertir a la gente... que se los forzaba a imitar a los hombres... que no debían soportar más
humillaciones y que patatín y que patatán. (Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales
querían volver a ser libres... Y que patatán fue la orden de huelga general...)
- Bah... Pamplinas... -se burló el león-. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su
idioma?
- Sí -aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete -y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin
dificultad y salió afuera. En seguida, abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros.
Al rato, todos retozaban en los carromatos. ¡hasta el león!
Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se
desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas... (los
animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó, apenas pisó el
césped...)
De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio:
- Los animales están sueltos!- gritaron acoro, antes de correr en busca de sus látigos.
- ¡Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas!- les comunicó el loro no bien los domadores los rodearon,
dispuestos a encerrarlos nuevamente.
- ¡Ya no vamos a trabajar en el circo! ¡Huelga general, decretada por nuestro delegado, el elefante!
- ¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas! -y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente.
- ¡Ustedes a las jaulas! -gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso,
el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes.
La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías, las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban:
CIRCO TOMADO POR LOS TRABAJADORES. HUELGA GENERAL DE ANIMALES.
Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres:
- ¡Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego! ¡Mantengan el equilibrio apoyados sobre sus
cabezas!
- ¡No usen las manos para comer! ¡Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Ladren! ¡Rujan!
- ¡BASTA, POR FAVOR, BASTA! - gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número doscientos alrededor de la carpa,
caminando sobre las manos-. ¡Nos damos por vencidos! ¿Qué quieren?
El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante:
- ... Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán... porque... o nos
envían de regreso a nuestras selvas... o inauguramos el primer circo de hombres animalizados, para diversión de todos los
gatos y perros del vecindario. He dicho.
Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana: en el aeropuerto, cada uno portando su
correspondiente pasaje en los dientes (o sujeto en el pico en el caso del loro), todos los animales se ubicaron en orden
frente a la puerta de embarque con destino al África.
Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones: En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el
osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor... porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho
espacio...
“LLOVÍA”- Silvia Schujer
Llovía. ¡Y cómo llovía!
Eran las 3 de la tarde y llovía.
El agua mojaba la vereda. Los techos. Los árboles, los paraguas y los zapatos. ¡Qué poco original!
Eran las 4 de la tarde y llovía.
Los chicos hacían dibujos en los vidrios empañados. Los borraban y volvían a empañar.
Los árboles se sacudían a la primera caricia del viento. Flish, flush.
Eran las 5 de la tarde y llovía.
La gente esperaba a otra gente para decirle: “¿viste cómo llueve?”. Los charcos se iban haciendo cada vez más grandes,
como aprendices del mar.
A veces el agua bajaba como si en vez de nubes, en el cielo hubiera mangueras. A veces como rocío.
La noche empezaba a preguntarse si también se iba a mojar.
Las casitas de chapa empezaban a sentirse mareadas.
Y la luna estaba segura de que iba a tener que aprender a nadar.
Porque llovía. ¡Y cómo llovía!
Era el día siguiente y llovía.
Con mayúscula y minúscula llovía.
Hasta que me di cuenta de algo: si la lluvia continuaba no podría terminar jamás el cuento.
Mis cuentos nunca terminan con lluvia. No me gusta que naufraguen los lectores.
Fue Máximo Aguado el personaje que me vino a la mente. Lo tenía escondido entre buenas ideas.
Se metió en la historia sin permiso. Así nomás. Y haciéndose el protagonista gritó: “¡Basta de llover, caramba!” “Ya fue
suficiente”.
Y, ¿saben lo que pasó?
Sí, eso. Que no cayó más agua y este cuento... se acabó.
"FELIPE" - Silvia Schujer
Cuando Felipe se iba a dormir, le pedía a su papá que le contara un cuento. El papá le contaba el cuento de que, cuando
Felipe se iba dormir, le pedía a su papá que le contara un cuento, el papá se lo contaba y entonces Felipe se dormía.
Y entonces Felipe se dormía.
"CON UN CACHITO" - Silvia Schujer
A Felipe le faltaba un cachito. Buscó sobre el escritorio, debajo de la cama y dentro del ropero. Buscó sobre el ropero, dentro
de la cama y debajo del escritorio. Y como no lo encontraba, salió de la pieza a pedirle a su mamá. La mamá de Felipe
estaba en la cocina leyendo el diario. Con la cara que ponen las personas cuando leen el diario. Ni asá ni asé. Simplemente,
así.
-¿Me podés dar un cachito? –preguntó Felipe.
-Acá no tengo –le contestó la mamá.
-¡Dale, má! ¡Dame un cachito! –insistió.
-Fijate en mi cartera, a ver si hay.
Buscó sobre el monedero, en el fondo de la cartera y dentro de la billetera. Buscó sobre la billetera, en el fondo del
monedero y dentro de la cartera. Como no lo encontraba salió rumbo al patio a pedirle a su papá. El papá de Felipe estaba
en el techo arreglando la antena de televisión.
-Necesito un cachito – le dijo Felipe.
-Y yo necesito un montón –le contestó su papá. Y creyendo que había dicho algo graciosísimo se puso a reír como loco y
estuvo a punto de decirlo otra vez. Pero no. Cuando vio que Felipe se ponía serio, siguió arreglando la antena de televisión.
Como no lo encontraba en su casa, Felipe fue a caminar por el barrio para buscar un cachito “porai”. Se paró frente a un
quiosco y preguntó:
-¿Tiene un cachito?
-Sí –contestó el quiosquero.
-¿Me lo puede prestar?
-Te lo puedo vender.
-¿Y si no tengo plata?
-Si no tenés plata, otra vez será.
A Felipe le faltaba un cachito, solamente un cachito. Nada más que un cachito. Y, aunque parezca mentira, no lo podía
encontrar.
Buscó entre las baldosas, debajo de sus pasos y en medio de la gente. Buscó entre paso y paso, dentro de la gente y en
medio de las baldosas. Hasta que se hizo un poco tarde y decidió volver a su casa.
Fue entonces cuando un chico que pasaba en triciclo por la misma vereda por la que Felipe volvía, levantó algo del suelo y
le dijo:
-Se te cayó algo.
-¿Qué cosa?
-No sé –contestó el otro-. Un cachito…
-¡Mi cachito! –gritó Felipe mientras el nene se alejaba en el triciclo.
Y cuando lo agarró y miró, y vio que era el cachito que le faltaba, pegó un salto tan alto que pensó que nunca iba a poder
bajar. Pero bajó. Y pudo seguir caminando. Y llegó a su casa. Y se metió feliz en su pieza.
No se imaginan… no se imaginan la cantidad de cosas que inventó Felipe con un cachito. Apenas con un cachito.
MARILIN NUNCA APRENDIO A NADAR – Silvia Schujer
Es de noche. La hora en que el mar y la arena reorganizan su intimidad.
Sentada sobre una roca, Márilin mira la luna y escucha las olas cuando se rompen.
La playa está desocupada.
Vacía.
Algo se recorta en el paisaje.
Es alguien.
Márilin echa un vistazo y distingue a una persona que se desliza por la playa cargando una valija.
Se inquieta. Una brisa fresca le eriza la piel de los brazos. Cree que es mejor alejarse cuando recuerda que es su último día
de vacaciones.
Márilin no se mueve y, aunque trata de mirar hacia otra parte, ve a la persona que apoya la valija sobre la arena. Que la
deja. Que se para frente al mar. Que da pasos hacia la orilla. Que no se detiene cuando el agua le moja los muslos, los
hombros, el cuello. Que ya no vuelve cuando ella se estira sobre la roca y le hace señas con las manos. Que no regresa
cuando ya pasaron cuatro horas y sus ojos empecinados siguen buscando en el medio del mar.
A instantes de que amanezca, Márilin renuncia a la espera y decide volver al hotel.
Baja de las rocas. Se desplaza unos metros por la playa. Deambula sin aliento hasta alcanzar la valija.
La valija es una caja de cuero rectangular.
Chica. Marrón. Rígida. Antigua.
Está herméticamente cerrada y sin llave a la vista.
Sólo cuando intenta levantarla Márilin toma conciencia de su extraordinario peso.
La arrastra por la arena borrando tras sus pasos las huellas de sus propios pies.
Está exhausta.
Duda entre ir a la policía o volver al hotel por su equipaje.
Mira el reloj. Es tarde. Su tren está a punto de salir.
Cuando llega a la vereda pasa un taxi.
Lo para. El chofer detiene el coche, baja y antes de que Márilin se lo pida, carga la valija en el baúl.
El hombre abre la puerta. Márilin se desploma en el asiento trasero.
—Rápido —murmura. Y mientras busca su pasaje en la cartera el auto arranca con destino a la estación.
Las últimas imágenes del verano se deshacen contra la ventanilla una calle tras otra.
Con la ayuda de un changador, Márilin atraviesa el andén hasta encontrar el vagón que le corresponde.
Pide permiso al otro ocupante de su asiento y se acomoda.
Recién cuando llega a su departamento cae en la cuenta de lo que ha perdido.
Extraña su ropa, su crema, su cepillo de dientes.
Se adormece poseída por la confusión.
Cuando se recupera, evoca la valija abandonada.
La dejó en el living apenas entró.
Busca cerrajeros en la guía y llama al que está más cerca.
En menos de una hora, un hombre toca el timbre de su casa.
Pasa.
Mira la maleta.
—¡Qué vejestorio! —suspira el hombre y se ríe como si su expresión fuera un hallazgo.
Estudia el candado.
Por fin saca una llave alargada y la hace girar en la pequeña cerradura.
—Listo —dice a Márilin. Y sin moverse de su lado (los dos están de rodillas frente al extraño equipaje) agrega en actitud de
espera—. Puede abrirla.
Como Márilin no la toca, el hombre intenta animarla acercando sus propias manos. Y está a punto de destaparla cuando ella
se lo impide con un gesto brusco.
El señor pide disculpas.
Márilin se apresura a pagarle. Lo acompaña a la puerta. Le agradece los servicios prestados y le indica el rumbo hacia el
ascensor.
Sola en su departamento, Márilin se acerca a la valija y la abre de golpe. Se aleja como si de ella fuera a surgir algo incierto
y, en efecto, sin darse cuenta de cómo ocurre, del interior brota una ola de agua salada que pega contra el techo, que rompe
contra el piso, que vuelve a elevarse, que desparrama su volumen por todo el departamento, a más de un metro noventa
centímetros de altura, haciendo que Márilin se revuelque desde una a otra pared, permitiéndole asomar la cabeza a la
superficie cada vez con menos frecuencia porque ella nunca aprendió a nadar y siempre supo que se ahogaría allí donde no
hiciera pie.
Movido por la curiosidad que le produce el alboroto, lejos de tomar el ascensor que lo conducirá a la salida, el cerrajero se
ha quedado espiando a la dama por la mirilla que ella siempre olvida tapar, de manera que apenas suceden las cosas, el
hombre se pone en acción.
Fuerza la cerradura con la primera herramienta que encuentra, abre la puerta del departamento de Márilin y como un experto
salvavidas la saca a flote. Sujetándola con un brazo y dando brazadas con el otro, el cerrajero llega hasta el ventanal que da
al balcón y lo descorre.
Por la ancha abertura que conduce al exterior, el agua pasa, se cuela entre los barrotes y se precipita al vacío como una
catarata.
Arrastrada por el oleaje la valija cae milagrosamente cerrada sobre la vereda, para sorpresa de los transeúntes que corren a
refugiarse del brevísimo chaparrón.
Aferrados al ventanal, Márilin y el cerrajero respiran aliviados.
Él, deseoso de huir cuanto antes.
Ella pensando en el piso, en que nunca lo plastificó.
"SAPO VERDE" - Graciela Montes
Humberto estaba muy triste entre los yuyos del charco.
Ni ganas de saltar tenía. Y es que le habían contado que las mariposas del Jazmín de Enfrente andaban diciendo que él era
sapo feúcho, feísimo y refeo.
—Feúcho puede ser —dijo, mirándose en el agua oscura—, pero tanto como refeo... Para mí que exageran... Los ojos un
poquitito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, eso también. Pero ¡qué sonrisa!
Y después de mirarse un rato le comentó a una mosca curiosa pero prudente que andaba dándole vueltas sin acercarse
demasiado:
—Lo que a mí me faltan son colores. ¿No te parece? Verde, verde, todo verde. Porque pensándolo bien, si tuviese colores
sería igualito, igualito a las mariposas.
La mosca, por las dudas, no hizo ningún comentario.
Y Humberto se puso la boina y salió corriendo a buscar colores al Almacén de los Bichos.
Timoteo, uno de los ratones más atentos que se vieron nunca, lo recibió, como siempre, con muchas palabras:
— ¿Qué lo trae por aquí, Humberto? ¿Anda buscando fosforitos para cantar de noche? A propósito, tengo una boina a
cuadros que le va a venir de perlas.
— Nada de eso, Timoteo. Ando necesitando colores.
— ¿Piensa pintar la casa?
— Usted ni se imagina, Timoteo, ni se imagina.
Y Humberto se llevó el azul, el amarillo, el colorado, el fucsia y el anaranjado. El verde no, porque ¿para qué puede querer
más verde un sapo verde?
En cuanto llegó al charco se sacó la boina, se preparó un pincel con pastos secos y empezó: una pata azul, la otra
anaranjada, una mancha amarilla en la cabeza, una estrellita colorada en el lomo, el buche fucsia. Cada tanto se echaba una
ojeadita en el espejo del charco.
Cuando terminó tenía más colorinches que la más pintona de las mariposas. Y entonces sí que se puso contento el sapo
Humberto: no le quedaba ni un cachito de verde. ¡Igualito a las mariposas!
Tan alegre estaba y tanto saltó que las mariposas del Jazmín lo vieron y se vinieron en bandada para el charco.
— Más que refeo. ¡Refeísimo! —dijo una de pintitas azules, tapándose los ojos con las patas.
— ¡Feón! ¡Contrafeo al resto! —terminó otra, sacudiendo las antenas con las carcajadas.
— Además de sapo, y feo, mal vestido —dijo una de negro, muy elegante.
— Lo único que falta es que quiera volar —se burló otra desde el aire.
¡Pobre Humberto! Y él que estaba tan contento con su corbatita fucsia.
Tanta vergüenza sintió que se tiró al charco para esconderse, y se quedó un rato largo en el fondo, mirando cómo el agua le
borraba los colores.
Cuando salió todo verde, como siempre, todavía estaban las mariposas riéndose como locas.
— ¡Sa-po verde! ¡Sa-po verde!
La que no se le paraba en la cabeza le hacía cosquillas en las patas.
Pero en eso pasó una calandria, una calandria lindísima, linda con ganas, tan requetelinda, que las mariposas se callaron
para mirarla revolotear entre los yuyos.
Al ver el charco bajó para tomar un poco de agua y peinarse las plumas con el pico, y lo vio a Humberto en la orilla, verde,
tristón y solo. Entonces dijo en voz bien alta:
— ¡Qué sapo tan buen mozo! ¡Y qué bien le sienta el verde!
Humberto le dio las gracias con su sonrisa gigante de sapo y las mariposas del Jazmín perdieron los colores de pura
vergüenza, y así anduvieron, caiduchas y transparentes, todo el verano.
SANCHODO CURADOR – Graciela Montes
Aunque parezca mentira, hasta el odo más pintado se lastima a veces o se enferma. Así que en el Fondo del Jardín, en el
Terreno de Enfrente (y en cualquier otro oderío como la gente), además de odos carpinteros y odos pintores, de odos
mecánicos, de musicodos, de odos viajeros y de inventodos tímidos, hay algunos doctodos que se ocupan de curar.
Por ejemplo: un odo aventurero que llega de su viaje con moretones y raspones se va enseguida a la latita de azafrán del
doctodo Dos, que le pone vendas y le hace sana sana.
En cambio, los odos con dolor de panza de tanto comer trébol y ligustrina se van corriendo a ver al doctodo Tres para que
les haga un té de margarita.
Pero cuando un odo está violeta o verde limón lo mejor que puede hacer es ir cuanto antes a la casa de Sanchodo Curador.
Como bien se sabe, cuando a un odo le viene la tristeza primero pone cara de triste, después llora hojitas y termina por
ponerse verde limón. En cambio los odos asustados primero ponen cara de asustados, después dicen LU y después se
ponen violeta violeta. Y el único que sabía qué hacer con un odo violeta o verde limón era Sanchodo Curador.
Primero se acomodaba bien los anteojos (que, como los odos tienen poca nariz, siempre se les andaban cayendo), después
miraba bien bien, le hacía un mimo en el flequillo al enfermo y preguntaba:
—¿Y usted por qué anta tan tristón, amigo?
O si no:
—¿Qué le pasa que se lo ve tan asustado, compañero?
Y ahí nomás el odo empezaba a perder verde limón o a perder violeta y se le iba pasando la tristeza y el susto mientras
contaba y contaba. Después, un caldito de helecho y a casa. Así siempre.
Pero un día Sanchodo Curador tuvo que vérselas con un caso muy difícil. Estaba tomándose unos mates con Teodo, en la
puerta de la lata, cuando de pronto la ve a Odana, que venía corriendo a todo lo que le daban los zapatos y gritando:
—¡Don Sanchodo, don Sanchodo! ¡Si usted viera!
—¿Qué pasa, Odana? —preguntó Sanchodo Curador bajándose del trébol.
—Odosio está metido debajo de una piedra, más violeta que no sé qué, y no dice nada, nada más que LU LU LU todo el
tiempo. Me parece que es grave, don Sanchodo.
Cuando llegaron a la piedra ya estaban reunidos el grillo Gardelito, Nicolodo, la Mariposa del Jazmín, tres vaquitas de San
Antonio que venían de hacer las compras y cuatro odos chicos que estaban jugando al fútbol en la canchita del malvón.
Claro que todos se hicieron a un lado cuando lo vieron venir a Sanchodo Curador. Al fin de cuentas era el único que sabía
algo de odos asustados.
Sanchodo se acomodó los anteojos, miró lo mejor que pudo el pedacito de Odosio que se veía debajo de la piedra y dijo,
como siempre:
—¿Qué le pasa que se lo ve tan asustado, compañero?
Pero Odosio no estaba para contestar preguntas. Lo único que se oyó fueron tres LUS y dos suspiros.
—Lo habrá asustado algún sapo —sugirió Gardelito.
—O un grillo burlón —le retrucó Humberto, el sapo.
—O un gusano con careta.
Sanchodo Curador se acariciaba las orejas porque estaba pensando con mucha fuerza.
—Hay que averiguar —dijo por fin—. Y para averiguar hay que ir. Y de ir, mejor que vayamos todos, así no nos asustamos.
Entonces Renato, el gusano, se metió debajo de la piedra y le preguntó a Odosio dónde se había asustado y Odosio dijo LU
LU LU LU LU, como cinco veces, y señaló hacia el Patio.
Ese mismo día se pusieron en marcha nueve odos, dos grillos, tres vaquitas de San Antonio y cuatro gusanos. Por suerte el
sapo Humberto también iba, haciendo de colectivo, así que tanto no tardaron.
Cuando llegaron a la Frontera de los Rosales, Sanchodo Curador les dijo a todos que se bajaran de Humberto y que
siguieran a pie, despacito y agarrados de la mano, para no ponerse violetas. Y despacito despacito, a pasito de odo, a salto
de grillo y a panzada de gusano, llegaron hasta la primera baldosa. Allí empezaba el Desierto del Patio.
De pronto todos los odos gritaron LU y los grillos y los gusanos y las vaquitas de San Antonio y el sapo Humberto, que no
sabían gritar LU, dijeron ¡Oia! Porque ahí no más, tomando sol como si tal cosa, estaba el gato Pato con todos sus bigotes.
Violeta lo que se dice violeta no se pusieron, pero un poco lila sí. Y no es que el gato Pato fuese un gato demasiado grande,
pero hay que tener en cuenta que los odos son tirando a muy chicos.
Sanchodo Curador se dio cuenta de que tenía que pasar al frente, y se adelantó una baldosa roja. Y después otra blanca. Y
después otra roja. Y cuando estaba casi casi al lado de los bigotes, el dueño de los bigotes abrió un ojo verde. A Sanchodo
le pareció el portón de un garage. Y justo cuando estaba por ponerse violeta violeta el portón volvió a cerrarse.
Sanchodo se acomodó los anteojos, se peinó el flequillo y dijo:
—Este gato no es para asustar a nadie.
Y mientras volvián al Fondo, montados en Humberto, pensaba que un día de ésos iba a volver al Desierto del Patio, para
preguntarle al gato qué se opinaba por allí del caldo de helecho tibio.
LEYENDA DEL HUECO DEL DIABLO – Laura Devetach
Cuentan que el diablo estaba harto de navegar encerrado en una botella. Pero esperaba que se le diera la buena porque
sabía que siempre que llovió, escampó.
Y así fue. Un día la botella se hizo pedazos en una roca y el diablo salió como loco haciendo tumbacabezas.
Enseguida se puso a buscar un buen lugar para vivir. Era pretencioso y haragán, quería verlo todo desde arriba y que lo
transportaran, lo cuidaran.
Cuando vio pasar a la hermosa muchacha, no dudó más. Se le prendió como un abrojo en el pelo. Imposible de desenredar.
Se acomodó muy contento sobre la espalda y así andaba, de patas cruzadas.
Criticaba todo lo que veía, decía groserías a los demás y se tiraba pedos con el mayor desparpajo.
La muchacha vivía llena de rabia y de vergüenza, sin poder sacárselo de encima. Trató de ocultarlo, de esconderse, de
parar el planeta, pero todo fue inútil.
El diablo le comía la comida, le enturbiaba el agua y se le metía en los sueños.
Entonces la muchacha decidió hacer huelga de soledad. Se recluyó durante mucho tiempo dispuesta a no comer ni hacer
nada de nada.
El diablo se las vio feas porque si había algo insoportable para él era el hambre. Tuvo tanta hambre que le crujía el
estómago y, berreando lastimeramente, se lo contó a la muchacha.
Le contó que tenía un hueco en el estómago. Un hueco que le dolía mucho.
—Ay Ay Ay —dijo ella—. Veremos qué se puede hacer.
Y se puso a pensar durante un rato largo.
—Hay que vomitar —dijo por fin—. Vomitá, vamos.
El diablo se puso los dedos en la garganta con temor. Entre arcadas, vomitó sobre la tierra.
Ella miró con gesto de asco y vio que había vomitado el hueco. Era un círculo hondo, muy hondo, la boca de una bolsa sin
final. La pura oscuridad.
Miró al diablo. Estaba pálido, pero daba ínfimas señales de reponerse con celeridad de diablo.
Ella pensó que no había tiempo que perder.
Venciendo el miedo se asomó al hueco y miró muy interesada. —Así debe ser estar ciego —se dijo aturdida por los oscuro.
El aturdimiento le dio la idea. Miró al diablo de reojos.
—Oh —gritó, fingiendo sorpresa.
—¿Qué? —preguntó el diablo, inquieto.
—Hay... se ve...
Su voz temblaba y sintió que la tensión la hacía balancerse en el borde. Pero bien valía la pena el riesgo.
—Nunca me imaginé —siguió diciendo mientras se inclinaba hacia el hueco—. Nunca, nunca me imaginé que vería esto.
—¿Qué? —dijo el diablo inquieto—. ¿Qué ves en mi hueco? —y se precipitó hacia el borde como queriendo proteger todo lo
que allí existía.
Entonces ella se plantó sobre la tierra y con las palmas de las manos ensanchadas para que no le fallaran, dio un golpe
firme sobre el diablo y lo perdió para siempre.
El llanto le surgió a borbotones y sin permiso, salpicó al hueco. Y la tierra volvió a quedar áspera y tersa como de costumbre.
PAÍ LUCHÍ – Laura Devetach
Paí Luchí era dueño de un caballo brillante como su diente de oro, dueño también de sus días, de un perro que parecía de
alambre y de un par de alpargatas bigotudas.
Andaba de estancia en estancia, de campito en campito, de fogón en fogón. Cuando iba apareciendo por el fondo de alguna
calle, la gente del pueblo corría a avisar al almacén de ramos generales porque seguro, seguro, que se armaba una contada
de cuentos.
Paí Luchí era cuentero y mentiroso como él solo. Contaba sobre lluvias que se le caían encima como mares al revés, de
viajes al cielo y de briznas de pasto que parecían postes de telégrafo.
Hasta los bigotes de sus alpargatas eran largos, que con ellos se podía alambrar un campo.
Y cuidadito que no se le creyera. El contaba con ojitos picaros y la gente tenía que decir "¡Aja!", como si tal cosa. Y sobre
todo, no interrumpir, señores, porque cuenteros lo que se dice cuenteros, hay muchos, pero tan gordo o tan flaco o tan
cogotudo o tan orejón como...
Así empezaba siempre y así empezamos nosotros a contar todas las cosas que se cuentan del Paí Luchí.
EL CUENTO DE LA MANDIOCA – Laura Devetach
La paisanada estaba conversando en el almacén. Todos esperaban unas empanadas que freía la almacenera.
De pronto entró Ciclón, el perro del Paí Luchí, todo embarrado. Se acostó en medio de la rueda.
–¡A ver con qué nos viene el Paí ahora! –comentó un paisano mirando al perro.
–Parece que le hizo amasar el barro para el rancho al pobre Ciclón - se rió otro.
En eso entró el Paí, más embarrado que el perro, con barro colorado.
–¿Qué le pasó, chamigo? -preguntó la paisanada.
– Nada – dijo el Paí Luchí sentándose–. Vengo de vender la mandioca. ¡Me salió buenísima este año! Tan grande y gorda
que es un lujo.
–Bueno, don, pero ¿y el barro?
–Y nada, que cargué la mandioca en un carro y me iba, me iba, me iba, cuando de pronto se rompió el eje. Tan buena
estaba la mandioca que hizo mucho peso.
–¿Y entonces, Paí?
–Y me quedé allá por el campo del Palo Chueco sin un árbol ni una triste rama para poder cambiar el eje. No había nada a
nueve leguas a la redonda.
–¿Y cómo llegó hasta aquí, Paí?
–En la carreta, pues. ¿No les dije que vengo de vender la mandioca?
–¿Y el eje del carro?
–Se lo puse.
–¿Y con qué, Paí?
–Con una mandioca. ¿No les dije que habían salido buenas? Las vendí a todas. ¡Hasta la del eje!
Y sacándose el barro de las bombachas batarazas, el Paí tomó un mate amargo y probó las empanadas que freía la
almacenera.
LA LARGA NOCHE DEL CICLÓN – Laura Devetach
Cuenta el Paí Luchí que una noche estaba recostado en un poste de la galería de su rancho cuando escuchó: "glubi pli clu
clu clu clu". El perro paró las orejas en seguida, hecho una antena.
– No se ponga nervioso, Ciclón –dijo el Paí–. Es mi panza que me comenta que tiene ganas de comer algo. Como no hay
nada en el rancho, mejor salimos a cazar un tatú. ¡Vamos, chamigo!. Y le pidió a su mujer que alistara la leña para el fuego.
Justo era una noche de luna enorme sobre las flores del aromito, especial para salir a "ta-tucear", como se decía por el
pago. El campo estaba claro y era fácil ver si algo se movía en el suelo.
– ¡Adelante, Ciclón! – invitó el Paí al perro, que era como un silbido para cumplir las órdenes. Ciclón se puso a olfatear, y
parando las orejas salió disparando tras un tatú que andaba tomando luna. Corrió y corrió hasta que el tatú se metió en su
cueva. Y detrás, Ciclón, levantando mucha polvareda.
Paí Luchí se quedó agachado espiando la boca de la cueva mientras los gruñidos de Ciclón se iban, se iban... y se fueron.
Espera que te espera, el Paí estuvo agachado hasta la salida del sol. Cuando los pájaros comenzaron a cantar se enderezó
frotándose un poco la espalda y un poco los ojos. Porque los lagrimones hacían agujeros en la tierra.
– ¡Pobre Ciclón! – decía el Paí – . ¡Qué habrá sido de él! Es tan mula el pobre que siempre quiere salirse con la suya. Y
seguro que ese tatú ladino se lo llevó al centro de la tierra.
Y el Paí se fue a su casa medio encorvado con cara de viernes santo.
– Bueno, chamigo, ánimo – dijo su mujer – . Mejor tómese un mate. Y le cebó unos amargos llenos de consuelo.
Día tras día el Paí miraba hacia lo lejos, apoyado en el poste, esperando que el Ciclón apareciera. Pero pasaron los días, las
lluvias, los calores, y floreció de nuevo el aromito. El Paí ya se había consolado un poco por la pérdida del Ciclón, y había
tenido varias aventuras sin él.
Un día estaba sentado en el patio, frente al brasero, tomando mate con su mujer, cuando empezaron a escuchar un ruido
sordo, como si varios caballos galoparan por el lado de adentro de la tierra.
–¡Terremoto! –dijo el Paí asustado y se abrazaron muy juntitos con su mujer, cuidando de que no se les cayera el mate.
–¡Brruumm! –se oyó debajo del brasero, mientras el piso se arqueaba como un lomo.
¡Brach! hizo la tierra, y en medio de un reventón y de las brasa desparramadas apareció Ciclón.
POBRECHICO – Esteban Valentino
Conozco a Pobrechico desde que nació. Al principio no podía ni tocarlo. Mi mamá me había dicho que había que tener
mucho cuidado porque esto y porque lo otro. Yo no entendía ni medio lo que me decía mi mamá y quería tocarlo. Ni siquiera
me dejaban acercarme a verlo. Yo me enojaba mucho porque había guardado algunas cosas para él y como me dijeron que
iba a tener que esperar un poco para dárselas ahora había que encontrarles un lugar para que no se perdieran, al menos
hasta que Pobrechico dejara la pieza esa toda oscura. Pero ¿dónde se pueden guardar un caracol y seis bichos
bolita? Ahora, la verdad, ¿qué mal le podían hacer un caracol y seis bichos bolita? Ninguno. Caminarle por arriba un poquito.
Y eso si no se los toca, porque en cuanto uno les muestra el dedo los caracoles se meten para adentro y los bichos bolita se
enroscan y ya no se les ven más las patas. Está bien que se iban a traer un poco de sol del jardín y mamá no quiere saber
nada con sacarlo afuera. Ni que le prenda la lámpara me deja la abuela.
Qué manía ésa de la luz. Como si algo tan lindo pudiera lastimar a alguien. Yo miro a cada rato el velador de mi pieza.
Cierro un poco los ojos para que un solo rayo se me venga a la cabeza y entonces pienso que esoy cargando mis
superpoderes. Después voy al patio y me tiro de la higuera y a veces me lastino el pie pero la culpa es de la higuera no del
velador. Yo a Pobrechico le prohibiría que subiera a la higuera, que sí es peligrosa y más para él que no la conoce y en una
de ésas se cree que todas las ramas pueden sostenerlo. A menos que yo esté con él para poder decirle dónde poner el pie y
dónde no. Pero le abriría la ventana porque el sol es bueno, no como la higuera que a veces lastima los pies.
Con mi mamá no puedo hablar de estas cosas porque está la mayor parte del día encerrada en la pieza oscura con
Pobrechico y mi papá apenas llega también se mete allí y yo me tengo que quedar aufera con mi aubela que se la pasa
respirando fuerte. Yo entonces me acerco y le tiro de la pollera para que me escuche.
—Abu ¿y si vamos cuando papá no está y mamá duerme y le abrimos la ventana y lo llevamos al patio y yo le enseño a
subir a la higuera?
Pero la abuela me revuelve el pelo que después va a ser un lío peinarme y no me dice nada. Como no quiero que siga me
voy a jugar con el camión nuevo para cargar al caracol y los bichos bolita así los saco un poco del frasco con agujeros donde
los metí porque estar todo el día dentro de un frasco debe ser aburrido y en el camión no tanto porque al menos pasean y se
distraen. Se nota que les gusta. Cuando los vuelvo a meter en el frasco pareciera que les da rabia.
Ahora, lo que me da más bronca son las visitas. La señora de enfrente, por ejemplo, que cada vez que viene no hace más
que nombrarlo a Pobrechico y mirarla raro a mi mamá. Se aparece todos los días y meta tomar mate con mi abuela y mirar
raro para la puerta de la pieza oscura.
O mi tío Eduardo que antes siempre jugaba conmigo a la pelota y que ahora apenas si me tira unos tiritos al arco tan
despacito que me los atajo a todos sin problemas y cuando le protesto me dice que lo que pasa es que si patea fuerte hace
mucho ruido y se puede despertar Pobrechico. Yo entonces me voy a la higuera y mi tío Eduardo se mete en casa
respirando fuerte. Una vez le pedí a mi mamá que lo sacáramos al patio para que me viera atajar los pelotazos del tío
Eduardo pero mi mamá me miró raro también, como la vecina de enfrente cuando la mira a ella. ¿Será que el viento le hace
peor que el sol y yo como no entiendo digo cosas así, peligrosas? Yo no sé, pero cuando sea grande voy a inventar paredes
que dejen pasar la parte sana del viento y todo el sol, así Pobrechico puede salir al patio sin que mi mamá me mire como la
vecina de enfrente.
Todo siguió más o menos igual. Mi mamá y mi papá encerrados, mi tío sin patearme y mi abuela dale que dale a la
respiración. Hasta que fui al almacén y llegué justo que estaban hablando de él. Me di cuenta cuando lo nombraron. La
almacenera le decía a una señora gorda que con la cola me tapaba todo que Pobrechico haber nacido así y la señora gorda
que me tapaba decía que pobre la familia y yo que estaba apurado con mi botella de agua mineral y mis cien gramos de
queso de máquina supe que me necesitaba y era como si me llamara. Dejé la bolsa y salí corriendo porque el agua mineral y
el queso podían esperar pero él no. La abu estaba en la cocina, mi papá todavía no había llegado y mi mamá cambiaba de
lugar los adornos del comedor. Vía libre. Abrí de a poquito la puerta de su pieza, entré sin hacer ruido y me acerqué lo más
despacio que pude hasta el moisés. Me acostumbré en seguida a la oscuridad y al fin lo pude ver. Estaba despierto,
mirándome, y me sonrió y yo no me pude aguantar más. Fui corriendo hasta la ventana, la abrí entera y volví para verlo bien.
Ahora cerraba los ojos porque claro el sol con tan poca costumbre que tenía le molestaba. Para que no se pusiera a llorar lo
levanté y me senté con él en el piso. Estuvimos allí lo más panchos y Pobrechico recontento y yo estaba tan distraído que no
me di cuenta de que mamá y papá me miraban desde la puerta y di vuelta la cabeza para ver la ventana abierta y menos
mal que el caracol y los bichos bolita ya se había metido en el moisés pero al sol no había cómo esconderlo dando vueltas
por toda la pieza y mamá y papá miraban con cara de tontos lo lindo que estaba Pobrechico y ellos pobres no se habían
dado cuenta con la ventana cerrada y el sol afuera.
PERROS DE NADIE – Esteban Valentino
El sol salía sobre la Villa. El lugar no tenía nombre y en general no les parecía mal a los que lo habitaban. Estaba bien el
número. Le quitaba categoría de espacio habitable. La Villa era una cifra y a través de ella se distribuían como sombras los
seres que la ocupaban. La Villa amanecía también, como el sol, muy temprano. Y amanecía con ruidos, con puertas de
madera que se abrían, con motores de camionetas viejas que tosían entre las calles de tierra, con repartos para los
almacenes del barrio.
Muchos perros en la Villa. Perros de nadie, de esos que caminan sin otro rumbo que su olfato hacia los cerros de basura que
se amontonan en algunas esquinas. Los perros acompañan a la gente, corren a las bicicletas ladrando y hurgan con
paciencia y poca suerte. Buscan comida pero nunca sobra mucho. Encontrar algo tampoco garantiza alimento para el día.
Antes de poder masticar en paz, el perro afortunado debe defender a punta de colmillo su bocado ante sus compañeros de
búsqueda. Sólo después de haber desgarrado un par de pieles ajenas podrá caminar hacia alguna sombra amable y morder
a gusto, siempre sin quitar la vista del resto de la jauría. Dicen por allí que el sol sale para todos y tal vez no está mal eso
que dicen por allí, pero nadie ignora que si es cierto que menos los muertos todos amanecemos, esos perros de polvo
amanecen menos. Perros flacos los de la Villa, desconfiados, ignorantes en caricias, perros feos. Perros.
La Villa sin nombre, la del número, tiene muchas casas de lata y también tiene muchas casas de ladrillo, tiene calles
angostas con gente y bicicletas y calles más anchas con gente y algunos autos. Las puertas dan a las calles angostas. Por
esas puertas salen la gente y las bicicletas, algunos perros, perros de alguien, baldazos de agua con jabón. Por una de esas
puertas sale Bardo todos los días. Hace tiempo tenía nombre y apellido pero a la Villa le gusta alejarse de esos temas de
documentos y papeles oficiales. Ahora Bardo es Bardo para todos, hasta para los que lo bautizaron con aquellos nombres
de papel. Un pibe. Séptimo grado. Trece años. Bardo.
Por una de esas pueras salió Bardo esa mañana en que el sol se asomaba sobre la villa del número. Bardo caminó hasta la
salida del barrio, hasta la avenida, y tomó el colectivo que lo dejaba a dos cuadras de su escuela.
—Un escolar —pidió, y diez centavos más tarde tenía su viaje en la mano.
Bajó donde siempre y caminó. Pero a la escuela la edificaron dos cuadras para allá y Bardo dirigió su cuerpo lleno de
guardapolvo dos cuadras para acá. Es decir, Bardo salió de su casa como quien va para clase y ahora parece que cambió
de idea. Aunque tal vez él ya tenía decidido caminar para acá y entonces lo que en realidad hizo fue mantener la idea que
tenía al salir. ¿Es importante el detalle? Sí, porque sirve para describir a Bardo. Una cosa es que sea un pibe que hoy dice
esto y mañana hace aquello y además tampoco es lo mismo que mienta en su casa a que resuelva cambiar de dirección una
vez en la calle. Los que lo conocen a Bardo dijeron después, cuando ya había pasado todo, que va al frente y que seguro ya
tenía pensado ir para acá cuando salió por aquella puerta de la que hablamos dos párrafos más arriba. Ahora, ¿dónde es
acá? O mejor dicho, ¿qué es acá?
Acá es un lugar de reunión, una plaza bastante descuidada, con hamacas rotas y toboganes de tablones podridos, que los
chicos más chicos del lugar olvidaron hace rato y que los grandes dejaron reservado como cancha alternativa para picados
de fin de semana. Pero ese día es martes, así que no hay ni chicos más chicos ni grandes. Hay algunos pibes de más o
menos la edad de Bardo y hay Bardo, que ya llegó.
—¿Alguien trajo fasos? —preguntó.
—Yo, tomá —dijo otro.
Los compañeros de Bardo también tienen nombres que no figuran en el papel pero preferimos que se mantengan anónimos
porque no tienen mayor importancia para la historia y porque además estos chicos prefieren que sus nombres no aparezcan
publicados. Han aprendido que la ignorancia de los demás es buena para ellos. De modo que siempre que alguno deba
actuar habrá que recurrir a palabras como "Otro" (que ya usamos), "Uno más", "El más alto", "El pelado". La reunión ya
empezó y aunque todos son alumnos de distintas escuelas de la zona y han resuelto juntarse en horas —deberíamos decir
— lectivas, la charla no tiene nada que ver con el mundo académico. El lenguaje usado es complicado para los que no
somos miembros del grupo pero parece evidente que están planeando algo alejado de las convenciones legales, tal vez un
robo.
—Entonces la cosa es así —decía uno—. La casa va a estar vacía hoy a la noche. Los tipos tienen una fiesta y se van a
rajar temprano. A las nueve podemos entrar sin problemas. Afanamos rápido lo que encontramos y nos piramos.
—¿Dónde nos juntamos? —le preguntó otro.
—En la esquina de la pizzería. De allí nos vamos de a dos hasta la casa y nos mandamos. Si hay quilombo nos vemos aquí.
El que habla podría pasar por el líder pero en realiad es apenas el vocero. Quien planeó todo y que ahora no abre la boca
porque ya dijo lo que tenía que decir cuando averiguó que esa casa iba a quedar sola por unas horas y armó el proyecto es
Bardo. En el momento en que su lugarteniente informa a los demás sobre lo que se va a hacer esa noche, mira a su
pequeño ejército y se queda conforme. Ninguno arruga. Tipos de confiar. Pibes hechos. Pibes.
El plan ya fue explicado por ese que nombramos como "Uno". Pero no estarán de más algunas aclaraciones. La idea del
grupo es ubicar aparatos electrónicos más o menos llevables como alguna videograbadora, algún discman, pero sobre todo
dinero. Tendrán una buena cantidad de tiempo hasta la llegada de los dueños y entonces podrán buscar sin problemas.
Conocen los escondites más habituales. Los dueños son parecidos en todos lados. La variante que fue definida como "si hay
quilombo" es poco clara pero ya demostró ser efectiva en otras noches similares a la que se acerca. Básicamente consiste
en correr por donde se pueda, incluyendo los techos de las casa vecinas, hasta perder de vista a los posibles perseguidores
y reencontarse en la plaza en la que todavía están ellos estudiando los últimos detalles y nosotros porque no tenemos más
remedio que seguir sus pasos si queremos tener alguna posibilidad de conocer cómo termina esta historia.
El tiempo pasó como todos los días. El regreso a casa desde un presumible colegio, el almuerzo con el silencio de Bardo
que a nadie llamó la atención porque él es un chico más bien callado, los planes de la madre para ir a visitar a su hijo mayor
a la cárcel, la tarde caminando por las calles angostas y por las calles anchas de la Villa, un partidito en la cancha de tierra
de las vías. Nada distinto de lo habitual. Días parecidos en la Villa, días de siempreafuera.
El encuentro en la pizzería fue apenas el necesario para saberse juntos y saberse todos. Por ahora no había ni para una
porción. Después se vería. Después, si todo salía bien. Hicieron el recuento de lo que se necesita para entrar a una casa
que no fuera la propia y no faltaba nada. Ya habían analizado la cerradura principal y no ofrecía ninguna dificultad. En ese
aspecto el Pelado era un mago, resultado de su aprendizaje con un cerrajero de autos amigo suyo.El más alto, que era
también el más grande y el que metía más miedo, era el único armado. Un 22 corto. "Por si acaso", dijo Bardo. Caminaron
hasta la casa en grupos de a dos. Lógicamente, los primeros en llegar fueron el Pelado y otro, que no es el mismo "otro" que
apareció ya en este relato. Se trata, pues de otro "otro". Luego, cuando el Pelado realizó su trabajo con la eficacia que
acostumbraba, es decir, cuando la puerta ya no representaba ningún obstáculo, aparecieron los demás, Bardo al final.
En este punto hay que hacer algunas pequeñas explicaciones. Todos conocemos la fuerza del idioma, lo útil que es en todos
los casos y lo importante que puede llegar a ser en muchos. Incluso para mentir es necesario usar palabras. De modo que
no es de extrañar que fuera precisamente una oración, una pregunta más exactamente, lo que cambiaría radicalmente el
final programado por los ahora intrusos para esa noche. Cuando estuvieron todos adentro y se disponían a iniciar el registro
de la casa, de una de las habitaciones interiores llegó una voz produciendo la pregunta que acabamos de comentar.
—¿Llegaron, pa?
La parálisis que provocó en el grupo esa sucesión de sonidos se puede comparar únicamente con la actividad que siguió
casi de inmediato cuando un chico de diez años se apareció por el pasillo. El más alto se asustó. Tal vez demasiado
preparado para usar el arma que llevaba. Tal vez tener un 22 corto le pese mucho a un chico de trece años, tal vez un chico
de trece años que tiene un 22 corto piensa que así las cosas entre él y el mundo están más parejas. Tal vez no quiso, tal vez
sí. Habría que hablar con él pero como aquí nos concentramos en Bardo y no en el más alto no lo sabremos nunca. Pero sí
sabemos porque casi lo oímos aunque en los libros los disparos no hagan ruido, que hubo un disparo, un tiro en la noche, un
tiro en la vida de un pibe alto de trece años, un tiro en la vida de otro pibe no tan alto de unos diez años. Un tiro seco. Una
basura de tiro. Un tiro. El de trece dejó caer el 22 cuando vio que el de diez caía y cuatro de los otros cinco se escaparon y
uno de trece miraba a otro de trece parado, al de diez tirado y el 22 en el piso.
El de trece que miraba así era Bardo. Los demás miembros de su grupo habían concluido que lo que había pasado entraba
perfectamente en la clasificación de "quilombo" y por lo tanto corrían ya hacia la plaza que quedaba dos cuadras para acá.
Al fin, Bardo pudo reaccionar. Levantó el 22 y se lo puso en la cintura. Lo empujó al más alto hacia la puerta y lo mandó a la
calle pensando que siempre que hay un tiro hay un policía cerca, cerró la puerta desde adentro y volvió para ver al chico de
diez tirado que lo miraba con los ojos abiertos, llenos de un miedo que Bardo no había visto nunca pero que servían para
demostrarle que el pibe de diez estaba vivo y que la bala había apenas rozado la pierna.
—No te voy a matar, no te asustes —le dijo Bardo al pibe de diez—. Podés pararte. Tenés apenas un raspón. Vení que te
acompaño a la cama.
El chico de diez se dejó guiar por el chico de trece que tenía el 22 en la cintura y se dejó acostar.
—¿Ahora nos vas a robar? —preguntó el chico de diez.
—No, este afano ya fue. ¿Qué hacés vos acá? ¿No tendrías que estar con tus viejos?
—Sí, pero me sentí un poco mal y preferí quedarme. Ya tengo diez años. Puedo quedarme solo.
—Estuviste cerca de sentirte bastante peor. Bueno, me voy —fue lo último que oyó de Bardo el chico de diez.
Hasta aquí llegan los datos de los que tenemos certeza. Lo que nos falta sólo podemos suponerlo, pero teniendo en cuenta
que hasta este punto hemos seguido la historia con razonable credibilidad es pensable que ahora que nos acercamos al
desenlace no cometeremos errores groseros. Sabemos que un vecino vio entrar a los chicos porque de casualidad estaba
mirando para afuera y, si tenía alguna duda, cuando oyó el tiro llamó a la policía. Cuando Bardo vio los coches, los
uniformes que corrían detrás de los autos, los ruidos en los techos, supo que allí se terminaba la noche y que tal vez su
madre tendría una visita más que hacer y que malditas las dos cuadras para acá, maldita la pizzería, maldito el 22 y maldito
el pibe de diez que eligió justo esa noche para sentirse un poco mal. "¿En qué me equivoqué?", parece que pensó cuando
giró el picaporte con cuidado y se llevaba las manos a la nuca.
LA NOCHE Y LA LLUVIA – Esteban Valentino
En medio de una tormenta, los caracoles, las lombrices, los bichos bolita y las vaquitas de San Antonio ven llegar a un
gigante. Es Renato, que tiene siete años y se ha perdido bajo la lluvia. Un rato más tarde, todo el bicherío pondrá en acción
un inmenso y solidario operativo de salvataje.
La noche caía sobre los campos como una paliza. En noches como ésa, la tormenta es una especie de castigo para la tierra
y entonces los animales buscan esconderse donde se pueda. Las víboras y las vizcachas bajo tierra, los pájaros en los
huecos de los árboles y los insectos entre los pastos más anchos. El viento acompaña a la lluvia y todo se hace difícil para el
bicherío. Así estaban las cosas cuando los caracoles sintieron que el fin del mundo estaba a un paso de ellos. A la bronca
que se había agarrado la naturaleza vaya uno a saber por qué ahora se agregaba ese ruido terrible que se acercaba como
una prueba de matemáticas y esas hierbas que se iban abriendo bajo un peso tremendo. Y entonces lo vieron. Delante de
ellos. Los bichos colorados se apretujaron contra las caparazones de los caracoles, las lombrices trataron de meterse bajo
tierra con la rapidez de… bah, de una lombriz, y las vaquitas de San Antonio se disfrazaron de lunar de las plantas para que
nadie las notara.
Un gigante.
Bueno. Un gigante, lo que se dice un gigante… No, no era. Pero ¿ustedes vieron alguna vez un caracol, un bicho colorado,
una lombriz o una vaquita de San Antonio? Claro, para ellos cualquier cosa es un gigante. Hasta Renato, que es el que
había llegado a la mata que le servia de refugio a tanto bicho. Y Renato tiene siete años. Es decir, está bastante lejos de ser
un tipo grandote. Ni siquiera es demasiado alto… Pero algo no debía andar muy bien que digamos porque al agua de la
lluvia se le agregaba otra que le caía por la cara y que no tenía ni medio que ver con las nubes. Pero Renato era un pibe
valiente. Así que se sentó en el suelo todo mojado y después de mucho mirar para abajo pudo decir.
—Estoy perdido.
Y repitió dándole un golpe a la tierra.
—Pucha, estoy perdido.
Se sabe que los insectos no conocen mucho de humanos. Ya con eso de confundir a Renato con un gigante se pueden dar
una idea de lo despistados que andaban en ese tema. Pero de lágrimas y de tristeza si sabían bastante porque parece que
la pena de un caracolito no tiene mucha diferencia con la pena de un nene y el miedo a los truenos de una lombriz chiquita
se parece bastante a lo que les pasa a las nenas cuando el mundo se viene abajo. Pero no hicieron nada porque los
caracoles, los bichos colorados, las lombrices y sobre todo las vaquitas de San Antonio se toman su tiempo antes de mover
una pata (salvo las lombrices, que no tienen patas pero que igual se toman su tiempo).
Se ve que Renato estaba perdido desde hacia bastante porque no aguantó mucho más con su rabia y su agua de los ojos.
Buscó un árbol con hojas anchas y se acomodó abajo para mojarse lo menos posible. El sueño y esta cosa que tienen los
pibes de dormirse en los lugares más increíbles hicieron el resto.
A los cinco minutos Renato roncaba como si estuviera al lado de una chimenea. Las primeras en actuar fueron las lombrices,
que empezaron a hacer una zanja alrededor del cuerpo de Renato para que el agua no le llegara. Después los caracoles
llenaron la zanja de baba para que al agua resbalara bien y no lo mojara. Los bichos colorados lo picaron por todas las
piernas porque habían oído a un cazador que las picaduras activan la circulación y el nene precisaba eso para no tener frío y
las vaquitas de San Antonio formaron una gran señal roja para que los papas de Renato se pudieran orientar en la noche.
Cuando a la mañana siguiente un grupo de gente grande lo vio bajo el árbol, Renato estaba empapado hasta la uña del
dedo gordo, la zanja y la baba habían ya terminado de rodear su pie derecho y las siete ronchas de las piernas le picaban un
montón. Se fue en brazos de los papas que no paraban de acariciarlo y nunca se enteró del enorme trabajo que se tomaron
por él una noche unos bichitos perdidos en una mata de pasto.
O sí se enteró y por eso cada vez que miraba las ronchas de las piernas se reía.
Y los animalitos jamás supieron que su terrible esfuerzo de casi la mitad de su vida —porque ellos viven apenas un día— no
sirvió de nada.
O sí. Siempre lo supieron. Y pensaron que a veces los bichos como la gente (o como los bichos) tienen que hacer cosas así,
que no sirven para nada pero que hacen más linda la vida entre el pasto.
LA OFICINA – Esteban Valentino
Las oficinas son lugares donde hay muchas máquinas y ventanas. Así las define el protagonista de este breve cuento, que
desea que las ventanas se cierren y las máquinas se rompan para que, un día, él pueda estar en su casa, junto con su papá
y su mamá cuando vuelve de la escuela.
Papá trabaja. Mamá también trabaja. Cuando yo salgo para la escuela ellos salen para un lugar que se llama oficina y que
está lleno de ventanas y de máquinas. Esto lo sé porque un día fui a visitar a mamá a la oficina de ella y había un montón de
máquinas y un montón de ventanas. A la oficina de mi papá no fui pero parece que no importa mucho porque me dijo mi
papá que es igual a la de mi mamá. “Todas las oficinas son iguales”, me dijo cuando le pregunté.
Yo vuelvo a casa del cole a las cinco de la tarde pero mi papá y mi mamá no. Están todavía en las oficinas ésas manejando
las máquinas y mirando por las ventanas. Pero está Lucía que siempre me prepara la leche y juega conmigo hasta que llega
mi papá. Entonces Lucía se va y mi papá y yo preparamos la comida hasta que llega mamá y comemos. Cuando tenía
menos años quería que después jugáramos pero ahora que crecí ya sé que hay que irse a la cama porque mañana hay que
levantarse temprano. O sea, ya sé que después de comer tengo que tener sueño.
Pero se ve que todavía debo ser un poco chico porque a veces me quedo mirando el techo un rato largo pensando en lo
lindo que sería que mañana las máquinas se rompieran todas juntas y que las ventanas no se pudieran abrir así cuando yo
vuelvo del cole Lucía está en su casa y mi mamá y mi papá en la mía.
NOCHE DE REYES A SALTOS - Gustavo Roldán
El sapo andaba atareado y nervioso, revolviendo entre los yuyos y juntando cosas. No tenía tiempo casi ni para saludar.
-Esta noche vienen, ¿eh, don Sapo? -preguntó el coatí.
-Ay, don Sapo, no veo la hora de que lleguen -dijo la paloma.
-No sé si voy a poder dormir esta noche -dijo la iguana.
-Bah -dijo la lechuza-, ése es un sapo mentiroso. Seguro que les anduvo contando el cuento de los Reyes Magos.
-Don Sapo nos dijo que esta noche van a venir con regalos- contestaron el coatí y la paloma.
-¿Sí?- dijo la lechuza-, y también les habrá dicho que vendrán montados en camellos. ¿Me quieren explicar cómo hacen los
camellos para cruzar el mar? ¿A que eso no les dijo?
-Claro que sí. Nos contó que había sido un problema, y por eso ahora vienen montados en sapos, que sí saben cruzar el
mar. A saltos, claro.
-¿Y para cruzar las montañas? ¿Los sapos saben cruzar las montañas? ¿A que eso no les dijo?
-Sí nos dijo, sí nos dijo. Andan todo el día a los saltos para practicar el cruce de las montañas. Ésa es la forma de cruzarlas,
a saltos.
-Bah- dijo la lechuza-, ése sapo es un mentiroso. ¡Miren si los Reyes Magos van a cambiar los camellos por sapos! ¿Alguien
los ha visto montados en sapos? ¿A que eso no les dijo?
-Sí nos dijo, claro que sí. Nadie los vio porque los sapos no hacen ruido al saltar y llegan despacito cuando todos están
dormidos. Los camellos hacen mucho ruido.
-Bah -dijo la lechuza-, se van a quedar con las ganas porque esta noche no va a venir nadie.
En la noche brillaba una luna redonda y blanca. El coatí, la paloma, el quirquincho y mil animales más daban vueltas sin
poderse dormir. Al final, como sin darse cuenta, se durmieron más temprano que nunca. Sólo quedó despierto el canto de
las ranas.
Aquel 6 de enero todos se despertaron muy temprano.
-¡Vinieron los Reyes! ¡Vinieron los Reyes!- gritaban picos y hocicos.
Al lado de cada uno había un regalo. Una pluma roja para la paloma gris. Un higo maduro para el coatí. Una flor de
mburucuyá para la iguana. Y así mil cosas para los mil animales.
-¡Vinieron los Reyes! ¡Vinieron los Reyes!- gritaban todos.
¿Todos? Bueno, todos no. En un rincón, tras de un árbol caído, el sapo dormía sin que los ruidos pudiesen sacarlo de su
cansancio. Había andado a saltos toda la noche, y ahora soñaba con Reyes Magos montados en sapos, y hablando en
sueños decía:
-Ja, si sabrá de Reyes Magos este sapo.
EL CHINGOLO – Gustavo Roldán
Nunca fue tonto el Chingolo; incluso algunas veces tuvo problemas por ser demasiado pícaro, pero hasta el mejor cazador
se le escapa la liebre.
Y esa vez se descuidó de puro abreboca. O tal vez no, tal vez estaba demasiado cansado por haber estado todo el día
persiguiendo chingolitas. Estas cosas no se saben nunca con toda claridad.
Lo cierto es que una mañana muy fría, en que cayó una helada como para enfriar hasta el infierno, el Chingolo se despertó
con las patitas en un charco que se había congelado.
Logró dar algunos saltos con las patas metidas en el trozo de hielo, pero no había formas de sacarlas de ahí. Entonces
comenzó a buscar ayuda.
-Señor Sol –le dijo al Sol-, ¿podría ayudarme y derretir este pedazo de hielo que me tiene preso?
-Lo haría con gusto –dijo el Sol-, pero no puedo porque me ataja una Nube
-Señora Nube, ¿podría ayudarme y derretir este pedazo de hielo que me tiene preso?
-Me gustaría ayudarte – dijo la Nube-, pero no puedo porque me empuja el Viento.
Señor Viento, ¿podría ayudarme y derretir este pedazo de hielo que me tiene preso?
-Nada me gustaría más que ayudarte – dijo el Viento-, pero no puedo porque me ataja el Quincho.
-Señor Quincho, ¿podría ayudarme y derretir este pedazo de hielo que me tiene preso?
-Lo haría, Chingolito, claro que lo haría, pero no puedo porque me quema el Fuego.
A los saltos, siempre con las patitas juntas, fue a buscar al Fuego.
-Señor Fuego, ¿podría ayudarme y derretir este pedazo de hielo que me tiene preso?
-Lo haría con toda alegría, pero no puedo porque me ataja la Piedra.
-Señora Piedra, ¿podría ayudarme y derretir este pedazo de hielo que me tiene preso?
-Me gustaría –dijo la Piedra-, pero no puedo porque sólo el Hombre me mueve de mi lugar.
El Chingolo nuevamente saltó y saltó con las patitas juntas, hasta que llegó a la casa del Hombre.
Y con todo cuidado rompió el trozo de escarcha y dejó libres las patitas del Chingolo. Pero de tanto andar a los saltos con las
patas juntas ya se había acostumbrado a vivir así.
Y así siguió para siempre. Y también para siempre se quedó cerca de la casa del Hombre, comiendo los trocitos de maíz
que nunca dejan de caer del mortero, unas veces porque saltan con los golpes y otras veces porque el Hombre saca un
puñado bien molido y lo desparrama para que no le falte comida a este compañero tan alegre y divertido.
CRUEL HISTORIA DE UN POBRE LOBO HAMBRIENTO – Gustavo Roldán
- ¿Y cuentos, don sapo? ¿A los pichones de la gente le gustan los cuentos?- preguntó el piojo.
- Muchísimo.
- ¿Usted no aprendió ninguno?
- ¡Uf! un montón.
- ¡Don sapo, cuéntenos alguno!- pidió entusiasmada la corzuela.
- Les voy a contar uno que pasa en un bosque. Resulta que había una niñita que se llamaba Caperucita Roja y que iba por
medio del bosque a visitar a su abuelita. Iba con una canasta llena de riquísimas empanadas que le había dado su mamá...
- ¿Y su mamá la había mandado por medio del bosque?- preguntó preocupada la paloma.
- Sí, y como Caperucita era muy obediente...
- Más que obediente, me parece otra cosa- dijo el quirquincho.
- Bueno, la cuestión es que iba con la canasta llena de riquísimas empanadas...
- ¡Uy, se me hace agua la boca!- dijo el yaguareté.
- ¿Usted también piensa en esas empanadas?- preguntó el monito.
- No, no- se relamió el yaguareté-, pienso en esa niñita.
- No interrumpan que sigue el cuento- dijo el sapo; y poniendo voz de asustar continuó la historia-: cuando Caperucita estaba
en medio del bosque se le apareció un lobo enorme, hambriento...
- ¡Es un cuento de miedo! ¡Qué lindo!- dijo el piojo saltando en la cabeza del ñandú-. A los que tenemos patas largas nos
gustan los cuentos de miedo.
- Bueno, decía que entonces le apareció a Caperucita un lobo enorme, hambriento...
- ¡Pobre...!- dijo el zorro.
- Sí, pobre Caperucita- dijo la pulga.
- No, no- aclaró el zorro-, yo digo pobre el lobo, con tanta hambre. Siga contando, don sapo.
- Y entonces el lobo le dijo: Querida Caperucita, ¿te gustaría jugar una carrera?
- ¡Cómo no!- dijo Caperucita-. Me encantan las carreras.
- Entonces yo me voy por este camino y tú te vas por ese otro.
- ¿Tú te vas? ¿Qué es tú te vas?- preguntó intrigado el piojo.
- No sé muy bien- dijo el sapo-, pero la gente dice así. Cuando se ponen a contar un cuento a cada rato dicen tú y vosotros.
Se ve que eso les gusta.
- ¿Y por qué no hablan más claro y se dejan de macanas?
- Mire mi hijo, parece que así está escrito en esos libros de dónde sacan los cuentos.
- Y cuando hablan, ¿También dicen esas cosas?
- No, ahí no. Se ve que les da por ese lado cuando escriben.
- Ah, bueno, no es tan grave entonces- dijo el monito-. ¿Y qué pasó después?
- Y entonces cada uno se fue por su camino hacia la casa de la abuela. El lobo salió corriendo a todo lo que daba y
Caperucita, lo más tranquila, se puso a juntar flores.
- ¡Pero don sapo- dijo el coatí-, esa Caperucita era medio pavota!
- A mí me hubiera gustado correr esa carrera con el lobo- dijo el piojo-. Seguro que le gano.
- Bueno, el asunto es que el lobo llegó primero, entró a la casa, y sin decir tú ni vosotros se comió a la vieja.
- ¡Pobre!- dijo la corzuela.
- Sí, pobre- dijo el zorro-, qué hambre tendría para comerse una vieja.
- Y ahí se quedó el lobo, haciendo la digestión- siguió el sapo-, esperando a Caperucita.
- ¡Y la pavota meta juntar flores!- dijo el tapir.
- Mejor- dijo el yaguareté- déjela que se demore, así el lobo puede hacer la digestión tranquilo y después tiene hambre de
nuevo y se la puede comer.
- Eh, don yaguareté, usted no le perdona a nadie. ¿No ve que es muy pichoncita todavía?- dijo la iguana.
- ¿Pichoncita? No crea, si anda corriendo carreras con el lobo no debe ser muy pichoncita. ¿Cómo sigue la historia, don
sapo? ¿Le va bien al lobo?
- Caperucita juntó un ramo grande de flores del campo, de todos colores, y siguió hacia la casa de su abuela.
- No, don sapo- aclaró el zorro-, a la casa de la abuela no. Ahora es la casa del lobo, que se la ganó bien ganada. Mire que
tener que comerse a la vieja para conseguir una pobre casita. Ni siquiera sé si hizo buen negocio.
- Bueno, la cuestión es que cuando Caperucita llegó el lobo la estaba esperando en la cama, disfrazado de abuelita.
- ¿Y qué pasó?
- Y bueno, cuando entró el lobo ya estaba con hambre otra vez, y se la tragó de un solo bocado.
- ¿De un solo bocado? ¡Pobre!- dijo el zorro.
- Sí, pobre Caperucita- dijo la paloma.
- No, no, pobre lobo. El hambre que tendría para comer tan apurado.
- ¿Y después, don sapo?
- Nada. Ahí terminó la historia.
- ¿Y esos cuentos les cuentan a los pichones de la gente? ¿No son un poco crueles?
- Sí, don sapo- dijo el piojo-, yo creo que son un poco crueles. No se puede andar jugando con el hambre de un pobre
animal.
- Bueno, ustedes me pidieron que les cuente... No me culpen si les parece cruel.
- No lo culpamos, don sapo, a nosotros nos interesa conocer esas cosas.
- Y otro día le vamos a pedir otro cuento de esos con tú.
- Cuando quieran, cuando quieran- dijo, y se fue a los saltos murmurando-: ¡Si sabrá de tú y de vosotros este sapo!
LOS SUEÑOS DEL SAPO – Javier Villafañe
Una tarde un sapo dijo:
- Esta noche voy a soñar que soy árbol.
Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz; iba a ser árbol esa noche.
Todavía andaba el sol girando en la vereda del molino. Estuvo largo rato mirando el cielo. Después bajó a la cueva, cerró los
ojos y se quedó dormido.
Esa noche el sapo soñó que era árbol.
A la mañana siguiente contó su sueño. Mas de cien sapos lo escucharon:
- Anoche fui árbol - dijo -, un álamo. Estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos. Tenía raíces hondas y muchos brazos
como alas, pero no podía volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las
hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo, con las raíces sedientas y profundas.
No me gustó ser árbol.
El sapo se fue, llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga.
Esa tarde el sapo dijo:
- Esta noche voy a soñar que soy río.
Al día siguiente contó su sueño. Más de doscientos sapos formaron rueda para oírlo.
- Fui río anoche - dijo-. A ambos lados, lejos tenía las riberas. No podía escucharme. Iba llevando barcos. Los llevaba y los
traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto. la misma prisa por partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los
barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua que está quieta, es la espuma que anda; y que el río
siempre está callado, es un largo silencio que busca orillas, la tierra, para descansar. Su música cabe en las manos de un
niño; sube y baja por las espirales de un caracol. Fue una lástima. No vi una sola sirena; siempre vi peces, nada más que
peces. No me gustó ser río.
Y el sapo se fue, volvió a la huerta y descansó entre cuatro palitos que señalaban los límites del perejil.
Esa tarde el sapo dijo:
- Esta noche voy a soñar que soy caballo.
Y al día siguiente contó su sueño. Más de trescientos sapos lo escucharon. Algunos vinieron de muy lejos para oírlo.
- Fui caballo anoche - dijo-. Un hermoso caballo. Tenía riendas. Iba llevando un hombre que huía. Iba por un camino largo.
Crucé un puente, un pantano; toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un
arroyo. Vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a un poste. Después vi una estrella grande en el cielo; después el sol;
después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo.
Otra noche soñó que era viento. Y al día siguiente dijo:
- No me gustó ser viento.
Soñó que era luciérnaga, y dijo al día siguiente:
- No me gustó ser luciérnaga.
Después soñó que era nube, y dijo:
- No me gustó ser nube.
Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua.
-¿Por qué estás tan contento? - le preguntron.
Y el sapo respondió.
- Anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo.
LA CUCARACHA – Javier Villafañe
Una vez había un hombre que vivía solo. Era periodista. Trabajaba en un diario desde las seis de la mañana hasta la
medianoche. Cuando terminaba de trabajar salía del diario; caminaba unas cuadras; comía en un restaurante y después iba
a un bar a tomar cerveza. Al amanecer regresaba a su casa. En su casa –era un pequeño departamento– no tenía un solo
mueble; ni cama tenía, ni una silla en que sentarse. Había unos clavos en la pared en donde colgaba el saco, el pantalón y
la camisa. Dormía en el suelo. En invierno o cuando hacía frío se envolvía en una frazada.
Le gustaba tomar cerveza. Todo el día tomaba cerveza: a la mañana, a la tarde, a la noche. Siempre llegaba a su casa con
dos o tres botellas de cerveza.
Una madrugada, cuando se acostó en el suelo para dormir, vio a una cucaracha que salía de un agujero del zócalo. La vio
caminar, detenerse y acostarse cerca de su cabeza.
Esto pasó varias veces. Una vez, cuando la cucaracha salía del agujero del zócalo, tomó la tapa de una botella de cerveza y
la puso a su lado, y allí se acostó la cucaracha.
Al día siguiente el hombre llegó más temprano a su casa. Traía un poco de algodón: lo desmenuzó y le hizo una cama en la
tapa de la botella de cerveza para que durmiera la cucaracha.
El hombre se acostó como siempre en el suelo. Vio salir a la cucaracha del agujero del zócalo: caminar y subir para
acostarse en la cama que le había hecho en la tapa de la botella de cerveza.
Al otro día el hombre fue a trabajar. Estaba muy contento. Salió del diario. Iba silbando por la calle. Llegó al restaurante,
comió, y después fue al bar a tomar cerveza. Se encontró con un amigo y le dijo:
–Ya no estoy solo. Cuando me acuesto, una cucaracha sale de un agujero del zócalo y viene a dormir a mi lado.
El amigo se rió.
–¿Cómo sabés que es la misma cucaracha? –le preguntó–. Tu casa debe estar llena de cucarachas.
–No, la conozco. Es la misma –respondió el hombre.
–¿Serías capaz de hacer una prueba?
–Sí. ¿Qué hago?
–Le arrancás una pata a la cucaracha. La dejás renga. Y si al día siguiente ves a una cucaracha renga que viene a dormir a
tu lado, es entonces la misma cucaracha.
El hombre llegó a su casa. Se desvistió. Colgó en los clavos el saco, el pantalón y la camisa. Se acostó. La cucaracha salió
del agujero del zócalo. Caminó y cuando iba a subir a la cama para acostarse, el hombre tomó a la cucaracha con el pulgar y
el índice de la mano izquierda, y con el pulgar y el índice de la mano derecha, le quebró una pata y se la arrancó. Tiró la pata
y puso a la cucaracha en su cama.
La cucaracha durmió: pero el hombre no pudo dormir. Vio el sol, la mañana. Él, tendido en el suelo, y la cucaracha a su lado
dormida. Después la vio despertar, caminar renga y meterse en el agujero del zócalo.
El hombre se levantó, se vistió y salió. Ese día tomó mucha cerveza. Llegó al diario a las seis y media. Trabajó hasta
después de medianoche. Fue al restaurante; comió. Fue al bar. Llegó a su casa. Se acostó. Vio salir a una cucaracha renga
del agujero del zócalo. La vio llegar, subir y acostarse en la cama de algodón que él le había hecho en la tapa de una botella
de cerveza.
Es la misma –se dijo el hombre–. Yo sabía que no estaba solo.
Pero no pudo dormir. Vio el sol, la mañana. Vio cuando se despertó la cucaracha. La vio caminar renga y meterse en el
agujero del zócalo.
A la madrugada siguiente volvió la cucaracha. Llegó caminando lentamente y se acostó al lado del hombre.
El hombre no podía dormir. Miraba dormir a la cucaracha. Estaba desnudo, sentado en el suelo, tomando cerveza. Tomó
una botella, dos, tres botellas de cerveza. Sintió el sol en los ojos, la mañana.
La cucaracha se despertó. Bajó de la cama. Caminaba arrastrándose y se metió en el agujero del zócalo.
Y no volvió nunca más.
CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ - Keiko Kasza.
Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría
serlo?
Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora Jirafa.
―Señora Jirafa¬― dijo.
―Usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá?
―Lo siento―suspiró la jirafa¬―pero yo no tengo alas como tú.
Choco se encontró después con la señora Pingüino.
―Señora Pingüino―dijo.
―Usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá?
―Lo siento―suspiró la señora Pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas.
Choco se encontró luego con la señora Morsa.
―Señora Morsa―exclamó.
―Sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá?
―Mira―gruñó la señora Morsa―mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que: ¡No me molestes!
Choco buscó por todas partes pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera.
Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas supo que ella no podría ser su mamá. No había ningún parecido
entre él y la señora Oso.
Choco se sintió tan triste que comenzó a llorar.
― ¡Mamá, mamá!…Necesito una mamá.
La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de
Choco, suspiró:
― ¿En qué reconocerías a tu madre?
―Ay…estoy seguro de que ella me abrazaría―dijo Choco entre sollozos.
― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Y lo abrazó con mucha fuerza.
―Sí, estoy seguro de que ella también me besaría.
― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Y alzándolo le dio un beso muy largo.
―Sí. Y estoy seguro de que me cantaría una canción y me alegraría el día.
― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Entonces cantaron y bailaron.
Después de descansar un rato la señora Oso le dijo a Choco:
―Choco, tal vez yo podría ser tu mamá.
― ¿Tú? ―preguntó Choco―pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies
tampoco son como los míos.
― ¡Qué barbaridad! ―dijo la señora Oso―me imagino lo graciosa que me vería.
A Choco también le pareció que se vería muy graciosa.
―Bueno―dijo la señora Oso―mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana.
¿Quieres venir?
La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco.
Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos.
―Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre.
El olor agradable del pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso.
Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo y Choco se
sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era.
LA CUEVA DEL CAIMÁN – Margarita Mainé
Parece que cuando Dios hizo la tierra estuvo tan ocupado creando los árboles, los ríos, y las enormes montañas que se
volvió al cielo sin dejar el fuego a los hombres. Cuando se dio cuenta de su olvido bajó en plena noche a traerlo y al único
que encontró despierto fue al caimán.
—Te dejo el fuego para que por la mañana lo compartas con los hombres. Así podrán cocinar la comida y calentarse en el
invierno —le dijo Dios y desapareció.
Al caimán el fuego le pareció el mejor de los tesoros pero, ¿por qué compartirlo así nomás? Los hombres no eran generosos
con él. Siempre lo andaban molestando y nunca compartían su comida. El caimán pasó toda la noche pensando qué hacer.
No se animaba a ignorar la palabra de Dios y tampoco quería desperdiciar la oportunidad de pedir algo a cambio del fuego.
Al día siguiente el caimán le dijo a los hombres que Dios le había confiado algo mágico para cocinar la comida y que estaba
dispuesto a compartirlo si ellos estaban de acuerdo en ofrecerle parte de lo que cazaban. Entonces les propuso que dejaran
la carne al pie de la montaña y él se encargaría de cocinarla a cambio de su ración diaria de comida. Los hombres lo
hicieron un día para probar el sabor y tanto les gustó la comida cocida que aceptaron lo que les proponía el caimán.
Y así fue. El caimán tenía su alimento asegurado y lo único que hacía era cocinar la carne por la noche en su cueva. El resto
del día andaba tomando sol recostado en las piedras y agradeciendo la buena idea que había tenido.
Pero la historia no termina aquí.
Una tarde, un joven de la tribu llamado Imá acompañó a su padre para aprender los secretos de la caza y corriendo detrás
de una gallineta azul del monte se alejo demasiado y se perdió.
Caminó Imá por la ladera de la montaña y buscando el camino de regreso encontró una cueva y como era un muchacho
curioso entró. Hacía mucho calor allí y había un olor extraño. La tierra de la cueva era muy negra y cuando Imá la tocó para
llevarse la mano a la nariz pudo comprobar que el olor estaba guardado allí.
Salió Imá de la cueva y luego de caminar otro rato escuchó la voz de su padre que lo llamaba desde lejos. Después del
reencuentro, el padre le preguntó por qué tenía las manos y la cara manchadas de negro; Imá le contó del extraño olor que
salía de esa cueva.
—Debe ser la cueva del caimán —dijo el indio anciano al enterarse de la aventura de Imá—. ¿No estaba el fuego allí?
Al día siguiente partieron varios hombres para que Imá los guiara hasta la cueva del caimán. Al encontrarla los hombres
tocaron la tierra negra y sintieron el calor que todavía guardaba de la fogata en la que el caimán había asado la comida.
—Si el fuego no esta aquí, ¿dónde lo guarda el caimán? —se preguntaban todos en la tribu.
—En la boca —dijo el viejo sabio—. El único lugar en el que el caimán puede guardar el fuego durante el día es en la boca.
En cuanto dijo esto todos pensaron en robarle al animal su preciado secreto.
A los pocos días organizaron una fiesta para todos los animales. Cada uno haría su gracia con la intención de lograr que el
caimán se riera a carcajadas y cuando tuviera su boca bien abierta intentarían robarle el fuego.
El caimán llegó desconfiando de la invitación. Nunca los hombres lo incluían en sus fiestas y sabía bien que era porque le
envidiaban el fuego.
Al llegar vio que estaban todos los animales del monte. Pero el caimán entró serio y con la boca bien cerrada, saludando a
regañadientes.
El primer número lo hizo la serpiente. Bailó sobre un tronco enredándose al compás de los tambores y simuló atarse en un
nudo del que parecía no poder salir. Los animales aplaudían y reían a carcajadas. El caimán se mantuvo serio y aburrido.
Después la gallineta bailó haciendo girar su cuello como un trompo. Era gracioso ver cómo el pico le quedaba para atrás y
volvía girando rapidisimo. Los animales aplaudían y silbaban Pero el caimán apenas se sonrió.
En el tercer número apareció la tortuga sacando muy larga la cabeza de su caparazón y volviéndola a entrar hasta
desaparecer. Quedaba graciosa ya que cuando la cabeza llegaba bien afuera simulaba un estornudo y después se
replegaba otra vez hasta esconderse. Todos los animales se reían y el caimán sonrió un poco más confiado.
De todos los animales el que estuvo más gracioso fue el zorro de orejas chicas.
—Auuuuuu-hip-auuuuuu-hip —el zorro aullaba con hipo y esto hacía que el aullido saliera entrecortado y agudo. Los demás
animales se agarraban la panza con las manos de tanta risa y el caimán abrió tanto la boca para reírse que un poco de
fuego se le escapó. Entonces el pájaro tijera, que estaba muy atento, dio un vuelo rápido por arriba del caimán y le robó una
llama.
Allí se terminó la fiesta para el caimán. Ofendido y enojado se fue a su cueva para avivar el poco fuego que le había
quedado entre los dientes mientras el pájaro tijera, los otros animales y los hombres continuaron el festejo por primera vez
iluminados por el fuego.
Desde ese día el caimán tiene que buscar su propia comida y los hombres disfrutan de sabrosos manjares.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Esba LenguaDokument8 SeitenEsba LenguaSabrina SosaNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho Espacio y Otros Cuentos ELSA BORNEMANN PDFDokument101 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho Espacio y Otros Cuentos ELSA BORNEMANN PDFLissette Robles Madariaga100% (2)
- Un Elefante Ocupa Mucho Espacio Elsa BorDokument7 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho Espacio Elsa BorNoelia Celeste MarcosNoch keine Bewertungen
- El Rey Que No Queria Banarse CUENTODokument6 SeitenEl Rey Que No Queria Banarse CUENTOFabiana Nicoli StremizNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument3 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioJohana Talavera83% (6)
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument4 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioValentina Soto100% (9)
- Cuentos 24 de MarzoDokument5 SeitenCuentos 24 de MarzoAnalia PaulaNoch keine Bewertungen
- Banco de FabulasDokument16 SeitenBanco de FabulasEmanuel Yepes OrozcoNoch keine Bewertungen
- Cuento-Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument2 SeitenCuento-Un Elefante Ocupa Mucho EspacioPaulina Cardinale100% (1)
- 24 de Marzo C.SDokument4 Seiten24 de Marzo C.SMonica PachecoNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho Espacio - Elsa BornemannDokument2 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho Espacio - Elsa BornemannAdri FlaviaNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument2 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioChristopher Rivera50% (2)
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument4 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioAriel CabreraNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho Espacio - Elsa BornemannDokument4 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho Espacio - Elsa BornemannRicardo Carrasco-Francia100% (2)
- 24 de MarzoDokument5 Seiten24 de MarzoAlicia ManzanelliNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument5 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioEscuela 11 DE 7100% (1)
- Cuentos ProhibidosDokument5 SeitenCuentos ProhibidosbautistagoncebattNoch keine Bewertungen
- Cuento Enanos y GigantesDokument17 SeitenCuento Enanos y GigantesKarlaNoch keine Bewertungen
- CUADERNILLO LITERATURA 1RO A, B, C (1) - 2000conanilladoDokument63 SeitenCUADERNILLO LITERATURA 1RO A, B, C (1) - 2000conanilladoGerman CominiNoch keine Bewertungen
- 24 de Marzo DÍA DE LA VERDAD Actividad Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument2 Seiten24 de Marzo DÍA DE LA VERDAD Actividad Un Elefante Ocupa Mucho Espacioprofe escuela brownNoch keine Bewertungen
- Textos Velocidad Lectora PrimariaDokument24 SeitenTextos Velocidad Lectora Primarialudyleti84Noch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument2 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioPaola Van LankerNoch keine Bewertungen
- Actividad Cuento Elsa BornemannDokument4 SeitenActividad Cuento Elsa BornemannNico Cunningham100% (1)
- Cuentos Elsa BornemannDokument6 SeitenCuentos Elsa BornemannLuchi MesaNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument17 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspaciolorenaNoch keine Bewertungen
- 5° Guía Elementos NarrativosDokument2 Seiten5° Guía Elementos NarrativosEve LynNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument2 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioLuciana PeresiniNoch keine Bewertungen
- 5° Lenguaje Guía 3Dokument5 Seiten5° Lenguaje Guía 3Jenny Elizabeth Hermosilla SepulvedaNoch keine Bewertungen
- Schujer Silvia Cuentos Cortos Medianos Y FlacosDokument80 SeitenSchujer Silvia Cuentos Cortos Medianos Y FlacosFernanda VásquezNoch keine Bewertungen
- Cuentos para niños (y no tan niños)Von EverandCuentos para niños (y no tan niños)Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Los Jumbalees en El tesoro escondido: Una historia sobre la búsqueda del tesoro escondido, para niños de 4 a 8 años ilustrada con dibujos animadosVon EverandLos Jumbalees en El tesoro escondido: Una historia sobre la búsqueda del tesoro escondido, para niños de 4 a 8 años ilustrada con dibujos animadosNoch keine Bewertungen
- 5° Lenguaje Guía 3Dokument4 Seiten5° Lenguaje Guía 3fotocopias.elibertadNoch keine Bewertungen
- FabulasDokument16 SeitenFabulasDaniel PozoNoch keine Bewertungen
- El extraordinario ingenio parlante del Profesor PalermoVon EverandEl extraordinario ingenio parlante del Profesor PalermoNoch keine Bewertungen
- Secuencia Didactica 24 de MarzoDokument5 SeitenSecuencia Didactica 24 de MarzoNef RodríguezNoch keine Bewertungen
- Cuento Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument4 SeitenCuento Un Elefante Ocupa Mucho EspacioClari PedrozoNoch keine Bewertungen
- Un Elefante Ocupa Mucho EspacioDokument2 SeitenUn Elefante Ocupa Mucho EspacioAloys Domínguez VallejosNoch keine Bewertungen
- El Ligre Es Un Híbrido Cruce Entre Un Macho LeónDokument1 SeiteEl Ligre Es Un Híbrido Cruce Entre Un Macho LeónVELA VASQUEZ ANDREA FERNANDANoch keine Bewertungen
- Armaduras de Dios Contra El León RugienteDokument2 SeitenArmaduras de Dios Contra El León Rugientejose ernesto romero floresNoch keine Bewertungen
- Cuento SDokument121 SeitenCuento SElizabeth CardenasNoch keine Bewertungen
- Fabulas AntologiaDokument13 SeitenFabulas AntologiaErlyn Sarceño VasquezNoch keine Bewertungen
- Curnat Tomo 2 - 25-06-2016-1654062Dokument184 SeitenCurnat Tomo 2 - 25-06-2016-1654062Rolly Reinqueo Navarrete100% (3)
- Grandes FelinosDokument11 SeitenGrandes FelinosSr. ArbolNoch keine Bewertungen
- El León Que Se Hizo El MuertoDokument3 SeitenEl León Que Se Hizo El MuertoAlex PerdomoNoch keine Bewertungen
- Fabulas, Cuentos, Leyendas, ParabolasDokument11 SeitenFabulas, Cuentos, Leyendas, ParabolasRobert SimpsonNoch keine Bewertungen
- La Cueva de Chauvet - Edición Impresa - EL PAÍSDokument6 SeitenLa Cueva de Chauvet - Edición Impresa - EL PAÍSfernandajuarez75Noch keine Bewertungen
- Test de Apercepción Infantil Con Figuras Animales Cat-ADokument5 SeitenTest de Apercepción Infantil Con Figuras Animales Cat-AVonniieNoch keine Bewertungen
- La Bandita de TopacioDokument15 SeitenLa Bandita de TopacioSofia BecerraNoch keine Bewertungen
- Fabulas NairaDokument25 SeitenFabulas Nairahippie pazNoch keine Bewertungen
- Lirmi - EvaluacioneslenguajeDokument6 SeitenLirmi - EvaluacioneslenguajeMirla GallegosNoch keine Bewertungen
- Comprension LectoraDokument2 SeitenComprension LectoraskarletNoch keine Bewertungen
- Las Leyes Del Exito o Del FracasoDokument71 SeitenLas Leyes Del Exito o Del FracasoAdanRichard100% (3)
- I Conservación: de Felinos Chiquitanos IDokument56 SeitenI Conservación: de Felinos Chiquitanos IHelwui Angelica Amador GutiérrezNoch keine Bewertungen
- 3 Ogbe IworiDokument21 Seiten3 Ogbe IworiosheofunNoch keine Bewertungen
- Compilado Ece 6to Grado Lector 2022Dokument121 SeitenCompilado Ece 6to Grado Lector 2022pedro maiz martin100% (1)
- When An Alpha Purrs - Eva Langlais PDFDokument178 SeitenWhen An Alpha Purrs - Eva Langlais PDFmorena64100% (1)
- 10 FabulasDokument7 Seiten10 FabulassonyNoch keine Bewertungen
- Especies en Peligro de ExtinciónDokument12 SeitenEspecies en Peligro de ExtinciónDiana CarolinaNoch keine Bewertungen
- Mitos y Rituales de La Zoología ChamánicaDokument20 SeitenMitos y Rituales de La Zoología ChamánicaOlga Elena CamachoNoch keine Bewertungen
- Felinos OK PDFDokument18 SeitenFelinos OK PDFYamilkys GigatoNoch keine Bewertungen
- Cuaderno de Trabajo Nt2 Lenguaje p1Dokument95 SeitenCuaderno de Trabajo Nt2 Lenguaje p1Cecilia MollNoch keine Bewertungen
- Practica Nro.3 WORDDokument3 SeitenPractica Nro.3 WORDCosme D. PariNoch keine Bewertungen
- Zátonyi Marta - Sobre La Mirada PDFDokument24 SeitenZátonyi Marta - Sobre La Mirada PDF3oca100% (1)
- PerroDokument4 SeitenPerro22300378Noch keine Bewertungen
- Recursos 2Dokument4 SeitenRecursos 2Neferit Kristell Sanchez TebesNoch keine Bewertungen
- La Doble Vida Del ReyDokument136 SeitenLa Doble Vida Del ReySol ANRNoch keine Bewertungen
- LENGUAJEDokument31 SeitenLENGUAJEEULALIA PEÑARANDA VARGASNoch keine Bewertungen













![Mascotas [Generación X]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/487300817/149x198/10a8581a39/1677212018?v=1)