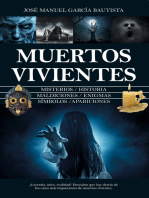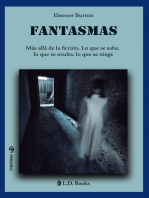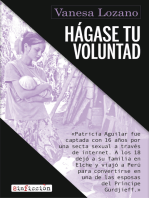Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Sueños, Voces y Otros Fantasmas
Hochgeladen von
Raquel RoldánOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Sueños, Voces y Otros Fantasmas
Hochgeladen von
Raquel RoldánCopyright:
Verfügbare Formate
SUEÑOS, VOCES
Y OTROS FANTASMAS
¿Existen los fantasmas?
¿Crees en los fantasmas y en las apariciones? ¿Alguna vez has tenido una
experiencia en relación con este tipo de fenómenos comúnmente conocidos como
“paranormales” o “parapsicológicos”? ¿O sabes de alguien que tenga algo que contar
al respecto? La mayor parte de las personas, si no es que todas, ha escuchado alguna
historia narrada por alguien conocido, pero son muchas menos las personas que
pueden contar algo vivido por ellas mismas.
Yo no he presenciado ninguno de estos fenómenos o sucesos como para ostentarme
como defensora de su veracidad, pero me es difícil poner en duda lo que algunas
personas me han contado, muchas de ellas bastante conocidas por mí como para
dudar de su buen juicio o de su honestidad. Digamos que mi credulidad se encuentra
flotando en algún punto entre la certeza total y el escepticismo absoluto; no pretendo
afirmar que existen estos hechos, pero de ninguna manera me atrevería a negarlos.
Hay muchos fenómenos, como el hipnotismo, la telequinesia o ciertas formas de
telepatía que tampoco tienen una explicación racional. Estos fenómenos o
“habilidades” han despertado curiosidad y han sido estudiados por algunos
científicos, que afirman la existencia de la energía mental, fluido responsable de
estos fenómenos. No obstante, siguen siendo terreno de la parapsicología y no de la
psicología o la física y la mayoría de los científicos los consideran poco serios. Se
requieren más estudios e investigaciones verdaderamente científicas, experimentos y
análisis que permitan demostrar su veracidad o, bien, desenmascarar su falsedad. En
este orden de ideas estaría, aun más al principio de la carrera, más “en pañales”, la
investigación sobre las apariciones de fantasmas y “espíritus”. Me temo que hasta
ahora no hay investigaciones que se puedan catalogar como serias y permitan, por lo
tanto, demostrar científicamente estos fenómenos y hacerlos verdaderamente
creíbles.
En uno de los extremos de una línea imaginaria que represente la verosimilitud de los
relatos de hechos “sobrenaturales” tenemos las supersticiones populares. Son bien
conocidas las consejas que van desde remedios populares increíbles hasta relatos de
apariciones como la famosísima Llorona y sus múltiples versiones, o fenómenos
conocidos popularmente como “mal aire”, “mal de ojo” o las limpias, y muchas otras
formas de hechicería, tanto la magia blanca como la espeluznante magia negra; el
uso del agua, de sartas de ajo y amuletos para protegerse del mal, o seres de vida tan
extraña que hacen pensar en historias de brujería.
Y entre los relatos de fantasmas contados por la gente de los pueblos hay muchos
demasiado absurdos, ilógicos e inverosímiles, y a pesar de ello abundan las personas
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 1
que afirman que son reales. Las “leyendas urbanas” son también relatos de
apariciones y fantasmas que, posiblemente, han sido inventados o por lo menos
deformados por la transmisión oral de unas personas a otras. Por ejemplo, la joven
que aborda un taxi y pide que la lleven a un cementerio, donde se baja sin pagar,
entra y no vuelve a salir. O la persona, hombre o mujer, que también en un taxi se
hace llevar a un domicilio y, como no lleva dinero, entrega como prenda al chofer un
anillo, una chamarra o un reloj, y le pide que regrese otro día a cobrar; cuando el
taxista regresa le informan que dicha persona era la propietaria del objeto en
cuestión, pero murió hace tiempo, mucho antes por supuesto del momento en que se
subió al auto. Muchos edificios o vecindades tienen su propia versión de La niña,
una de las historias que aparecen en esta compilación y que, a pesar de su
recurrencia, me decidí a incluir debido a que supe de varias personas que la habían
visto en el lugar donde yo trabajé y del cual incluyo no sólo ésta sino varias otras
anécdotas. Otra de estas historias, que ha aparecido en diferentes versiones
reiteradamente y podría considerarse como una leyenda urbana, es La confesión, la
que también incluyo porque me la narraron como ocurrida a un tío abuelo de quien
me la contó, el cual era sacerdote.
Son también bastante comunes los relatos de personas que dicen que por la noche “se
les sube el muerto” y sienten la presión y el peso de algo, o de alguien, que no les
permite moverse ni gritar, y apenas respirar; aunque podría tratarse de una pesadilla
demasiado vívida, tanto que se confunde con la realidad, o bien un fenómeno
nervioso o circulatorio del cuerpo en reposo que genera esa sensación.
Estoy convencida, por ejemplo, de que algunos conductores del Metro podrían hablar
de apariciones; muchas personas han muerto ahí, suicidas o en accidentes diversos, y
esos relatos bien podrían convertirse, también, en leyendas urbanas.
Existen narraciones de excursionistas de alta montaña que cuentan que, en algún
momento en que se sentían abrumados por la soledad, impresionados por la altura,
quizá mareados por el aire enrarecido o aterrados ante la idea de no hallar el camino
de regreso y encontrar la muerte en las altas cumbres, sintieron una presencia
invisible e inexplicable caminar junto a ellos. Algunos, buscando una explicación
que satisfaga sus creencias religiosas afirman que se trata de un ángel, el ángel de la
guarda que cuida sus pasos; otros, prefieren suponer que son los fantasmas de
excursionistas que subieron antes que ellos y murieron allá arriba, y de alguna
manera protegen a sus compañeros de afición. Otros más, por supuesto, afirman que
sólo son imaginaciones, suposiciones de mentes acalenturadas, afectadas quizá por la
falta de oxígeno.
Hay muchas historias desconocidas que se platican en corros y en conversaciones
informales. Independientemente de si se cree o no en las apariciones de fantasmas,
por el gran atractivo que este tipo de historias encuentra en reuniones, en casi
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 2
cualquier ambiente, me ha sido muy grato recopilarlas con la finalidad de narrarlas
en forma de cuentos y relatos.
*****
Los muertos que no se han ido
Algunas anécdotas de apariciones y de fantasmas pueden remitir a una supuesta
presencia espiritual, al ánima en pena de alguien que vivió y dejó algún pendiente sin
resolver, lo cual para muchas personas –podemos llamarles escépticas o podemos
llamarles racionales– es demasiado difícil de creer. Pero, en realidad, la mayoría de
las veces que se habla de estas presencias sobrenaturales pueden considerarse más
bien desde otra perspectiva, clasificándolas como otro tipo de fenómenos, quizá
menos inverosímiles. Me explicaré un poco mejor.
Hace algunos años tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en el Museo Poblano
de Arte Virreinal, el cual fue, durante más de trescientos años, desde el siglo XVI
hasta 1917, uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Puebla, el Hospital
Real de San Pedro. Muchas de las personas que visitaban el museo, y algunos de los
que trabajaban ahí, decían ver o escuchar presencias que no tenían explicación, de
seres que no estaban ahí.
Como siempre me ha gustado escribir cuentos, esas historias pronto llamaron mi
atención para escribirlas. El director del museo alguna vez indicó que no habláramos
de fantasmas porque espantábamos a los visitantes; no nos costó mucho trabajo
convencerlo de que a la mayoría de las personas les gusta asustarse un poco oyendo
estas historias. Luego, él mismo nos hizo saber lo que pensaba: nada de eso es cierto,
es la sugestión y la imaginación de las personas. Y también ahí debí disentir; yo soy
muy miedosa y si fuera sugestión, le dije, seguramente ya habría visto a todos los
fantasmas de los que me han hablado, y no ha sido así: no he visto ninguno.
Pero no tengo por qué asegurar que una persona sea inestable mentalmente e imagine
cosas, y mucho menos que las invente, cuando al día siguiente de ver un aparecido
renunció al trabajo. También supe de algunas historias contadas por mi abuelita, a
quien conocí y tengo en la más alta consideración como persona estable y madura.
Mi opinión personal, aunque no pretendo asegurar nada, es que los fantasmas existen
y tienen alguna explicación lógica y racional, aunque hasta el momento no se haya
encontrado cuál es.
Es probable que la explicación sea algo parecido a esto: en el lugar en el que una
persona vive algo muy intenso, donde sufre, donde siente un gran temor o una gran
alegría, cuando la persona se va de ahí algo queda de esa emoción flotando, por
decirlo así, en el ambiente. Y no cabe duda que la muerte es algo muy intenso, uno
de los momentos más intensos en la vida de una persona y al que la mayoría de
nosotros tememos. El último momento de la vida no es cualquier cosa; por eso,
quizá, es que tantos fantasmas se relacionan con los muertos. Pero no son los únicos,
pues hay presencias, a veces, de personas que no murieron en el lugar donde se les
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 3
ve, se les oye o se les siente; el momento de nacer, el traicionar a una persona y más
aun, el ser traicionado, son otras situaciones muy intensas. Esas emociones,
podríamos llamarles con un término de moda, “las vibras”, son percibidas como
fantasmas por algunas personas especialmente sensibles.
*****
Las historias
En algunos casos sólo presento la anécdota más o menos como me la contaron, en
otros casos le agrego algo, una historia, para dar cuerpo a la narración. Siempre que
incluyo la historia de la persona cuya presencia permanece se trata de una historia
imaginada; ningún fantasma nos ha contado por qué no ha podido irse, qué es aquello
intenso que vivió en ese lugar, de modo que he tenido que suponerlo o inventarlo; los
fantasmas han sido “reales”, las historias que acompañan a algunos de ellos son
cuentos.
Con excepción de tres, todas son historias “verídicas”, narradas por quienes dicen
haber visto, oído o sentido la presencia extraña a la que llamamos fantasma. Algunas
me la narró la persona misma y en otros casos, alguien que conoció a esa persona,
pero en ningún caso pasa por más bocas. Sólo tres de las historias son totalmente
inventadas por mí, sugeridas por un ambiente determinado o una situación, sin que
haya habido la anécdota de por medio. Al final de todas las historias explico cuáles
son, y propongo al lector un juego: trate de encontrarlas, en el transcurso de su
lectura, adivinando cuáles de las historias no son reales, y al final compruebe sus
anticipaciones. Sugiero no ir al final luego de leer alguna que parezca “sospechosa”,
pues podrían verse en ese momento los títulos de las tres, arruinando la posible
sorpresa; propongo mejor que, hasta conocerlas todas, el lector vea la respuesta en el
epílogo.
La serie se divide en dos partes; en la primera de ellas incluyo las historias relativas
al Museo Poblano de Arte Virreinal, que presento agrupadas precisamente por ser
muchas las que se cuentan de ese lugar, que para mí era tan sugestivo; si no vi a sus
fantasmas, sus columnas y las piedras de su patio, sus corredores y sus salas me
hablan de épocas pasadas, de amores y de dolores. En esta parte coloqué también
otras que no son de ese lugar, pero por la época en la que se desarrolla la historia se
perciben como afines: unas y otras corresponderían a la Puebla de épocas antiguas.
Enseguida paso a narrar las demás historias, algunas de las cuales tienen como
escenario también a la ciudad de Puebla. Otras se desarrollan en diversos lugares,
como la ciudad de México, San Juan de Ulúa y otros lugares.
En cuanto a la forma de contarlas, en primera persona o tercera, no obedece más que
a la comodidad o, si se prefiere, una especie de intuición sobre la forma como
quedaría mejor hacerlo. En algunas de ellas el narrador en primera persona soy
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 4
precisamente yo, la autora, que participo de alguna forma en la historia, aun sin haber
visto jamás a un fantasma.
PRIMERA PARTE
EL SEXTO SENTIDO DE ARELI
Hay una película, bastante conocida, sobre un niño que tenía la facultad de ver
personas muertas, y las veía por todas partes. En la película, para hacerla más
impresionante, los fantasmas que el niño veía eran de personas muertas de formas
violentas: una mujer que se cortó las venas, un muchacho con una herida tremenda
en la cabeza, varios ahorcados, una mujer quemada, una niña envenenada, etcétera.
Pero eso es sólo una película.
Como señalé anteriormente, el Museo Poblano de Arte Virreinal fue hospital más de
trescientos años, razón por la cual ahí murieron muchas personas: mucha gente murió
a consecuencia de diversas epidemias, desde el siglo XVI hasta principios del XX.
Ahí llegaron a sanar o a morir de sus heridas personas que estuvieron en
levantamientos y batallas: las revueltas del siglo XIX, la guerra de Independencia, la
batalla de Puebla e incluso la Revolución. Lo que hoy es el enorme patio en que se
encuentra uno nada más entrar al museo, fue camposanto o, mejor dicho, fosa común
donde eran arrojados los cadáveres; cuando se remodeló el edificio para hacerlo
museo, empezaron a sacar las osamentas, pero al ver que luego de sacar muchos
huesos y descender varios metros bajo el nivel del piso continuaba habiendo más
restos humanos, decidieron dejarlos ahí y los cubrieron con las lajas de piedra,
quedando el patio como lo conocemos hoy.
Muchas de esas personas que ahí murieron dejaron algo de ellas; no su recuerdo, ya
que sus nombres han sido olvidados, aunque seguramente fueron conocidos en el
hospital al ingresar como pacientes. Ha pasado tanto tiempo desde entonces que de
esos nombres no queda memoria. Pero sus dolores y temores, sus odios y rencores,
amores y pasiones nobles o innobles, los sentimientos que anegaron sus últimos
momentos u otras circunstancias ahí vividas, permanecen ahí.
*****
Los vigilantes del museo, por ejemplo, dicen oír ruidos extraños en la noche. Uno de
ellos cierta vez vio a una monja, otro vio a un fraile; fantasmas que, además, son
capaces de atravesar puertas y paredes, como se narra en algunas de las historias de
esta serie. “La niña” es uno de los fantasmas que más personas dicen haber visto:
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 5
algunos vigilantes la oyen, al igual que una de las muchachas que hacían el servicio
social dando visitas guiadas, y también afirmaban verla u oírla algunos visitantes.
Pero Areli, otra muchacha que también cumplía en el museo con ese requisito
escolar, veía fantasmas por todas partes: en todos los rincones, en los pasillos y en las
salas. Especialmente las salas, nos decía, y no le gustaba dar visitas guiadas por eso:
las salas están llenas de fantasmas. Algo así como el protagonista de la película
mencionada. Y Areli también veía a la niña.
Recuerdo que una vez Areli se había quedado sola en la oficina, en una esquina de
ese gran patio cuadrado, y entrar la vimos temblorosa y demudada. Durante mucho
rato mientras no estuvimos, mientras ella trabajaba, una silueta oscura estaba de pie a
un lado de ella, a cosa de un metro o poco más de distancia de su silla. “¿Y qué
hacía?”, le preguntamos.
“Nada, sólo estaba ahí parado, viéndome. No me atreví ni a moverme”, nos dijo con
voz bajísima, como temiendo que el fantasma, al que había dejado de ver, siguiera
ahí y la pudiera oír.
Es muy difícil saber si los fantasmas ven u oyen a las personas reales. Si es verdad la
teoría de que se trata de emociones y sentimientos que permanecen, más que de
espíritus o ánimas en pena, entonces los fantasmas no tienen conciencia de lo que
hay en el lugar en el que se les ve. Mucho menos pueden ver a los vivos, oírlos o
albergar malas intenciones hacia ellos, y no podrían dañarlos. Pero sólo si esa teoría
es cierta...
۞
LLEVABA UNA LINTERNA
Se levantó del reclinatorio sudoroso, cansado, con las rodillas enrojecidas por la
presión de su hábito, rasposo y burdo. Pero su espíritu seguía tan atormentado como
al llegar ante el altar. La vista de aquella jovencita, la nueva aprendiz de enfermera
en la sala de mujeres, le traía a la memoria tantos recuerdos... Terribles recuerdos.
El parecido era asombroso, la muchacha era igual a su amada Inés, era como volver a
vivirlo. ¿Cómo olvidarla...? Definitivamente se querían y deseaban casarse, estar
juntos para siempre, pero las familias, en ese entonces no era raro, no lo consintieron.
Que Inés casaría con el heredero de una gran fortuna, que el matrimonio era muy
conveniente para ambos, que se lo debían al nombre de sus familias. Se la llevaron a
Europa para separarlos nada menos que por el océano, y él no supo de ella por algún
tiempo.
Antes de cumplirse el año de haberla visto por última vez, él se enteró de que la
familia de Inés, los Gutiérrez de Velasco, estaban de duelo, y tuvo un horrible
presentimiento. Rondó y rondó la casa hasta que lo pudo confirmar: Inés había
muerto, dizque de una enfermedad. Él sabía que no era así, Inés, su dulce Inés, había
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 6
muerto de pena. Su vida sin ella no tendría ningún sentido, por lo que decidió
ofrecerla a Dios y entró al convento. Quizá Dios podría sacar algo bueno de la basura
en que él se había convertido.
Él había odiado mucho a partir de entonces. Y continuaba odiando, por más que
diariamente frente al altar se decía que debía perdonar. No podía perdonar, odiaba a
los padres de su amada, odiaba al pretendiente que se la había robado y del cual ni el
nombre sabía. Los odiaba tanto que, estaba seguro, de tenerlos enfrente no habría
vacilado en matarlos, en estrangularlos con sus manos o arrojarlos al río.
Más de treinta años habían pasado y el rencor que sentía se había adormecido. No
podía extinguirse, pero estaba como aletargado. Apenas empezaba a llegar a su alma
una amarga resignación y ahora... esta muchacha, tan parecida a Inés que podría
decirse que era su hija, o que era ella misma muchos años antes, tal como él la
recordaba. Era demasiado. Apenas esa tarde, se había encontrado con la chica en el
pasillo; ella llevaba una bandeja con jeringas hervidas. Poco faltó para que, loco,
corriera a abrazarla y besarla, estuvo a punto de hacerlo pero el contacto del cilicio
que llevaba a la cintura, áspero y picante, le recordó quién era. Lo volvió a la
realidad, no podía ser Inés, ella había muerto hacía muchísimo tiempo.
Toda la tarde oró en la capilla, intentando serenarse. Ya había oscurecido cuando se
levantó del reclinatorio con las rodillas, los ojos y el alma enrojecidos. Una lágrima
se abrió camino y rodó, quemándole la mejilla, por las arrugas de su rostro. Tomó su
linterna, que había dejado en un rincón, y junto con ella tomó una decisión. Atravesó
la cúpula y se fue por el pasillo hacia su celda. Le parecía ver a su adorada Inés en
cada sombra, ella se movía conforme la linterna proyectaba luces y sombras en la
pared, en las columnas, en los arcos. Lo iba siguiendo a lo largo del pasillo, lo
llamaba con sonrisas envueltas en gemidos. Sintió prisa... sentía retumbar sus pasos
mientras su alma ya corría a reunirse con ella. El odio adormecido durante los
últimos años volvió a carcomerle el alma, el cerebro, el corazón; lo sentía clavado en
su rostro como una máscara.
Al día siguiente lo hallaron colgado de una viga. Había sido imposible seguir
viviendo en una casa santa con tanto odio en el corazón.
*****
Mientras miraba los monitores de las cámaras de los pasillos sentí que me quería
ganar el sueño. No podía dormirme; es cierto que nunca pasa nada, pero mi trabajo es
mantenerme despierto y vigilar.
“¡¡¡Aghhh!!!”, escuché de pronto un grito afuera, que me hizo despertar del todo.
Era de mi compañero, que debía estar en el crucero bajo la cúpula. La angustia de su
grito taladró mis oídos y recorrió mi espalda de arriba abajo. Casi sin pensarlo
alcancé mi escopeta, sin duda la necesitaría.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 7
Atravesé corriendo el vestíbulo y entré al crucero. Sentí cierto alivio, en la cúpula no
estaba nadie aparte de mi compañero y él estaba bien, al menos se veía bien. Quizá el
grito no había sido suyo. Luego observé su cara, dos segundos me bastaron para
darme cuenta de que sí fue él quien gritó, pues su semblante no era el suyo, el terror
hacía que pareciera otra persona.
“¿Qué sucede?”, le pregunté mientras me acercaba a él.
Al acercarme, pareció alterarse aun más. No se movía, sólo sus ojos parecían querer
salirse y sus labios no se distinguían en su cara rígida.
“¿Qué te pasa?”, volví a preguntar.
“¡Casi... casi chocaste con él!”, pudo decir al fin y su voz era ronca, no era la que yo
conocía.
“¿Cómo?”
“¡Pasó junto a ti...! ¡Casi le pegas al entrar!” exclamó, aunque sin alzar la voz.
“¿Qué? ¿Le pego a quién...?”
Yo no entendía de qué me hablaba.
“¡Míralo, ahí va!”
“¿Dónde...? ¿Quién...?”
“¡Ahí! ¡El monje!”
Yo no veía nada. Entonces comprendí que se trataba de un aparecido, y se me
enchinó la piel.
“¡Ya se salió! ¡Por ahí!”; su mano temblaba cuando me señaló la puerta que da hacia
los pasillos del claustro. Estaba cerrada.
No supe bien por qué, saqué las llaves y abrí la puerta. Nos asomamos los dos.
“¡Mira, ahí va!”, me dijo mi compañero, y sentí su mano húmeda y helada sobre mi
brazo. En medio de la oscuridad, en el pasillo lateral del claustro, pude percibir una
tenue lucecita, quizá una luciérnaga que se iba alejando.
“No lo veo”, le dije, “lo único que puedo ver es una lucecita que se aleja hacia la
esquina”.
Apenas escuché a mi compañero cuando me respondió:
“¡Es que... es que lleva una linterna!”
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 8
YO TAMBIÉN ESCUCHÉ LA CAMPANILLA
Hernando era tan impetuoso, tan irreflexivo... Actuaba sin pensar bien lo que hacía y
sin medir las consecuencias de sus actos. Y le costó demasiado caro.
Encorajinado una tarde dio muerte a su propio hermano. Claro, su hermano era el
mayor de la familia y por lo tanto el heredero y en cambio a él, pobre segundón, no
le correspondía más que el nombre y eso con la aclaración de que no era el
primogénito. No se necesitó más que un día, hechos de palabras, José Alonso se
burlara un poco de él y de su pobre condición para que Hernando lo matara.
“¡Qué mal montas, vive Dios!”, fue la provocación de José Alonso.
“Y tú, ¿qué te crees? ¿Que sólo por ser el mayorazgo todo lo haces bien?”
“No, pues yo sólo decía que te ves como... Pareces un capataz en lugar del hijo del
dueño de la hacienda, vaya”.
“O el hermano, sólo eso te falta decir, ¿no? Soy sólo el hermano del dueño de la
hacienda, y nada más, ¿no?”
“Bueno, pues sí. Menos mal que lo reconoces, el heredero soy yo, tú eres el
segundo”.
“¡Hijo de...!”
“Y que te quede bien claro, de eso no tengo yo la culpa, pero soy el mayor, el
heredero de nuestro padre, ¿entiendes?”
No dijo más. Hernando se lanzó contra él con su cuchillo de monte y lo hundió en el
estómago de su hermano. Así fue como comenzó la historia. Hernando huyó,
espantado de lo que había hecho y de las represalias que tomarían los amigos de su
hermano, e incluso su propio padre.
Anduvo por muy distintos lugares, escondiéndose y ganándose la vida como simple
peón en haciendas. Pero, amante de las camorras como era, no duraba en ninguna
parte. Buscaba pleito y respondía a la menor provocación, y eso era motivo para que
tuviera que marcharse. En fin, genio y figura...
Jugando a los dados en cierta ocasión con algunos otros peones, enojado por haber
perdido una apuesta en la que, según él, le habían hecho trampa, comenzó una
trifulca en la que le tocó la peor parte. De por sí los compañeros no estaban muy bien
dispuestos hacia él, como era el nuevo, y además no se hacía simpático...
“¡Eh, eh! Así no se tiran los dados, amigo. Con qué razón me vas ganando”.
“¿Tramposo me llamas?”, increpó su contrincante.
“¿Pues de qué otra forma, digo yo, se le puede llamar a quien maneja los dados para
que caigan siempre de ese lado?”
“Lo que pasa es que vas perdiendo y eso no te va, ¿verdad?”
“Estaría bueno perder limpiamente, pero no le llamo perder si se trata de jugar con
un...”
“¡Tente de la lengua, por Dios!”
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 9
Comenzó la pelea en la que Hernando llevaba las de perder: era él solo contra varios
que no lo querían bien. Herido en el tórax con un machete ahí lo dejaron,
desangrándose.
Alguien alcanzó a llevarlo primero a la hacienda donde trabajaba y luego el patrón,
temeroso por saber que era hijo de familia noble, decidió trasladarlo a algún hospital
y salvar así lo que le hubiera de responsabilidad. Al Hospital de San Pedro lo
llevaron más muerto que vivo.
Días y días pasó en que no supo de sí. El capellán, celosísimo de sus deberes
espirituales para con los pobres enfermos y moribundos del hospital, estaba bien al
pendiente del momento en que el herido que estaba en el fondo de la sala volviera en
sí para que se confesara; no se fuera a morir sin confesión.
Finalmente, cuando un día abrió los ojos, el enfermero llamó deprisa al buen
sacerdote que se apresuró a acudir junto a Hernando.
“¿Confesarme? ¿Yo? ¿Como si me fuera a morir...?”
El enfermero y el capellán se miraron, compadeciéndose del joven que no tenía, por
lo visto, noción de su gravedad. Apenas podía hablar, pero bien tuvo fuerzas para
despedir al hombre de iglesia con una mala palabra.
Y murió sin confesión, esa misma tarde. Cuando estaba el cadáver en la cama,
cubierto con una sábana, llegó el capellán y lo roció con agua bendita, por lo
menos...
*****
Unas semanas después empezó a ocurrir algo muy extraño. El enfermero escuchó
una campanilla al fondo de la sala, de las que comúnmente usaban los enfermos para
llamar cuando tenían alguna necesidad. Acudió diligente como siempre, y al buscar
quién lo había llamado no encontró a nadie: todos estaban tranquilos, incluso
durmiendo, y nadie lo había llamado. Esa noche el catre del fondo estaba vacío.
Esto se repitió desde entonces varias veces, cada vez con mayor frecuencia,
sucediendo además que al acercarse al catre donde Hernando había muerto parecía
haber alguien acostado, envuelto en la sábana, aunque estuviera vacío. Se le podía
ver en la penumbra, a la luz de las lámparas de aceite con que se iluminaba la sala
por la noche. O durante el día, a la escasa luz que penetraba por los tragaluces del
techo. Pero siempre, al acercarse el enfermero, nadie sabía quién había tocado la
campanilla y además la cama estaba vacía.
Al siguiente enfermo que ocupó aquel catre hubo que quitarlo de ahí rápidamente:
por las noches alguien lo empujaba o le movían la cama, la enderezaban súbitamente
como si quisieran tirarlo. Una noche la cama estaba casi vertical mientras el hombre
que la ocupaba gritaba de terror. Se llevaron la cama y el lugar quedó vacío, pero no
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 10
por eso dejaron de escucharse los llamados de la campanilla y ocasionalmente hasta
ronquidos o quejas. Eso duró mientras la sala estuvo llena de enfermos.
*****
Se llevaron el hospital a otra parte y quedó vacío el hospital, con eso el asunto
pareció olvidado. Pero la bodega llena de libros y papeles que estuvo en ese lugar
durante algunos años siguió siendo escenario del misterioso tañer de la campanilla,
acompañado a veces de lúgubres quejidos. Y luego, convertida la enfermería en sala
de un museo, todavía se escucha a veces el sonido de una campanita que nadie sabe
de dónde viene. Es Hernando, que llama al capellán para que venga a confesarlo; a su
ánima en pena, que no puede descansar, parece que se le va haciendo largo el
tiempo...
SOR MARÍA CONCEPCIÓN
“Creo que mi padre ya se dio cuenta de que vienes a verme”, dijo doña Clara Beatriz
a su novio, refugiados debajo de un árbol atrás de la casa en lugar de hablarse a
través de la ventana, como los amores decentes y los amores permitidos.
“¿Qué hacemos?”, preguntó él. “Si quieres hablo con él hoy mismo”.
“No, no. Déjame que hable yo primero con él. Me quiere mucho, quizá pueda
convencerlo de que no puedo casarme con don Antonio si apenas lo conozco. Lo
poco que sé de él me hace aborrecerlo, y luego estás tú... No puedo casarme...”
“Bueno, habla tú primero con él. Según lo que diga me avisas, yo vengo mañana y...”
A don Rodrigo le parecía que no había de ser tan imposible convencerlo.
Cuando caminaba rumbo a su casa por la calle empedrada, a la luz de las farolas de
aceite, dándose prisa porque no tardaría en pasar el guardia a apagarlas, iba
pensando. Él no era mal partido, el padre de doña Clara no podría dejar de reconocer
que no sería un mal yerno. Quizá no tan rico y tan hidalgo como aquél don Antonio,
que presumía de conde y amigo del virrey, pero no era ningún muerto de hambre y,
además, lo que le faltaba a él quedaba compensado por el amor que se tenían él y
doña Clara. Al menos eso pensaba él.
*****
“Pero padre, mirad que no amo a don Antonio. Me... me da algo como miedo, como
asco...”
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 11
“Tonterías, hija, tonterías de niña mimada, le he de reclamar a tu madre que te ha
criado como si fueses una princesa sin obligaciones. Mira, que hasta las princesas
tienen que cumplir ciertos deberes para con sus familias, y el casarse según la
voluntad de sus padres y viendo para el decoro de sus familias es uno de ellos. No
puedes tú ser menos”.
“Pero padre...”
“Dije que callaras. No tengo más que hablar, obedecerás. Eso es todo, puedes irte a
tu habitación”.
Decidieron fugarse. Doña Clara Beatriz disuadió a don Rodrigo de hablar con su
padre: si ella no había bastado a convencerlo menos lo haría él. Se pusieron de
acuerdo, lo harían cuando todos durmieran; sería sencillo entonces salir por la puerta,
que nunca tenía puesto más que el cerrojo y la aldaba por dentro, los cuales ella
misma podía quitar sin problema. Así lo hicieron; luego de que todas las velas de los
candelabros se hubieron apagado en la casa, doña Clara esperó un buen rato para
asegurarse de que estuvieran bien dormidos.
Logró salir sin que la oyeran, abrió la pesada puerta de madera despacito para evitar
cualquier rechinido y no hizo ruido. Pero la intuición de doña Joaquina, su madre, le
avisó que algo raro sucedía. Se asomó al dormitorio de su hija preferida y se dio
cuenta de que no estaba. Luego tendría tiempo de arrepentirse de haber llamado a su
esposo para avisarle de la fuga, si lo hubiera pensado la habría dejado marcharse con
don Rodrigo, que ella sabía que era el amor de su vida. Pero en ese momento sólo se
asustó al no verla y dio la voz de alarma.
Don Luis se hizo seguir de sus criados y sus dos hijos mayores, era necesario
defender el honor y los intereses de la familia. Los alcanzaron afuera de la ciudad,
cerca de la garita. A doña Clara la hicieron descabalgar y su padre le dio una
bofetada, el pobre don Rodrigo quiso intervenir para defenderla, pero lo tenían bien
sujeto. El mayorazgo, por instrucciones de su padre, la hizo subir a su caballo atrás
de él y la llevó de regreso, mientras los demás golpeaban al enamorado con
verdadera saña.
Amaneció muerto; el suceso se comentó bastante en la ciudad pero nadie supo cómo
había sucedido. La familia de don Rodrigo sospechaba de don Luis; pidió que se
hiciera justicia, pero nadie sabía con certeza quiénes habían sido los asesinos. A los
que intervinieron no les interesaba que se supiera, así que no dijeron nada, y como no
hubo otros testigos... La justicia en el virreinato no tenía suficientes medios para
aclarar y castigar todos los crímenes, y menos cuando los sospechosos eran de buena
posición.
Doña Clara, por su parte, no paraba de llorar en su habitación, más de una vez pensó
en delatar a su padre, pero su amor de hija y los ruegos de su madre se lo impidieron.
Sin embargo, no hubo poder capaz de convencerla de desposarse con aquel don
Antonio. Viejo, gordo, prieto y empalagoso, así lo definía la pobre doña Clara. Y
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 12
menos luego de saber que ese matrimonio había costado la vida a su querido don
Rodrigo.
“¡Pues entonces irás a un convento!” dijo al fin don Luis, creyendo que con eso la
convencería.
“Pues iré a un convento si es vuestra voluntad, en eso sí me considero capaz de
obedeceros. ¡Pero por lo que más queráis, no me obliguéis a casar con ese viejo
esperpento! ¡Soy capaz de matarme primero...!”
Asustado, don Luis decidió no insistir más, pero la chiquilla no se saldría con la
suya. Así fue como tomó los hábitos, con el nombre de sor María de la Concepción,
quien para el mundo se había llamado Clara Beatriz. Al día siguiente de su entrada al
convento, su padre falleció repentinamente, al parecer por un ataque al corazón.
Al principio, la maestra de novicias se preocupó por la salud de la nueva postulante:
pálida y triste lloraba todo el tiempo, a la hora de la oración, a la hora de los
quehaceres y hasta dormida. Luego pareció calmarse, dejó de llorar a la vista de sus
hermanas monjas, pero nadie supo que los setenta años que estuvo allí lloraba todas
las noches, en el silencio de su celda de paredes grises y frías.
A los noventa años sus ojos se secaron pero aun así continuaba llorando, sin
lágrimas. Su llanto no era sólo por su amado, muerto por órdenes de su padre, sino
también, quizá más, por el alma de don Luis, que no había pensado, al menos que
ella supiera, en confesar el horrendo crimen. Todo indicaba que había muerto sin
confesión y quizá estaría eternamente entre las llamas infernales...
*****
“Esta monja llegó al convento cuando tenía dieciocho o diecinueve años de edad,
vivió aquí más de setenta años y aquí murió. Tal vez con los años llegó a perdonar a
su padre, eso ya no lo dice la historia; las memorias de la monja terminan con su
llegada al claustro”.
No oímos el nombre de la religiosa, habíamos llegado tarde, cuando la plática había
empezado ya, y además nos habíamos mojado con la lluvia y teníamos frío. Delante
de mí había un lugar vacío, y de mi lado izquierdo otro, a mi derecha estaba Carmen
y atrás sólo la pared de piedra de lo que alguna vez fuera una celda del convento
donde rezó, durmió y se flageló una mujer.
Cuando comencé a oír sollozos pensé que era mi imaginación. Traté de escuchar con
más atención lo que decía el sacerdote que estaba hablando, pero no lo conseguí, los
sollozos se oyeron más cerca de mí, y finalmente un llanto suave, apagado...
“¿Oyes...?”, le pregunté a Carmen.
“¿Qué cosa?”
“¡Están llorando!”
“¿Quién?”, me preguntó ella, extrañada. Por lo visto, ella no oía nada.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 13
“¡No sé, pero alguien está llorando!”
“¡No seas niña! ¡No te imagines cosas!”, me dijo al fin.
Me costó trabajo tranquilizarme, el sacerdote continuó con la conferencia y yo seguía
oyendo el llanto muy cerca de mí, no me atrevía a voltear a mi izquierda, yo sabía
que no vería a nadie y eso me dio más miedo todavía. Porque ahí había alguien, y ese
alguien continuaba llorando… Luego pensé que después de todo era una mujer que
había pasado en oración toda su vida y no había hecho daño a nadie, y decidí rezar
por ella. Entonces dejé de escuchar el llanto.
EL RAYO DE LUNA
A veces me toca hacer guardia durante el día, pero me agrada más en la noche
porque el trabajo es mucho más tranquilo. Durante el día hay que estar muy atento a
la gente que entra en las salas: que no lleven mochilas, que no vayan comiendo, que
no usen flash para tomar fotos, que no toquen las piezas y un largo que-no más. En la
noche, en cambio, todo está tranquilo; a veces es un poco aburrido y me dedico a leer
mis fotonovelas, aunque algunas las termino pronto y las leo luego dos o tres veces
más, hasta que me chocan porque me las sé de memoria.
Uno diría que no se oye nada si no hay gente, pero no es así. Llegan ruidos de la
calle, los motores de alguno que otro coche con un chofer desvelado, también se
oyen algunos grillos y otros bichos y, de cuando en cuando, el crujir de la madera del
artesonado de los pasillos del museo; algunas personas se atemorizan al escuchar
esos crujidos, pero yo sé que sólo es la madera que todas las noches cruje, en la casa
de mi abuela había un techo que hacía el mismo ruido. Otras veces se escucha el
viento soplar sobre la lona que cubre el patio, y, cuando llueve fuerte o graniza, el
ruido es ensordecedor.
En algunas áreas, donde estamos los guardias nocturnos, permanecen las luces
encendidas toda la noche; el resto del museo se queda casi a oscuras, con una que
otra luz prendida por ahí.
He escuchado hablar de fantasmas y aparecidos en el edificio; alguno de mis
compañeros hablaba el otro día de un fraile al que vieron cruzar la bóveda, y otros
dicen que han oído los gritos de una niña llamando a su papá, algunas noches. Yo
como que no creo en eso de los fantasmas, han de ser figuraciones suyas. Aunque me
parece que sería interesante y hasta divertido ver uno.
*****
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 14
Hoy la noche está especialmente tranquila y silenciosa. Ni un grillo canta, no hay
viento y apenas muy lejos, de repente, el chirrido de unas llantas. Algún borracho
manejando sin control. Y está especialmente iluminada, pues además de las luces que
se quedan prendidas, la luna ovalada cuelga del cielo negro justo arriba y se refleja
en el piso del patio de laja alrededor del que hago mi primera ronda. Sólo oigo el
retumbar de mis propios pasos encerrados en la bóveda, donde el eco magnifica los
ruidos; para salir abro el viejo portón de madera y las paredes me devuelven el
tintineo de las llaves.
Empiezo a caminar hacia la derecha, el silencio y la soledad me imponen. En la
esquina del patio doy la vuelta y recorro el otro y el otro lado, paso frente a la
monumental escalera que sube de la planta baja y llego a la otra esquina, frente a los
baños.
Al dar la vuelta para cerrar el cuadrado y volver a la bóveda me sobresalto: alguien
está parado a mitad del pasillo, recargado en la balaustrada y mirando hacia abajo.
¿Quién es, y por dónde pudo entrar? ¿Será que alguien se quedó adentro cuando
cerramos...?
Doy un par de pasos rápidos para ir hacia donde está la persona, pero algo me detiene
de súbito. Es una monja y se voltea hacia mí. Puedo ver su cara blanca, que más que
mirarme parece ver muy lejos atrás de mí. Enmarcada por la toca y el hábito oscuro,
veo la tez pálida de quien en mucho tiempo no ha salido al sol. Una cuerda tosca ciñe
su cintura y más abajo sus contornos se hacen borrosos y al final, nada la une al piso.
No veo sus pies ni el borde inferior del hábito toca el suelo, sino que está suspendida
en el aire. Al menos eso me parece, aunque para entonces los latidos de mi corazón
golpean tan fuerte mi cabeza y mis oídos que me parecen venir de fuera. Me
pregunto si estoy imaginando cosas. Flotando, la monja gira el cuerpo y se dirige
hacia la pared. No va a poder entrar, ahí no hay puerta, pero en cuanto toca el muro
desaparece, dejo de verla y el pasillo se me aparece vacío. Mi corazón se sale de su
sitio.
*****
Quién sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente el guardia nocturno, hasta que a su
compañero le extrañó no oír sus pasos, ni verlo por los monitores del circuito cerrado
y salió a buscarlo.
Lo llevó a la oficina y, cuando por fin volvió en sí, apenas podía hablar; el otro
vigilante vagamente entendió algo de una monja en el pasillo, pero no logró
comprender a qué se podría estar refiriendo. Al día siguiente, al contarle todo al jefe
de vigilancia, decidieron revisar la grabación de la cámara de circuito cerrado.
Todo estaba en orden, no había nadie. Vieron salir al vigilante por el portón y
desaparecer en el pasillo lateral; luego de unos minutos aparecieron sus pies primero,
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 15
luego todo él, en el pasillo de enfrente. Todo continuaba en orden. Unos pasos más y
llegó a la esquina, frente a los baños, y dio la vuelta.
Su rostro de pronto expresó sorpresa que casi instantáneamente se transformó en
estupor y luego en pavor. Sus ojos se desorbitaron y, justo antes de que cayera al
piso, un reflejo de luna con vaga forma humana atravesó rápidamente el pasillo, entre
el vigilante y la cámara, desde la balaustrada hasta la pared, y ahí se perdió.
Repitieron la secuencia varias veces más, pero sólo se vio el pánico llenar el pasillo
donde no había nada, ni siquiera el misterioso reflejo de luna que cruzó ante la
cámara la primera vez.
El vigilante nocturno presentó su renuncia ese mismo día, y de la persona, espectro o
reflejo de luna que viera esa noche, nadie ha sabido dar razón.
LOS FANTASMAS NO SE DEJAN RETRATAR
Cuando recogió las fotos no notó nada raro, todas estaban bien, si acaso la última no;
no se había fijado que cuando la tomó pasaba alguien, no se veía quién porque iba
caminando y la foto estaba movida. Ni modo, habría que tomarla otra vez, se trataba
de tomar el pie de la escalera y lo que alcanzara del patio desde ahí, por entre las
columnas. Nunca había tomado ese ángulo y días antes, al bajar la escalera, pensó
que sería una buena toma.
Volvió a tomarla, para ello se paró en el descanso de la escalera, incluso corrigió un
poco el ángulo y, por supuesto, se cercioró de que no pasara nadie. Las llevó a
revelar y dos horas después fue a recogerlas. ¡Qué raro!, otra vez se veía una persona
en la foto, en el mismo lugar, pero como estaba movida no se veía quién era. Parecía
una figura borrosa, difuminada, un poco transparente. “¡Pero...!” Era de veras raro,
ella estaba segura de que no había pasado nadie.
Tuvo que tomarla otra vez, la tercera. Ahora la acompañó un colega para vigilar que
no se atravesara ningún turista o empleado del museo. Nadie pasó por ahí, era
seguro. Al revelar el rollo ahí estaba otra vez: esa sombra blanca de contornos
imprecisos, en verdad parecía una persona que se hubiera cruzado y la fotografía
estuviera movida. Pero el hecho es que estaba segura de que no había pasado nadie, y
además tenía un testigo.
El asunto se convirtió en una especie de reto: ni modo que la foto pudiera más que
ella, tendría que volverla a tomar, pero la revelaría ella misma para que no hubiera
dudas. No fuera a ser que los muchachos del estudio, como tenían tiempo de
conocerla y sabían que trabajaba en ese viejo edificio, donde ella misma les había
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 16
contado que se hablaba de fantasmas y apariciones, hubieran decidido jugarle una
broma un poco pesada.
Sacó la foto y pidió a un amigo permiso de hacer el revelado en su laboratorio. Con
todo cuidado fue haciéndolo, paso por paso. Cuando llegó el momento mágico de
que la imagen brotara del papel hasta le ardían los ojos por la tensión. Fijos, muy
fijos los ojos sobre el papel, vio aparecer la imagen de la escalera y los arcos, y al
fantasma también. No había pasado nadie, no había ninguna persona cuando tomó la
foto, pero ahí estaba: en el mismo lugar y en la misma posición que en las otras tres,
la sombra blanca, una silueta desdibujada. Sólo se distinguían claramente unas botas
pesadas y oscuras, pero ¿quién podría ser...?
*****
Esa muchacha, ¿por qué tendría que empeñarse tanto en tomar la foto de ese lugar?
Precisamente de ese lugar, teniendo todo el edificio, tan grande, para tomarle fotos,
tenía que ser de ahí, de mi lugar. Porque ha sido mi lugar desde hace doscientos años,
desde que me trajeron malherido, cargando en hombros entre dos amigos. Ahí expiré,
al pie de la escalera, antes de subir. Cuando llegamos arriba, cuando entramos a la
sala, yo ya estaba muerto. Flotando cerca del techo pude ver cómo el médico revisó
mi cuerpo y dijo que ya no había nada que hacer; oí llorar a mis amigos, luego me
envolvieron en un sudario y me enterraron.
Desde entonces he estado ahí, parado en ese lugar, esperando poder vengarme del
traidor que me dio la cuchillada. He visto pasar a mucha gente, pero al miserable,
nunca. Cuando el patio estaba tan lleno de gente pensé que ahí estaría el malnacido
traidor, pero me equivoqué.
Y ahora... ahora me han descubierto. Vendrán a tomar más fotos, a curiosear, tal vez
echen agua bendita. Tendré que irme para siempre. Lo peor es que ya no podré
vengarme.
*****
Nadie le creía. Las fotos estaban trucadas, manipuladas, para que pensaran que ahí
había un fantasma. Pero los fantasmas no existen. Y eso de su amigo... ¡Bah!, estaba
de acuerdo con ella, era obvio. ¿Y por qué...? Por alarmistas, o tal vez pensaban
hacer negocio con la foto, venderla a alguna revista de parapsicología o algo así. O
atraer mayor cantidad de visitantes al museo.
Cuando se lo dijeron ella se indignó. Tenía que demostrarlo, así que tomó una última
foto y la reveló delante de un testigo imparcial: no había nada.
Una de dos: o ella era una embustera, o... los fantasmas no se dejan retratar.
LA CARRETA DEL SEPULTURERO
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 17
El pobre hombre no sabía cuándo se iba a acabar aquello, hacía dos o hasta tres
viajes al día, a veces con dos, con tres, cuatro o hasta con cinco cuerpos. Lo
mandaban llamar con un mensajerito, algún chamaco descalzo de los que andan por
la calle: “¡Don Romualdo, don Romualdo, que vaya porque hay otros dos!” Y tenía
que ir rápido porque era urgente sacar los cadáveres, no se podían estar mucho ahí
por aquello del contagio; enganchaba sus mulas y se iba rápido al hospital de San
Pedro a recoger los cuerpos.
Él hasta a eso le había perdido el miedo. Las primeras veces que cargó difuntos en su
carreta, el puro hecho de ser difuntos le inspiró temor, no le fueran a jalar los pies en
la noche... Pero los centavos que le daban por el servicio le hacían mucha falta.
Después se acostumbró y los muertos le dejaron de asustar, pero cuando empezó la
terrible epidemia se volvió a atemorizar: ¿y si se contagiaba? Claro, sacaban los
cuerpos por no tenerlos ahí para no contagiarse, pero ¿quién le aseguraba que a él no
se le pegaría la terrible enfermedad? Luego, también a eso se acostumbró.
Y Romualdo se acostumbró a muchas otras cosas. Al principio le apenaba ver al
párroco que salía a despedir a los cuerpos y echarles agua bendita; ya que no tendrían
un entierro más formal, por lo menos que eso se llevaran.
También le entristecía ver a los familiares, que a veces iban a ver si les podían
entregar el cuerpo, y el médico o el cura les decían que no, que se expondrían al
contagio y que por eso era necesario echarlos en la fosa común, que se cubría todas
las noches con tierra. Y las lágrimas de esa pobre gente... Al principio le apenaba
todo eso, y luego se fue endureciendo. Recogía los cuerpos y los aventaba como
mejor podía a su carreta, sin voltear a mirar a los familiares que sufrían. “¡Bah!, si el
muertito ya no siente nada cuando lo echo ahi'nomás”.
Romualdo se preguntaba por qué, si era tan peligroso eso del contagio, mejor no
quemaban los cuerpos en lugar de enterrarlos, él sabía que así se morirían los bichos
que producen las enfermedades; en el rancho de su compadre eso se hacía cuando los
animales morían de alguna enfermedad. Pero el cura, un poco escandalizado, le había
explicado que los cuerpos de los difuntos no son como los cuerpos de animales y no
se deben quemar, porque entonces en el día de la resurrección no habrá cuerpos para
esas almas; él preguntó entonces qué pasaría con los que se habían quemado en algún
incendio, y el cura le respondió que esos habían muerto así por voluntad de Dios, así
que Dios vería cómo resolver ese problema y uno no tenía por qué preocuparse por
ello, pero a los que no habían muerto quemados no se les debía quemar. Además, el
quemar los cuerpos de algún modo hacía pensar en las llamas del infierno... No
podían hacerles eso a los muertos.
El caso es que ya no le preocupaba ni el cargar muertos, ni la pena de los familiares,
ni el que se pudiera contagiar. Hacía casi dos años que trabajaba en eso para
completar el gasto de su familia, y llevaba medio año cargando apestados y no le
había pasado nada, seguramente terminaría la epidemia sin que él enfermara. Varias
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 18
veces cada día recogía los cuerpos, cuando tenía que ser de noche los cargaba en su
carreta mientras alguien lo alumbraba, y luego salía hacia el camposanto. En las
afueras de la Puebla de los Ángeles se había abierto un gran agujero que funcionaba
como fosa común, eran tantos los muertos que peligraban muchos vivos yendo al
panteón, así que la autoridad decidió que se hiciera de otro modo. Todas las noches,
el ayuntamiento enviaba a alguien a cubrir con tierra los cuerpos llevados ahí durante
el día y desde la noche anterior.
Cuando Romualdo se empezó a sentir mal pensó que era cansancio, había trabajado
de más, aparte de su quehacer en la carpintería todo el acarreo de los cuerpos, era
natural que se sintiera así. Para cuando sus hijos y su esposa se dieron cuenta ya
estaba casi muriéndose, finalmente se había contagiado de la peste. No hubo lugar
para él en el hospital, estaba lleno, así que murió en la calle esperando que se
desocupara un catre. Ni siquiera salió el cura a darle la bendición antes de que
expirara, sino hasta que estuvo muerto le echó agua bendita como a tantos otros.
Tampoco hubo carreta que lo llevara al camposanto, hasta varios días después se
contrató a otro carretonero; a él le tocó ir a lomo de mula y ahí quedó, encima de
tantos otros que él había llevado.
*****
No sé si fue real lo que vi esa noche o si lo imaginé. No había habido trabajo, sólo
había hecho dos dejadas en mi taxi y ya eran las cuatro de la mañana, para ser
viernes era demasiado poco. Estaba preocupado y muy cansado, hacía mucho calor y
yo tenía sueño, tal vez por eso lo vi. O quizá sólo lo imaginé.
Iba bajando por la 4 Oriente, a un costado del antiguo hospital, San Pedro, y de
pronto el portón de madera se abrió solo. Por lo menos, no alcancé a ver a nadie que
lo abriera.
Yo sé que ahí había vecindades, ahí vivía gente, algunas veces traje a alguien pero de
eso hace mucho tiempo; ahora creo que las vecindades ya no están habitadas. Jamás
vi que la puerta se abriera a esa hora, ni vi salir nunca un carro o lo que fuera jalado
por caballos. Y eso fue lo que vi esa noche a la luz de las farolas de la calle. Me tuve
que frenar porque salió a todo lo que daba una carreta tirada por dos caballos, aunque
más bien eran mulas grandes, y el que conducía las iba fustigando con un látigo, así
que iban rápido. Del hombre no pude ver nada más que llevaba ropa oscura y una
especie de gorro como si hiciera mucho frío, aunque yo había sudado toda la noche.
En el interior de la carreta, que no era muy profunda y se veía bastante vieja y
desvencijada, alcancé a distinguir unos bultos blancos, como costales llenos de
cualquier cosa y aventados de cualquier modo en la batea. Por la ventanilla abierta
escuché mezclarse los ruidos que hacían las pezuñas de los dos animales sobre el
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 19
piso con los lastimeros quejidos de la destartalada carreta de madera y el ruido del
motor de mi auto, así como otros motores de vehículos en otras calles.
Tomó por la calle hacia abajo y alcancé a ver que daba vuelta, pero cuando yo llegué
a esa esquina, a ver si ahí encontraba algún pasajero trasnochado, ya no la vi; pensé
que no podía ir más rápido que yo en el coche. Volteé para todas partes, hasta en el
bulevar, pero la carreta ya no estaba...
FANTASMAS QUE LLORAN
La madre María Margarita, superiora de la comunidad de religiosas que atendían la
sala de maternidad en el Hospital de San Pedro, indicó a la hermana que estaba
encargada en esa sala que se acercara a ver si una de las mujeres que estaba
alimentando a su bebé ya había terminado, para llevarse al niño y cambiarle el pañal.
Estaba preocupada. Dos mujeres habían muerto de parto y los familiares no habían
llegado a reclamar ni los cuerpos ni a los bebés, que deberían ser enviados al asilo
para huérfanos; al día siguiente se tendría que encargar de ello, y de enviar los
cuerpos de las madres muertas a la fosa común. Otras tres mujeres, luego de dar a luz
estaban tan débiles que no podían amamantar a sus pequeños; una de ellas, quizá
moriría también. Pero además, ese invierno hacía mucho frío, así que ella no sólo
tenía el problema de alimentar a cinco criaturas, y la única nodriza no se daba abasto;
también tenía que encontrar una manera de darles calor, sobre todo en la noche. Las
estufas no caldeaban suficiente y no había más que una manta por paciente.
Luego de recorrer la sala donde casi todas las camas alineadas junto a la pared
estaban ocupadas ese día, y las paredes devolvían el eco de los llantos de uno o dos
pequeños que lloraban en ese momento, la madre María Margarita salió pensando en
una posible solución: pediría a sus hermanas que llevaran a los niños a dormir con
ellas para evitar que padecieran el frío de la madrugada.
No a todas les agradaría la idea; no a todas las monjas les gustan los niños e, incluso,
alguna por eso había preferido la vida consagrada. A esa monja en particular, decidió
la madre superiora, a esa monja a la que le disgustaban los bebés, se lo pediría: sería
una buena oportunidad de ayudarla a vencerse a sí misma. Al final se impuso la
caridad hacia el prójimo, antes que la orden de la superiora. Por amor a Dios hay que
tratar con amor a sus criaturas, y más si están tan desamparadas como aquellos niños
recién nacidos.
*****
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 20
Cuando el hospital se hizo demasiado viejo y dejó de ser adecuado para atender las
necesidades de los enfermos, las autoridades determinaron trasladarlo a otro lado.
Entonces, en la parte de atrás vivieron algunas familias y una mujer me contó que,
algunas veces, cuando ella vivía ahí, veía pasar a las monjas en fila, y unas monjas
llevaban bebés en los brazos. “¿Usted cree?”, me dijo, “y uno que imagina que las
monjas eran tan santas... Ya ve, si tenían sus hijos.” No podía saber que no eran sus
hijos, sólo los llevaban a dormir con ellas para que no tuvieran frío.
Años después, en ese mismo lugar se fundó un museo y en la parte de atrás se
instalaron varias oficinas. Algunas veces, sobre todo en las tardes cuando empieza a
alejarse el calor del día, se puede escuchar el llanto de bebés. Es ese llanto tan
característico de los niños que tienen muy poco tiempo de haber nacido, tan distinto
de los bebés de varios meses. Es el llanto de niños que fueron recién nacidos hace
mucho tiempo y que, luego de vivir pocos o muchos años, eso no lo sabemos, han
desaparecido ya del mundo de los vivos, dejando sólo como recuerdo su llanto,
atrapado entre las paredes de un viejo hospital.
LA PROCESIÓN
Habíamos trabajado toda la noche, elaborando la entrega de la administración;
revisar papeles, ordenar, foliar, checar su contenido y que estuvieran completos. Eran
cerca de las cuatro de la mañana cuando terminamos, pasamos a la oficina a recoger
nuestras cosas, apagar las luces y cerrar.
Durante los breves momentos que estuvimos ahí, cansados y nerviosos por las horas
de sueño dedicadas al trabajo, fue que comenzamos a escuchar un extraño murmullo.
Al principio difuso, lejano, y poco a poco fue aproximándose hasta que pudimos
escuchar claramente de lo que se trataba: eran oraciones y cantos. No nos atrevíamos
a hablar, sólo nos miramos uno al otro preguntándonos con los ojos que sería
aquello. Mi compañera se veía blanca de tan pálida, y estoy seguro que yo también;
sentía que mis piernas temblaban y un cosquilleo recorrió mi espalda y mis hombros
de arriba abajo y luego otra vez arriba, hasta el cuello.
Las voces que oraban se fueron definiendo por momentos, ya no nada más
adivinábamos que eran rezos, sino que escuchábamos claramente el canto de la
letanía: Mater venerabilis, Ora pro nobis, Mater inmaculata, Ora pro nobis...
Fuera de las voces de quienes rezaban no se escuchaba absolutamente nada más, así
que pude darme cuenta de que no llegaban de adentro, de los pasillos o del claustro
del antiquísimo edificio, sino que venían de la calle. Me subí a un cajón de madera
donde se apoyaba el regulador de mi computadora, para alcanzar a ver por las altas
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 21
ventanas. “No te preocupes”, le dije a mi compañera, “es una procesión que viene
por la calle”.
Salimos a buscar un taxi para irnos a nuestras casas, y nos dimos cuenta de que la
procesión no estaba. Nos llamó la atención que hubiera desaparecido tan pronto, no
caminaban muy aprisa. No podía haber ido lejos en tan poco tiempo, apenas en lo
que dimos la vuelta y salimos a la calle, debería ir apenas un poco más adelante. Pero
nada: no estaba...
*****
Juana Catarina sudaba y temblaba de frío, de dolor y desesperación mientras la
comadrona la acomodaba, le ponía compresas calientes en el vientre, le secaba el
sudor de la cara y le daba a morder un pedazo de trapo. La habitación estaba oscura,
aún faltaban unas dos horas para que amaneciera, y la luz temblona de las velas del
candelabro que reposaba en la consola, junto a la pared, iluminaba apenas a la
comadrona que iba de un lado a otro, como mudo fantasma negro. Y estaba la otra
sombra, inmóvil y más grande, que la aterrorizaba.
Era la sombra de su padre, que enfrente de ella sin ningún respeto a su pudor,
esperaba sólo el momento en que alumbrara al bebé para llevárselo. No había dicho
qué pensaba hacer con él, pero conociéndolo no cabía duda: lo mataría. Lo ahogaría,
lo más seguro. Era el modo más fácil de terminar con esa vida que, según él, lo
avergonzaría delante de toda la sociedad poblana. Doña Margarita, su mujer, había
sido expulsada de la habitación para que no tratara de defender al nieto. Las mujeres,
decía don Jaime, son débiles y no piensan en las conveniencias, ni siquiera en el
decoro, con tal de satisfacer a la emoción.
Podría creerse que la suerte que a ella le esperaba también fuera incierta, pero Juana
Catarina sabía que no tenía más que dos opciones: o se casaba con don Alonso de
Helguera, ese viejo ricachón que su padre se había empeñado en tener por yerno... o,
como ella se negara, tendría que profesar en el convento de las Jerónimas donde
estaba su tía, sor Prudencia, hermana de su madre.
En cuanto a Francisco, que era quien ella amaba y el padre de su hijo, no lo volvería
a ver. Su padre había tenido buen cuidado de convencerlo de que ella ya estaba
casada con don Alonso y que lo mejor que él podía hacer era aceptar el empleo que
le ofreciera su tío, comerciante que llevaba mercaderías de Filipinas a la Nueva
España.
*****
Faltaba una semana para que profesara en el convento. Su muda desesperación no
había conmovido a su padre y ya estaba arreglado su ingreso a la orden de San
Jerónimo. La otra opción, por desgracia para su padre, hubo que descartarla: don
Alonso de Helguera no querría casarse con el fardo en que se había convertido Juana
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 22
Catarina, ni siquiera por aunar a su fortuna la de ella ni los cuarteles de nobleza
adicionales para sus hijos.
Una noche, mientras dormía, Juana Catarina pudo ver a su amado Francisco que en
el barco llevaba un envoltorio entre sus brazos: sin duda era su pequeño hijo. Se
acercó y lo aventó por la borda, y luego sus ojos se desorbitaron por el espanto
cuando fue empujado por una mano cuyo propietario no se distinguía en la
oscuridad. Cuando la joven despertó llorando, pudo ver todavía cómo la espesa masa
negra del océano se los tragaba a ambos.
Se incorporó en la cama y luego, como si una gran fuerza la arrastrara, se deslizó y se
puso en pie. Descalza y en camisón, como estaba, se dirigió hacia la calle. No acalló
voluntariamente sus pasos, sin embargo no fue escuchada por nadie. Salió de la casa
y empezó a caminar por las calles cercanas.
A la mañana siguiente, apenas notada su falta en casa, corrió la voz por la ciudad: el
cuerpo de Juana Catarina había amanecido flotando sobre el río San Francisco,
atorado entre las raíces de algunos árboles, junto al maloliente canal del desagüe.
Todo el mundo aseguraba que Juana Catarina, la niña de los Enríquez de San
Gabriel, se había suicidado. Se supo en toda Puebla la historia del enamorado que se
había ido y del bebé que, según se dio a conocer entonces, había desaparecido
misteriosamente. Quién contó la historia... es algo que nadie supo nunca. Don Jaime
se volvió más hosco de lo que de por sí era: tanto cuidado que había puesto en que no
se supiera para que la tonta de su hija saliera con eso.
El escándalo fue mayúsculo, pues no les permitieron enterrarla con todas las
ceremonias que prescribe la iglesia: los suicidas no tienen derecho a que sus restos
reposen en lugar santo. Su cuerpo fue quemado, como sin duda se estaría quemando
su alma en el infierno, y sus cenizas tiradas en el basurero municipal.
Doña Margarita no lo podía aceptar. Rogó a los sacerdotes, fue ante el obispo y lloró
para conseguir oraciones y una digna sepultura para su hija. Pero nada. Se había
suicidado, había ofendido a Dios del modo más grave que es posible ofenderlo, le
decían, así que no tenía derecho a que la iglesia orara por ella y la recibiera en sus
entrañas, en el panteón. Ella, como madre, no lo podía aceptar. ¿Su hija
condenarse...? ¡Si había sido víctima, en todo caso, de su amor y de su padre...! ¡No
era posible...! Según ella era, sí, un pecado grave, pero no era posible que Dios le
negara su perdón si se ofrecían suficientes oraciones en desagravio.
Desde esa mañana aciaga, doña Margarita oraba diariamente por su hija. Se lo dijo a
su confesor y él le prohibió que lo hiciera. “Las almas de los condenados, le dijo,
sufren más cuando alguien reza por ellas”. La tarde del mismo día que se quemó el
cuerpo de Juana Catarina su madre salió a la calle, con una vela; recorrió las calles
desde su casa, en la calle de Chito Cuetero, dio la vuelta a la manzana y pasó por
varias de las calles vecinas, en solitaria peregrinación hacia el templo de santa
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 23
Catarina; “la santa patrona de su niña sería buena abogada”, pensó, así que si sus
oraciones no eran bien recibidas en el cielo lo serían las de la santa.
Durante los días siguientes salió a la calle de la misma forma, sola, descalza y con la
cabeza cubierta de cenizas en señal de penitencia; al llegar al templo entraba de
rodillas desde la puerta hasta el altar. Desde el primer día se encontró con la gente
que se burlaba cruelmente de ella: “la madre de la suicida”, “la madre de la
condenada”, “como si pudiera impedir el justo castigo divino”, y otras razones
parecidas; si oraba por un alma condenada, ¿qué tan lejos estaría de condenarse
también ella? Incluso, más de un carretonero aventó a su mula casi sobre de ella, sin
ninguna consideración a su pena, ni a su condición social ni a sus años.
Por eso decidió salir mejor por las noches. Luego de sonar el toque de queda
esperaba un buen rato y luego salía a la calle. No tenía que eludir a ningún criado,
casi todos se habían ido luego del escándalo, y los pocos que quedaban preferían
recluirse temprano antes que merodear por los mismos lugares donde anduvo quien
ahora estaba quemándose en los infiernos. Doña Margarita desgranaba las cuentas de
su rosario al mismo tiempo que las calles y llegaba, mucho antes del amanecer, al
portal del templo donde permanecía de rodillas, en oración, hasta que el sacristán, un
anciano compasivo y curtido por los años, abría y la dejaba entrar.
No fueron muchas las noches que recorrió sola su camino de oración. Muy pronto se
dio cuenta de que tenía compañía, una compañía muy extraña, y sin embargo ella no
sintió ningún temor: al principio una, luego dos, tres, cada vez más, se le iban
uniendo almas de gente que había muerto en pecado grave, por las que nadie oraba
porque se aseguraba que estaban condenadas, y debían expiar su pena. Junto a ella,
atrás de ella, caminaban... mejor dicho flotaban, pues carecían de pies, hombres y
mujeres muertos hacía mucho o poco tiempo.
Quizá alguien, alguna noche, escuchó los murmullos y los rezos y al mirar por la
ventana pudo percatarse de la extraña procesión que recorría las calles... Por
supuesto, nadie trató jamás de impedir a doña Margarita que realizara su piadosa
labor, acompañar a todas esas almas a orar para expiar su pena. Si alguna vez el
sereno se topaba con la comitiva, se escondía en el vano de cualquier puerta...
Cuando doña Margarita murió, durante mucho tiempo la procesión nocturna siguió
pasando por las calles del centro, rumbo hacia el templo de santa Catarina y aún hoy,
algunas veces, hay quienes la ven pasar con su tétrico acompañamiento.
LA MANDOLINA DE LA HERMANA ROSA
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 24
“¡Toca como los mismos ángeles...!”, suspiraban las demás monjas al oírla. Siempre
lo decían igual, sin darse cuenta de la frase choteadísima que usaban, pero aunque lo
hubieran sabido era la que mejor expresaba lo que querían decir. La hermana Rosa
tocaba la mandolina de un modo que cautivaba a cualquiera, a los que tenían
conocimientos de música y a los que no sabían ni los nombres de las notas.
Durante la misa diaria, en la hora de laudes y en los maitines, en las vísperas y a
cualquier hora que las monjas estuvieran en oración en la capilla del convento, eran
acompañadas por las melodías que la hermana Rosa hacía brotar de su instrumento.
Y durante sus recreos ingenuos y alegres no querían descansar de su música, nunca
se aburrían de oírla tocar canciones profanas, historias de amor o de dolor que la
hermana había oído a su madre o a su abuela. A todas horas en el convento de la 5
Sur se podían escuchar las notas de la mandolina, que llegaban hasta a las casas de
junto y los vecinos, involuntariamente pero con gran gusto, gozaban oyéndolas.
Según recordaban siempre había tocado así: cuando llegó al convento, novicia casi
niña, ya sabía tocar bellísimas melodías, y otras que había aprendido a lo largo de los
muchos años que pasó en el convento. Fue envejeciendo la buena monjita, su cabello
encaneció, su cara se llenó de arrugas, sus ojos se volvieron opacos, todo su cuerpo
se hizo pequeño y sus manos se mancharon, pero las notas de su mandolina siguieron
jóvenes: siempre llenas de vigor y de belleza. Las manos, por lo general temblorosas,
se mantenían firmes al sostener con amor el instrumento y al pulsar las cuerdas.
Luego de muchos años, al siguiente día de una noche murió la hermana Rosa. Junto a
su cama estaba la mandolina, en una silla, y ahí se quedó cuando la sepultaron en la
cripta del convento. Llegó otra santa mujer a ocupar esa celda y la mandolina salió
de ahí, fue a dar a un desván de cosas viejas: un baúl, hábitos raídos y manchados,
sillas rotas, una puerta, una mesa coja. Nadie más en el convento sabía tocar ese
instrumento.
No había pasado mucho tiempo cuando, a horas de vísperas o de maitines, como
antes, las monjas del convento dejaron de extrañar las notas de la mandolina:
mientras ellas rezaban se oía tañer el instrumento en algún lado. No era en la capilla;
venía de fuera y no sabían de dónde, habían olvidado dónde quedó el instrumento. Al
principio se asustaron un poco, echaron agua bendita por todas partes, trajeron al
padre a rezar en los pasillos del convento, pero continuaban oyéndose las notas. Al
pasar el tiempo dejaron de asustarse, pensando que no podía ser ánima en pena sino
el gusto de la hermana Rosa por acompañarlas en su oración, alabando a Dios con su
música.
Con el paso de los años se fue el convento de ahí, construyeron un convento más
moderno en otro lado pues ése estaba casi cayéndose. Llegaron monjas de otra
congregación a ocupar las celdas menos ruinosas, y el cuarto de trebejos no fue
abierto por ellas más que para meter más cosas estropeadas.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 25
También ellas escuchaban a veces la música de la mandolina, pensaron que era algún
eco que hubiera quedado atrapado entre las paredes, o bien que era música de alguna
casa vecina. Nunca se asustaron, no era un sonido tenebroso sino una música dulce y
tranquila que no espantaba a nadie.
Luego, cuando el viejo convento fue destinado a oficinas de gobierno, se requirió
hacerle muchas modificaciones y reconstruir algunas partes: se tiraron unas paredes,
se hicieron otras y el desván de cosas inservibles fue por fin desocupado. El
arquitecto que estaba a cargo de la obra recibió la mandolina de manos de los
albañiles que se hicieron cargo de vaciar esa habitación, y la puso a un lado. Habría
que investigar un poco, pero casi seguro que se vendería bien en alguna casa de
antigüedades o en el barrio de Los Sapos; al parecer el instrumento tenía muchos
años de haber sido fabricado y, fuera de la madera reseca por el tiempo que llevaba
ahí abandonado, empolvándose, estaba en buen estado y no sería difícil restaurarlo.
Tan sólo un momento se distrajo el joven arquitecto y cuando volteó a ver la banca
en donde había dejado la mandolina, ésta ya no estaba. Había desaparecido. Interrogó
a todos sus muchachos y nadie sabía nada; revisó personalmente el lugar donde
dejaban sus cosas durante todo el día, mientras trabajaban, pero no estaba ahí
tampoco.
“No pudo haber desaparecido así nada más –pensaba el arquitecto–, ni estos
muchachos tienen gusto y aprecio por un instrumento de esta clase, menos tan
antiguo, ni tienen idea de lo que puede valer”. Pero la mandolina no apareció por
ningún lado.
En el cielo, entre el coro de los ángeles, la hermana Rosa por fin pudo volver a tocar
su instrumento que había echado tanto de menos, y que había tocado durante todos
esos años ahí, desde el desván, sin poderlo sacar porque estaba atorado entre patas de
mesas y de sillas rotas.
VOCES Y LUCES DE OTROS TIEMPOS
Cuando me propusieron que nos fuéramos a vivir a la casa vacía donde antes había
estado el convento de las madres de La Cruz, dije que sí sin pensarlo. Creí que era
una posibilidad muy remota y que la proposición no era en serio o que las madres
encontrarían otra forma de resolver su problema: la casa estaba en venta, pero
mientras se vendía era conveniente que la habitara alguien de confianza para evitar el
deterioro o, peor, el vandalismo o la ocupación por abusivos usurpadores.
Luego de un par de meses resultó ser cierto, y estábamos por mudarnos. Confieso
que sentí mucho temor por lo que pudiera haber en esa casa: tan grande, tan vieja,
con tantos recovecos, ¿no iríamos a meternos en medio de presencias inmateriales,
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 26
ecos y fantasmas y espantos de otro mundo? ¿Quién sabe qué podría haber pasado
ahí a lo largo de casi un siglo, y qué podría haber quedado entre sus muchas paredes
y techos altísimos?
Traté de animarme pensando que, a fin de cuentas, habían sido buenas mujeres,
muchas de ellas incluso santas, las que habían habitado esa casa. Si algún fantasma
había, yo esperaba que no tuviera la intención de causarnos ningún daño.
*****
La casa era enorme: cada uno de los seis niños tenía su propio cuarto, su propio baño
y su propio estudio. Había tres cocinas y cinco patios, y un enorme comedor. Mis
hijos contaron en total 101 piezas y 29 baños.
De los patios, el primero y más grande era un jardín bellísimo y agreste: durante el
tiempo que estuvimos ahí no pudimos pagar un jardinero y la hierba creció como si
le pagaran por crecer. Y también las rosas, los belenes y las nochebuenas florearon
como si les pagaran por florecer. Decíamos que con toda seguridad la tierra de ese
lugar, que tantas oraciones y cantos religiosos escuchó, tenía “indulgencias”. Había
además muchos árboles frutales: duraznos, aguacates, nísperos, naranjas, una lima y
una higuera, y otros que en lugar de frutos daban mucha sombra y alfombraban el
suelo de semillas y hojas secas.
Otros dos eran patios con una fuente en el centro y un empedrado misticismo
rodeándola, y otro más, el cuarto patio desde la entrada, era aún más místico, con una
pequeña ermita rodeada de muchas plantas y un par de árboles, para cuando, en vez
de orar en la gran capilla de mármol, alguna monja prefería la soledad, el retiro y el
silencio de atrás de las cocinas.
El último patio, el que sirvió a las monjas como huerta para sembrar sus chícharos y
sus jitomates, tenía un rincón húmedo y sombrío donde había cuatro lavaderos
alineados, ocultos tras una enredadera. Ese cuarto patio y lo que lo rodeaba eran la
parte más vieja de la casa. Por un lado, una barda lo separaba de la propiedad vecina;
por otro, un obrador donde se hacían las hostias en máquinas antiguas, y por los otros
dos, las celdas de las monjas: un pasillo y las celdas alineadas, un ventanal al patio y
en la esquina, la enfermería; otro pasillo de altísimo techo y paredes de un color azul
intenso con celdas a ambos lados, pequeñísimas y muy austeras, con ventanas a uno
u otro patio.
Esa parte de la casa, aunque me parecía tan hermosa como el resto, no me gustaba;
nunca vi ni escuché nada, pero no me gustaba; era de esos lugares donde se siente
algo raro, como “cosa” que no se puede explicar qué cosa es.
El gobierno del estado compró la casa y la remodeló para establecer ahí las oficinas
para el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso. Entonces fue cuando
nosotros empacamos nuestros bártulos y nos mudamos. Luego, hemos sabido que
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 27
otras personas que han pasado por ahí después que nosotros, primero los albañiles
que remodelaron y luego los burócratas y funcionarios que ocuparon las oficinas,
ellos sí han recibido visitas de las buenas monjitas que vivieron y murieron en esa
casa hace mucho tiempo.
Cuentan que es una casa llena de fantasmas que yo nunca vi, pero ahí estaban, muy
cerca de mí. Dicen que todos los días a la misma hora, a las siete de la noche, se ve
pasar la silueta de una monja a través de las ventanas translúcidas de la capilla
principal, que yo siempre vi vacía y hoy es una magnífica sala de juntas con pisos y
paredes de mármol blanco.
Dicen que en el último patio, en ese rincón que no me gustaba, se escuchan voces
junto a los lavaderos. Quizá son las monjitas que, mientras lavaban, hacían alguna
oración comunitaria o se permitían hablar de chismes y temas mundanos.
Dicen también que, algunas veces, se va la luz de manera inexplicable sólo en una
parte de la casa, en ese pasillo azul y en los cubículos llenos de papeles en que se
convirtieron las celdas de las monjas, y regresa también de manera inexplicable
luego de un rato, y a pesar de que han buscado falsos contactos o alguna otra
explicación que convenza y satisfaga, no han hallado, nunca, nada...
LA CONFESIÓN
Cuentan que en los primeros años del siglo que acaba de terminar, cuando la ciudad
de Puebla aún se extendía apenas un poco más allá de lo que hoy es su centro y sus
calles eran empedradas, y las de las orillas eran de tierra, ocurrió este extraño suceso.
El “tío padre”, que así le decían sus familiares que me contaron esta historia, estaba
una noche lluviosa a punto de retirarse a descansar, rezando sus últimas oraciones del
día, cuando sonaron en la puerta unos golpes impacientes. Al asomarse, un hombre
vestido de paisano lo urgió a acompañarlo para escuchar la confesión de un
moribundo. Quizá un sacerdote menos cumplidor de sus deberes de estado, en vista
del tiempo lluvioso y la noche oscura, habría dicho que iría a la mañana siguiente.
Pero dicen quienes lo conocieron que este hombre de iglesia no era tal, sino celoso
de sus obligaciones para con Dios y con las almas, de modo que sin hacer siquiera un
gesto de flojera o desagrado pidió al visitante que lo aguardase unos segundos.
Luego de ponerse el capote y tomar su estola y su breviario salió, dispuesto a
marchar a pie. “No, su mercé —le dijo el desconocido—, que vamos lejos. Monte
usté en su burro, que yo traigo el mío”.
Al paso más rápido que se pudo lograr de los pacienzudos animales anduvieron
durante un rato bastante largo; atravesaron calles y callejones y llegaron a la orilla de
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 28
la ciudad, alcanzando las primeras huertas y campos sembrados, y caminaron por los
senderos enlodados con todo el cuidado que les era posible dadas las circunstancias.
Buen trecho anduvieron todavía hasta que, cerca ya de un lomerío arbolado, cuyas
sombras negras imponían cierto temor a lo que pudiera haber ahí escondido, el guía
señaló al cura una lucecita, apenas visible entre las sombras y la llovizna. “Es allí, su
reverencia. Ya puede usté llegar, y luego ya ve su mercé que el camino es fácil y
sabrá cómo volver”. “Si, hijo —respondió el hombre de iglesia—; no te mojes más,
ve con Dios y que él te bendiga”.
Se separaron y dióse prisa el cura en llegar a cumplir con su piadosa tarea, esperando
que no fuera tarde para aquella alma, pues es cosa muy grave morir sin confesión. Al
llegar a la casa golpeó la puerta con los nudillos, esperando que le abrieran los
familiares del enfermo. Adentro no había nadie que le abriera, no había nadie además
del enfermo, pero la madera, al parecer muy apolillada, cedió sobre sus goznes y se
abrió fácilmente, aunque con un desagradable chirrido. Muy pocos muebles había
adentro: una mesa en el centro, sobre la cual una vela proyectaba la temblona luz que
desde lejos se veía por la ventana; un catre donde, envuelto en mantas viejas, yacía
un hombre que al parecer sufría bastante, y junto de éste una silla. Luego de saludar
“La paz de Dios sea contigo” y hacer sobre el hombre la señal de la cruz, el sacerdote
se quitó el capote que puso a los pies del catre, se acomodó la estola y se arrodilló
junto al enfermo para escuchar su última confesión. Éste hablaba con dificultad y el
cura, luego de tratar de leer sus oraciones a la escasa luz de la vela, y ver que no
podía, decidió decir de memoria lo que pudiera recordar, y hacer por el enfermo una
oración espontánea, salida del alma en el momento; puso su breviario en la silla y
acercó el oído a la boca del moribundo.
Qué fue lo que el cura escuchó, no lo sabemos; fue secreto de confesión y no lo dice
la historia. Dio la absolución y exhortó al hombre a confiarse a la misericordia
divina, que es infinita, volvió a hacer sobre él la señal de la cruz y salió, luego de
ponerse el capote para protegerse de la llovizna que persistía en caer. Desató a su
burro, que se había quedado junto a la puerta, montó y se apresuró a regresar.
Fue hasta el día siguiente cuando, al levantarse e ir a rezar sus oraciones, echó de
menos su breviario. Además de su utilidad, para él tenía un importante valor ese
pequeño libro que le había regalado su madre, muchos años atrás, el día que se
ordenó sacerdote. No necesitó esforzarse mucho para recordar que le había sido inútil
en su menester, la noche anterior, y había olvidado tomarlo de la silla que estaba
junto al catre del moribundo. Luego de celebrar las dos misas por la mañana, cuando
ya había amanecido, se puso en camino. De paso, se enteraría del estado de salud del
pobre hombre.
El trayecto le pareció mucho más corto que antes, seguramente debido a que ya no
llovía ni él estaba cansado. Desde que divisó la casa, a lo lejos, le causó extrañeza.
Por la noche no se había percatado del aspecto de ruina y abandono en que se
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 29
encontraba, quizá no la observó bien por lo oscuro y por la lluvia, o porque mientras
caminaba pensaba en el deber que iba a cumplir.
Al acercarse y mirar la puerta recordó lo fácilmente que se había abierto sola, la
noche anterior, con apenas unos golpes no muy fuertes. No era extraño, ahora lo
veía: estaba carcomida y agrietada por todas partes. Pero cuando quiso abrir esa
mañana la puerta se atoró con las hierbas que crecían dentro de la casa. Tuvo que
empujar con fuerza y al entrar, su sorpresa fue enorme. Ahí estaba la mesa con una
pata rota, inclinada hacia un lado; la palmatoria de hojalata oxidada y la vela,
ennegrecida, estaban tiradas junto a la mesa; el catre, sin enfermo y sin cobijas, y la
silla a un lado. Todo ello se ocultaba entre las altas hierbas y matojos que la noche
anterior, sin duda, no estaban ahí. Recordó que al arrodillarse junto a la cama sintió
el piso desigual y pedregoso, no acolchonado por la hierba.
Sobre la silla, que estaba en el mismo lugar y cubierta por una gruesísima capa de
polvo, encontró su breviario, que se apresuró a tomar y salió, alzando los pies al
caminar y preguntándose qué podría significar aquello. Luego de caminar un poco se
cruzó en su camino una pareja de campesinos, al parecer vecinos del lugar, y el cura
pensó que quizá ellos le podrían explicar algo.
“Oigan, ¿ustedes saben algo del hombre enfermo que vive en esa casa, la que se ve
junto a aquellos árboles?”, preguntó. “¿En esa casa? No, su mercé. Ha de estar usté
confundido, ahí no vive naiden desde hace como quince años”, respondió la mujer.
El cura pensó unos momentos, y luego insistió: “No, no puede ser. Dejé olvidado mi
breviario y ahí lo acabo de recoger. Fue ahí, ayer noche vine a confesar a un
moribundo. Pero ahora ya no hay nadie y quiero saber si murió, si dejó familia a
quien avisar y si ya se le enterró”.
“El último que la vivió fue el Arnulfo, Dios lo haya perdonado”, informó el hombre.
La mujer se estremeció y completó lo dicho por su marido: “Asesinó a machetazos a
uno que dizque era su amigo, que porque los dos querían a la mesma muchacha.
Pa’que luego la muchacha ni lo quisiera...” “Durante muchos años después vivió ahí,
pero no se trataba ni se hablaba con naiden, imagíneselo usté, tan malvado ni quien
quisiera saber de él. Aluego se murió, solo como un perro, y naiden quiso acompañar
el entierro ni venir a rezarle”, terminó el hombre.
Cuentan los hijos de los hijos de los que oyeron el relato de los campesinos, que el
sacerdote palideció y hasta pareció que le temblaba la mano al dar la bendición a la
pareja. Corrió por la ciudad el rumor de que en esa casa el cura había escuchado la
confesión de un muerto, cuya alma impenitente había buscado quien lo absolviera de
un horrible crimen para poder encontrar el descanso eterno.
Muchos años después, al extenderse la ciudad, la casa en ruinas fue derribada y
construidas casas y edificios en todo ese terreno yermo. Hoy no queda nada más que
la historia, contada de boca en boca entre muchos otros relatos de fantasmas, en los
que es pródiga nuestra ciudad, sin que nadie tenga idea de dónde sucedió.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 30
He escuchado relatos parecidos y no sé si realmente ocurrieron o son invento de
alguna imaginación calenturienta, pero a mí me fue narrado por una sobrina nieta del
cura. Quizá no sea tan infrecuente que, luego de algunos años de purgatorio, las
almas reciban el perdón a condición de encontrar, entre los vivos, quien les dé la
absolución...
۞
LA FIESTA
Imaginemos por un momento que en todo lo que tocamos, de alguna manera,
dejamos algo de nosotros. Hay objetos que significan mucho para una persona, de
manera que su contacto con ellos es frecuente y, sobre todo, intenso. Ciertos objetos
son muy superficiales para todo el mundo y entonces no adquieren nada de la
personalidad de nadie. En cambio algunas joyas (no necesariamente muy valiosas),
algún mueble, un muñeco de peluche o un trasto de cocina pueden revestir para
nosotros un valor muy grande, posiblemente por haber pertenecido a alguien querido
o por el uso que nosotros mismos le hemos dado y las circunstancias en que lo hemos
hecho.
Ciertas prendas de ropa nos son especialmente apreciadas, tal vez por su comodidad
o porque se nos ven bien, y otras por ser lo que llevábamos en alguna ocasión que
nos trae recuerdos luminosos. Alguna prenda, tal vez, ha dejado de gustarnos por
haber sido nuestra envoltura en algún momento desagradable o doloroso de nuestra
vida.
*****
Llegué a trabajar al Museo Poblano de Arte Virreinal como asistente de Curaduría,
con motivo del montaje de la exposición “La moda en el siglo XIX”, que contaba
con una buena cantidad de piezas muy interesantes. Enmarcados en escenarios
elaborados con moblaje de la época, como sillas, sillones, consolas y camas con
dosel, se colocaron sobre maniquíes algunos vestidos pertenecientes a coleccionistas
que los prestaron para la ocasión; también había abundantes accesorios, como
pañuelos, guantes y zapatillas, alguna maleta vieja, revistas y portamonedas, corsés y
joyería, los cuales se colocaron en escaparates distribuidos a lo largo de tres grandes
salas del museo.
Uno de los trabajos que debíamos realizar la curadora y yo era llevar un minucioso
registro de la ubicación de cada pieza, por lo que cada una estaba numerada y
teníamos un mapa donde las señalábamos por su número.
La directora de museografía tardó mucho tiempo en encontrar el acomodo definitivo
para todas las piezas: día con día las cambiaba y nosotras, la curadora y yo, debíamos
revisarlo todo, noche con noche, y realizar los ajustes necesarios en nuestro croquis.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 31
Y cada mañana, la museógrafa nos reclamaba, muy enojada porque movíamos los
vestidos. Eso nos extrañaba mucho, pues aunque sí los teníamos que mover para
verificar la etiqueta con el número de cada uno, no los cambiábamos de lugar ni los
volteábamos, cuando más un pliegue quedaba diferente a como ella lo había dejado,
o quizá unos cuantos grados girado a la izquierda o a la derecha, así que no
comprendíamos su enojo.
Finalmente, llegó el día en que ella terminó su acomodo y no debimos entrar más a
revisar las piezas y, por consiguiente, a moverlas. Al día siguiente se enojó igual,
pues según ella las habíamos movido otra vez.
Entonces fue cuando supimos, por los vigilantes, que algo extraño ocurría todas las
noches en esas salas. Cuando nos oyeron comentar el enojo de la directora de
museografía sólo sonrieron y movieron la cabeza de un lado a otro.
“Se mueven solos”, dijeron.
“¿Cómo?”, por supuesto que no entendimos.
“Sí, los vestidos se mueven solos. Todas las noches se oye ruido allá adentro”.
“¿Ruido...? ¿Qué ruido se oye?”
“Pues... se oye música y se oyen aplausos...”
Por supuesto, nadie se atrevió nunca a entrar a constatar lo que ocurría en aquella
curiosa reminiscencia de un salón de baile.
LA NIÑA
Me llamo Zenaida y tengo ocho años. Hace sesenta y un años que cumplí ocho. Les
voy a contar algo.
Vivo aquí, sí, en las casas de allá atrás; la entrada es por la otra calle, la Calle de las
Cruces. Siempre he vivido aquí, dicen que alguna vez esto fue un hospital, pero yo
no lo creo, no me lo puedo imaginar lleno de enfermos y de doctores.
De un tiempo acá me pasan cosas muy raras. Lo último que recuerdo que no haya
sido extraño fue un poco después de cumplir los ocho años, cuando en el día de
Reyes me trajeron una pelota.
El Pepote, el vecino feo y grosero de arriba, tenía una pelota y como sabía que me
gustaba siempre se burlaba de mí: me la pasaba por enfrente, hacía como que me la
iba a prestar y luego se iba corriendo, y jugaba y jugaba enfrente de mí
presumiéndome su pelota. “¡Mira mi pelota roja!, ¿te gusta?”, me decía
enseñándomela, y cuando me veía mirarla la abrazaba y se iba corriendo y gritando
“¡Pues es mía, es mía y no te la presto!”
Pero ahora ya no puede, porque yo tengo mi pelota. Claro que el Pepote quién sabe
dónde está, hace mucho que no lo veo.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 32
Los Reyes Magos me trajeron mi pelota y también una muñeca, pero esa no ha
querido despertarse, es muy floja y dormilona, así que he tenido que jugar con la
pelota todo el tiempo. Mi pelota es muy traviesa, se mete debajo de las camas, brinca
por las ventanas y entre los pies de las personas que pasan. En una de esas brincó
alto y se me fue al agua de los lavaderos, ahí está muy alto, hay mucha agua y no la
alcanzo.
Fui a hablarle a mi papá para que me la sacara, él estaba acostado y me dijo que
luego, que está cansado porque se desveló trabajando en la noche. ¡Ja, ja!, yo sé bien
lo que hizo anoche, si ya sé que él es los Reyes Magos y fue a comprar mi muñeca y
mi pelota. Pero yo quería sacarla del agua, si no podía venir el Pepote y a llevársela
para tener dos, o me la ponchaba.
Traje una escoba, con el palo la traté de jalar, pero nada. Se cayó también la escoba
adentro del agua. Me trepé al lavadero que está más cerca de donde flotaba mi
pelota, estiré la mano.... estiré más... casi... casi la alcanzaba...
Me caí al agua. Estaba muy fría y me asusté. El agua sabía a jabón y a podrido. No
podía respirar, el agua adentro de las narices se siente muy feo, quise gritar pero creo
que nadie me oyó. Pero alcancé mi pelota, me abracé a ella... Cuando volteé para
afuera vi a mi abuelita, que murió hace mucho y vino a aplaudirme, estaba flotando
en el aire afuera de la pileta y me sonreía contenta porque alcancé la pelota. No me
habló, sólo se sonrió conmigo.
Desde entonces todo ha sido raro. Mamá lloraba mucho y decía que papá tenía la
culpa, no sé de qué. Papá también lloraba y se emborrachaba, y también decía que
mamá tenía la culpa. Ninguno de los dos parecía darse cuenta de que yo estaba ahí,
como si no me vieran, aunque traté de hablarles muchas veces. Entonces yo también
lloraba.
Pero de eso hace mucho, quién sabe dónde están ahora. Yo creo que de tan tristes y
enojados que estaban mejor se fueron, pero se les olvidó llevarme con ellos y no
pude seguirlos. Cuando me canso de buscarlos por aquí cerca, a ver si vienen por mí,
me voy arriba y en un rincón me pongo a llorar. Pero eso es sólo a veces, casi
siempre cuando los llamo estoy contenta, jugando con mi pelota.
Todos los vecinos se fueron yendo... El Pepote con sus papás y su abuelito, la señora
enojona de arriba, los muchachos de al lado. Vinieron muchos señores que hicieron
paredes nuevas, cambiaron las puertas y dejaron mi casa muy linda. Pero se
asustaban si me veían jugando, gritaban; “¡La niña! ¡La niña!”, como si nunca
hubieran visto a una niña.
Así que por eso ahora sólo a veces salgo a jugar durante el día y más en las noches,
cuando no hay nadie. Yo no quiero asustar a nadie, sólo jugar con mi pelota, así que
me espero a que todos se vayan y me voy a ese patiezote, todo para mí solita, y corro
de un lado a otro con mi pelota, toda la noche. Nadie me dice nada, nadie me
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 33
molesta. Lo único malo es que a veces me aburro de jugar solita, quisiera jugar con
alguien...
۞
EL ÚLTIMO VISITANTE
Era un fastidio dejarlo entrar a esa hora, las 4 y veinte, pero las instrucciones son que
hasta las 4 y media se permita la entrada a quien desee, advirtiéndole, eso sí, que a
las 5 debe abandonar las salas pues ya se van a cerrar. Se lo dijo el vigilante de la
entrada, se lo dijo la chica de la taquilla, y también el vigilante que está afuera de las
salas.
Pasaron los cuarenta minutos y el visitante del pantalón de mezclilla y la camisa a
cuadros rojos, negros y blancos no salía. Entró el vigilante a buscarlo a la sala, entre
las vitrinas y frente a los cuadros, pero no estaba. “Tiene que estar aquí adentro,
puesto que no ha salido”. Pero el hecho es que no estaba.
Se comunicó con el jefe de vigilancia que subió a ayudarle a buscar. Ni que fuera tan
difícil, no había donde se pudiera esconder y no era algo pequeño que se ocultara en
cualquier rincón. En cuanto a para qué se querría quedar escondido, sólo había una
posibilidad y era preocupante: tener proyectado el robo de obras de arte. Lo buscaron
en las cuatro salas de exposición, pero no estaba.
“¿Estás seguro de que no ha salido?”, preguntó el jefe de vigilancia.
“Pues claro que estoy seguro, si estaba bien al pendiente porque entró cuando ya
faltaba poco para cerrar”.
Cerraron, pues, las puertas de las salas con una vaga inquietud, y fueron a preguntar
al vigilante de la puerta de entrada al museo, que ya había cerrado, si lo había visto
salir.
“No, jefe, si bien que he estado atento, con eso de que entró tan tarde...”
“Además –confirmó la cajera– hoy ha habido muy poca gente. Desde hace buen rato
que había salido el último y el señor de la camisa a cuadros era, entonces, el único
que quedaba allá arriba. Yo tampoco lo vi bajar ni pasó enfrente de mí”.
Incluso, para cerciorarse, revisaron la película de la última hora de la cámara de
circuito cerrado; se le vio entrar, el último visitante como dijo la empleada de
taquilla, como dijeron todos, pero no se le vio salir.
No había que hacer. Ningún visitante se podía quedar en las salas luego de cerrar el
museo, pero ¿cómo se podía hacer salir a un visitante que se había vuelto invisible?
A lo mejor, si alguna vez recorres las salas del museo te encuentres todavía,
admirando las pinturas o quizá recordando algún suceso vivido allí, en un momento
del pasado, al visitante de la camisa a cuadros al que todos vieron entrar y nadie vio
salir.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 34
۞۞۞
SEGUNDA PARTE
EN LAS TINAJAS DE SAN JUAN DE ULÚA
A riesgo de sonar repetitiva, pues ya lo comenté en el prólogo, retomo la idea y
pregunto, una vez más, qué son los fantasmas. Si aceptamos que pueden ser una
emoción o sentimiento, positivo o negativo, que queda cuando se va de un lugar una
persona que vive ahí algo muy intenso, y que algunas personas perciben y otras,
como –por fortuna– yo, no notamos, entonces habría lugares especialmente
“habitados” por tales fantasmas, como el Hospital Real de San Pedro, en el que
ocurrieron casi todas las historias narradas en la primera parte de esta serie. La
enfermedad y la muerte son, sin duda, experiencias muy intensas.
Pero hay otros sitios que han sido testigos de vivencias aun más intensas. Si las
cárceles ahora son lugares donde transcurren momentos terribles, podemos estar
seguros de que hace apenas un par de siglos, incluso menos, se vivían en ellas
verdaderos horrores.
El fuerte de San Juan de Ulúa comenzó a construirse en el siglo XVI, a mediados de
la centuria, como refugio para proteger a las embarcaciones de los frecuentes nortes
y tempestades; luego, sirvió como baluarte para defender el puerto de Veracruz de
los ataques de los piratas y otros enemigos de la España, y por último funcionó
durante muchos años como prisión. Como cárcel, fue teatro de algunas de las
leyendas más conocidas de México, como son “La mulata de Córdoba” y el escape y
muerte del famoso “Chucho el Roto”, especie de Robin Hood mexicano.
También personajes menos legendarios fueron encerrados en sus mazmorras:
criminales, presos políticos y héroes que quisieron liberar a la patria del dominio
español. Ninguno envejeció ahí, a veces porque era sólo lugar de paso para enviar a
los prisioneros a ser juzgados en la metrópoli española, al otro lado del océano; otras
veces la que los sacaba de ahí era la muerte, que con todo el horror del vómito negro
y otras enfermedades era más misericordiosa que el desgranar de interminables horas
a lo largo de los días, meses o años en la oscuridad, pestilencia y humedad que
merecieron a sus calabozos el nombre de “tinajas”. Otras veces, seguramente
muchas, la muerte más espantosa descargó su guadaña entre las carcajadas de los
celadores y verdugos, para quienes el dolor y la muerte ajena eran, además de un
empleo, una incomparable diversión. Las tinajas fueron escenario, sin ninguna duda,
de sufrimientos y torturas difíciles de imaginar, tristezas atroces, odios mortales y
horas de dolor, locura y desesperación.
*****
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 35
Cuando nombraron al nuevo director de San Juan de Ulúa, convertido en museo y
sitio turístico, quiso ir a conocer el lugar en un momento en que estuviera vacío para
apreciar mejor lo imponente de su austera construcción. Su compañera de trabajo
insistió en que fueran de noche, pensando que en esas circunstancias el ambiente
sería mucho más sugestivo para su romántica y fecunda imaginación; le permitiría
inventar actividades más interesantes y ambientar mejor sus historias. No sentían
ningún temor, pues ambos eran, al menos hasta esa noche, bastante escépticos
respecto a los espíritus, fantasmas y otras presencias del mundo sobrenatural. Ellos
nunca habían visto u oído nada y pensaban que, seguramente, esas patrañas son
producto de una imaginación rebuscada o aun de la invención para burlarse de los
ingenuos y los crédulos.
No fantasmas pero sí misterios, leyendas y ecos del pasado, respiraban las paredes
grises y una extraña mezcla de aromas: el olor salado del mar y un olor penetrante a
humedad que casi, casi, tenían cuerpo.
Cruzaron en silencio el “Puente de los Suspiros”, y ella no pudo evitar exhalar uno
pensando en cuántos prisioneros habrían, efectivamente, lanzado ahí su último
suspiro al ver escapar para siempre sus ilusiones y su libertad. La grandiosidad del
lugar se aprecia en toda su magnitud cuando se va de día, pero de noche la negrura
del mar es imponente y los límites que de día se ven lejanos, de noche no se ven. Tan
sólo sombras enormes y luces pequeñas les daban a conocer el puerto allá, a lo lejos,
y la luz de la luna llena les mostraba los enormes y gruesos muros, como fantasmas
emergiendo de las aguas.
También los sonidos nocturnos son distintos de los que acompañan a la luz del día:
sólo se escuchaba el golpear de las olas sobre las paredes de piedra sumergidas y de
repente, el triste Tuuuuu de algún barco lejano anticipando su llegada.
Luego de caminar por los espacios abiertos, pensando y proyectando qué se podría
hacer para mejorarlos o cómo aprovecharlos, llegaron a los calabozos y entraron al
primero, conocido como “La Potranca Mayor”. Al franquear la entrada el nuevo
director siguió conversando de lo que pensaba hacer, mirando hacia todos los
rincones y las húmedas paredes. Ella lo escuchaba, imaginando qué cosas podrían
hacer en esos espacios que atestiguaron mil escenas históricas, qué actividades
novedosas podrían inventar para capturar la atención de los visitantes y promover
juegos culturales sin cuento.
Evocaba quizá las condiciones en que vivían allí los prisioneros, torturados por la
humedad y la oscuridad y mareados por el olor de sus propios excrementos; tan
vívida se presentó la imagen en sus ojos internos que le extrañó no sentir esa fetidez,
sino sólo el olor a encierro y humedad. Pero, después de todo, al cabo de tantos años
no es raro que ese otro olor haya desaparecido por completo.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 36
Más se tarda uno en narrarlo que en suceder lo que sucedió; apenas entrar lo
sintieron. Era algo muy desagradable que salía del suelo, una energía que salía del
suelo y entraba a sus cuerpos desde los pies, pero esa energía que subía por sus
piernas y se movía hacia arriba, queriendo llenarlos, era bestial y crecía en
intensidad. Ella se quedó pasmada en el centro mientras él pasó hasta adentro, como
si esa fuerza negativa lo jalara hacia una ventana ciega que había al fondo del
calabozo. “¡Aquí! ¡Aquí!”, y señalaba hacia el suelo, cerca del rincón apenas
iluminado por la luz de la luna que penetraba por la entrada. Desde donde ella estaba,
la voz de él se percibía muy extraña, no era su voz. Vino hacia ella y la jaló hacia
donde la energía maligna se percibía con mayor fuerza.
La sensación siguió creciendo. El escalofrío que relacionamos con el miedo
estremeció sus carnes; los vellos de sus brazos se erizaron y sus nucas se llenaron de
gotitas heladas. “¿Qué es esto?, pero ¿qué es esto...?”, tartamudeaban. Hasta que se
hizo insoportable y sin pensarlo ni ponerse de acuerdo, al mismo tiempo decidieron
salir de ahí.
Él la tomó de la mano y la jaló hacia fuera, y ella lo siguió sin decir nada. Habrían
querido correr, pues “algo”, algo tenebroso y más espeluznante por invisible crecía
ahí adentro, parecía tener voluntad propia, parecía querer asfixiarlos sin que la
inmaterialidad le bastara para impedirlo. Y parecía querer atraparlos ahí. Como en
cámara lenta consiguieron ir hacia fuera y caminar, tratando de hablar un poco para
calmarse más que porque tuvieran algo que decir.
Creían que al dejar atrás la penumbra, el olor a humedad y el ambiente de sofocante
encierro dejarían también atrás esa horrorosa impresión, que habría sido
momentánea. No fue así. La fuerza negativa que salió del suelo llenó rápidamente la
celda y, apenas habían caminado un poco en el exterior para alejarse de allí, los
alcanzó. Recatando la voz, como temiendo que ese ser la oyera, ella le dijo una y
muchas veces al director: “Di que no te quieres quedar, di que no te quieres quedar
aquí”, como para convencerse a sí misma y a él de que podrían huir.
El pavor los invadió, pues ese algo no sólo se percibía como muy extraño, sino
dañino o aun más, asesino, así que caminaron lo más rápido que la opresión les
permitía, durante varios larguísimos minutos. Cuando casi pensaban estar a salvo, se
dieron cuenta que aquello los había seguido. No veían a nadie, pero la certeza de
estar siendo perseguidos era completa. Era como sentir a alguien volando tras ellos y
unas garras a punto de clavarse en su cuerpo. Tuvieron que llegar muy lejos para
escapar del ente odioso, que tardó mucho en disolverse en el aire abierto, y aun así
les duró mucho tiempo la sensación de angustia y opresión.
*****
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 37
Mucho comentaron después sobre lo que sintieron, cuestionándose si fue real o fue
psicológico, producto de su imaginación o del ambiente opresivo, o tal vez una rara
energía proveniente del ambiente natural, o alguna otra explicación racional. Esa
explicación tal vez exista, pero lo cierto es que no la encontraron.
La pregunta, o mejor dicho, las preguntas son: ¿Qué ocurrió en esa celda, en esa
prisión? ¿Por qué permanece ahí el horror de épocas pasadas? ¿Qué sucesos
espantosos, qué sentimientos terribles se vivieron ahí? ¿Qué habría visto una persona
más sensible aun, una de esas personas que perciben visualmente las presencias
inmateriales?
Y, por último, ¿cuál y qué tan grave podría haber sido el daño que ocurriera a sus
cuerpos, a sus mentes o a sus espíritus de haber permanecido un poco más de tiempo
en las entrañas de ese calabozo? ¿Puede el recuerdo que deja una persona de su vida,
el daño sufrido o causado a otro, por terrible que haya sido, dañar de algún modo a
los que llegan después, cuando sólo quedan los fantasmas...?
EL SOMBRERO QUE YA NO ESTABA
El vigilante que hace la ronda todas las noches no consigue explicárselo. Al principio
pensó que era su imaginación, hasta que una noche el gerente de la oficina lo vio
también y le preguntó qué podría significar. En cuanto se apagan las luces, con la
poca luminosidad que llega de la calle se ve en el rincón vacío una sombra: es un
perchero inexistente con un sombrero colgando, y la figura de un hombre, encorvado
como bajo el peso de un gran cansancio, estirando la mano para tomarlo. Pero si se
prende la luz, o se dirige la de una linterna hacia ese rincón, enseguida desaparece la
sombra.
*****
Somos parte de ese rincón. Los tres, y en él somos inseparables. El perchero de
madera, que ahora yace en un desván porque aparte de nosotros nadie más lo usaba.
El hombre cuya cabeza y yo nos calentamos mutuamente durante tantos años. Y yo.
Los tres y el rincón vacío.
Desde que vi a mi buen dueño acercarse ese día, al terminar la jornada, supe que algo
pasaba. Antes de que me tocara. Antes de tocar yo su cabeza. Creo que fue por la
forma como caminaba, él, que a pesar de sus más de sesenta años siempre andaba
erguido, arrogante y lleno de vida. Ese día parecía que le habían echado algo sobre la
espalda, algo muy pesado, más pesado precisamente porque no se podía ver y,
entonces, nadie le ofrecía ayuda para llevarlo. Cuando levantó su brazo para
alcanzarme, también parecía pesarle mucho. En lugar de peinarse el cabello con las
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 38
manos antes de acomodarme sobre su cabeza, como siempre, me puso sin fijarse. No
noté ese como orgullo con que me colocaba todos los días sobre su cabeza, como si
yo significara lo respetable que él era; ese día percibí tristeza y algo como
vergüenza... Cuando me tomó, su mano temblaba.
Durante el camino a casa, como siempre, sin darse cuenta me habló de lo que había
ocurrido. Desde que me colocó sobre sus cabellos grises, al mismo tiempo que olía la
vaselina a la que yo estaba tan acostumbrado como él, empecé a oír sus
pensamientos. Luego de tantos años de trabajar en esa oficina, sin más ni más lo
despidieron, cuando le faltaban sólo cuatro años para jubilarse. Con una regular
liquidación los dueños de la empresa limpiaron su conciencia. Si se detuvieron a
pensar no les importó y lo dejaron en la calle; le dijeron que eso era lo que le
correspondía legalmente y allá él, que se las arreglara como pudiera.
Por más que hizo cuentas, yo pude ver las sumas y restas dentro de su cabeza y no,
no le alcanzó para nada: un pequeño negocio que les permitiera vivir a él y a su agria
media naranja. Pero echó números, quitando aquí y también allá, y no alcanzaba. La
renta de un local, seguramente con un mes o dos de depósito; el mobiliario que
tendría que adquirir, la mercancía para empezar con los anaqueles llenos... no, medio
llenos... no, apenas a la mitad... No, tampoco... Casi vacíos y ni así salían las cuentas.
Pediría ayuda a sus hijos... No... No podía hacer eso, ellos estaban casados, tenían
sus propias familias y sus propios compromisos, sus hijos pequeños, sus casas a
medio pagar.
Cuando él abrió la puerta su gruñona consorte, igual que yo, notó algo extraño desde
el principio. “¡No me digas...! Te robaron la cartera, como la otra vez...” Me sentí
movido de un lado a otro, en silencio. “Te retrasaron el pago, como que no
trabajas...” Otra vez me meció el movimiento de su cabeza. “Ah, te sientes mal.
Claro, nunca haces caso cuando te digo que no te bañes en la mañana, antes de salir,
pero no, si eres necio como tú solo...” Antes de que ella terminara, otra vez negó la
cabeza sobre la que me encontraba. “Entonces es que vienes de malas...” Me sentí
levantado y puesto sobre la mesa. Yo no quería seguir oyendo, pero ellos se
quedaron ahí, junto a donde yo estaba.
“No, mujer. Me quedé sin trabajo” “¿Cómo...?” “Me despidieron, pues” “¡¿Que te
qué...?!” “¡Que me despidieron, me despidieron, me despidieron!, ¿ya?”
Un silencio de esos que dicen más que una retahíla, más amargo aún que las frases
despectivas que yo estaba acostumbrado a oír todos los días, fue la respuesta de la
mujer. Luego de unos segundos larguísimos, la oí gritar: “¡Pues a esta casa o traes el
gasto, o te me vas pero así...!”, chasqueó los dedos frente a la cara de él. Se quedó
mudo. Sin responder, subió al cuarto y guardó todas sus cosas en una maleta vieja;
no era mucho, dos pares de pantalones raídos, cinco camisas percudidas, un chaleco
y dos suéteres; tres camisetas y cuatro pares de calcetines, un pijama azul marino,
una bata gastada. El único par de zapatos, aparte del que llevaba puesto, lo metió en
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 39
una bolsa de plástico. Lo vi bajar las escaleras con la maleta en la mano. Pasó frente
a donde yo estaba, sin verme, y se dirigió a la puerta.
“¡No me dejes aquí esta basura!”, chilló la voz de urraca de la mujer. Yo hubiera
querido huir cuando la vi acercarse, nunca me gustó que me tocara con sus manos
ásperas y heladas, pero no lo pude evitar. Me quedé temblando mientras ella me
alargaba hacia él, y lo oí decir: “Haz lo que quieras con él, ya no lo necesitaré más”.
Al mismo tiempo que escuché el portazo, me sentí lanzado hacia el suelo y ella, la
odiosa bruja, brincó sobre mí con ambos pies, me pateó con furia y me alzó del piso,
pero sólo para aventarme sobre el bote de basura, entre las inmundicias. Desde ahí,
todavía, alcancé a percibir los pensamientos de mi dueño alejarse, tristes, calle abajo.
No quise quedarme en la basura y desde esa noche me vine a vivir a la oficina, al
rincón donde me dejó tantas mañanas, optimista, para empezar a trabajar, y tantas
tardes lo esperé para acompañar su cansancio y su camino a casa. No va a volver,
pero de algún modo es como si aún estuviera aquí.
CON OLOR DE TABACO
Luego de varios años trabajando en Japón, estoy en México de vacaciones, pasando
unos días con mi mamá. Además de los ratos llenos de cariño pasados con ella,
disfruto el salir al mercado o a otras partes y recorrer las calles de mi niñez y mi
juventud. Regresaré a Japón y quién sabe cuándo vuelva.
Voy caminando por la calle, apenas a una cuadra de mi casa, cuando veo venir a la
seño Caty. Desde que yo era niña y ella era una señorita, entre nosotros, en la casa, le
decíamos así. Hace mucho que la vi por última vez, y no ha cambiado casi nada. Es
la misma, con su arreglo estrafalario, su exceso de maquillaje y su peinado
escandaloso. Ella también me reconoce y me saluda desde lejos, y al acercarnos llega
a mi nariz su inseparable olor a cigarro. No recordaba ese olor, pero cuando lo noto
me parece que es parte de ella. Pienso en Elisita, su mamá, que ha sufrido por esta
hija un poco viciosa y un mucho sin expectativas de futuro en la vida ni ambiciones
de superación.
“¡Hola, qué raro verte por acá!, ¿dónde has estado?”, me saluda.
“¡Hola!”, le respondo. “Es que me mandaron a Japón, ahorita estoy de vacaciones”.
Me pregunta también por mis hermanas:
“Luz y Carmelita, ¿dónde están?”
Le respondo rápidamente y luego inquiero:
“Y tú, ¿cómo estás?”
“Bien, gracias. Como siempre, ya sabes...”
“Y tu mamá, ¿cómo está?”, le pregunto, un poco cohibida por su “como siempre”.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 40
“Pues, bien. Con sus achaques, ya te imaginas. Se la llevó mi hermano para cuidarla
y que esté más acompañada...”
Pienso que entonces estará ella sola en su casa, y me apena su soledad aunque a ella
no parece importarle mucho.
“Además, ya sabes, los nietos la quieren mucho y...”
De pronto la dejo de oír. Todo alrededor de ella se me borra y sólo veo su cara,
vagamente escucho su voz, como de muy lejos, que me cuenta de los sobrinos, la
cuñada y el hermano, cómo quieren a la sufrida viejecita. No sé qué me dice. Una
lija, áspera y a la vez viscosa me raspa el cuerpo, todo el cuerpo al mismo tiempo y
siento pararse los pelillos de mis brazos. Un pánico súbito va de mi cabeza a mis pies
y tiemblo toda.
“Mi mamá me contó en una carta que la seño Caty murió, ¡está muerta!”
Me despido no sé ni cómo, no sé si ella terminó lo que me estaba diciendo o la
interrumpí a media frase, ni quiero saberlo.
“Hasta lueguito, ¿eh? Salúdame a todos por favor”. Tampoco sé si se entiende lo que
digo o mi voz se oye tan pringosa como siento mi lengua.
Trato de seguir mi camino y mi propio espanto me empuja y va detrás de mí. “Si
volteo y no está, aquí mismo me muero del susto”. Doy algunos pasos hacia la
esquina, pero no consigo saber a dónde iba. Para regresar a casa doy la vuelta a la
manzana; no quiero volver a pasar por donde la dejé. No sé cómo llego, mis pies
apenas me sostienen pero luego de horas que en realidad sólo son minutos abro la
puerta y entro a la sala fresca donde mamá está sentada, tejiendo.
“¿Qué tienes?”, me pregunta en cuanto me ve, y yo pregunto a mi vez:
“Mamá, me escribiste algo sobre la seño Caty, ¿recuerdas? ¿Qué pasó con ella?”
“Sí, me acuerdo que te escribí. La seño Caty murió de un infarto una noche, Elisita la
encontró muerta por la mañana”, me responde. Caigo en el sofá como costal de
arena. “Hará de eso un año o año y medio”, termina ella.
Me tengo que levantar rápido para ir al baño a vomitar.
NO SÓLO LOS MUERTOS
No sé cuánto tiempo llevaba ahí, parada en ese lugar, frente a mí, o si había estado
allí en otras ocasiones.
Yo la vi una tarde, al levantar la vista de mi periódico, detrás de la cortina que sirve
de vestido al ventanal, frente a mi sillón favorito. Era una sombra extraña, una silueta
apenas dibujada. No sentí temor, sólo curiosidad, pues pensé que sería una ilusión de
mis ojos enajenados por las filas de letras que como hormigas recorrían las hojas
blancuzcas del diario. Parpadeé varias veces y enfoqué bien, y ahí seguía.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 41
Lo primero que me intrigó fue que, al ponerme de pie y rodear la mesita de centro
para acercarme, desde ese ángulo no se veía nada; así que di la vuelta y me acerqué
por el otro lado de la mesita; tampoco se veía la sombra. Ni se veía al acercarme a la
ventana.
Volví a mi sillón y al sentarme y mirar de frente, ahí estaba, impidiendo pasar la luz
de fuera. Eso acabó de picar mi curiosidad. Me levanté de nuevo y me acerqué
rápidamente, sin dejar de mirar pero sin considerar si se veía o no alguien tras la
cortina, yo sabía que ahí había alguien. Descorrí rápidamente la cortina pensando
sorprender a quien me estaba jugando una broma, o descubrir qué juego del sol en mi
ventana producía ese raro efecto óptico. No había nadie.
No le daría la oportunidad de volver a esconderse, así que dejé la cortina abierta y
volví al sillón, sin acordarme siquiera del periódico que había quedado desordenado
sobre la mesita. En cuanto estuve sentado miré hacia la ventana y entonces pude
mirarla bien. Era una muchacha más que bonita; llevaba el cabello largo y rubio,
suelto a la espalda, y un pantalón y blusa de vestir. Y sus contornos se difuminaban
vagamente en la luz que entraba por la ventana.
Aunque sus ojos estaban fijos en el sillón donde yo me encontraba, no parecía estar
viéndome. Tal vez debería haberme asustado por su presencia, pero la verdad es que
ni pensé en ello, sólo pensé en lo bonita que era; supongo que sigo siendo el
enamorado sin remedio que dicen mis amigos que soy. Iba a hablarle cuando se
desvaneció frente a mi vista, como desaparecen las estrellas al amanecer pero mucho
más aprisa.
Dos veces más volví a verla, en el mismo lugar. No sólo ella parada en el mismo
lugar, sino yo sentado en el mismo lugar. La segunda vez intenté acercarme pero a
los primeros pasos ella ya no estaba allí, por eso la última vez que la vi me quedé
sentado, mirándola, preguntándole con los ojos por qué tenía esa mueca de tristeza y
de dolor. Por qué una mujer tan bonita como ella estaba triste. Hasta que sus lágrimas
se esfumaron, con ella, en las últimas luces del crepúsculo. Justo antes de dejar de
verla, percibí en su mirada algo extraño, terrible, que me hizo estremecer. Sólo
entonces sentí miedo.
No la volví a ver, pero días después decidí preguntarle a doña Lupe, que tiene mucho
tiempo viviendo en el edificio, cómo eran las personas que vivieron antes en este
departamento. Ella, esa muchacha, vivió ahí antes justo de llegar yo, y se llamaba
Elena. Rubia y de cabello largo. Ella la veía desde el patio, pues Elena solía pararse
junto a la ventana cuando Carlos, su esposo, leía sentado en el sillón de la sala. Elena
estaba, pensaba doña Lupe, muy enamorada, mucho más de lo que él se merecía. Al
parecer, ella pensó dejarlo cuando se dio cuenta de que él tenía, en otro
departamento, en otra ciudad, otra mujer. Pero Carlos murió en un accidente en
Europa, en un viaje al que llevó a su esposa; quizá estaba arrepentido y ésa era su
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 42
forma de pedirle perdón. Cuando ella regresó, viuda, decidió mudarse de ese
departamento que le traía recuerdos tan dolorosos.
*****
¿Cómo pudo hacerme esto? Pasé por encima del permiso de mis papás para casarme
con Carlos, porque lo quería; dejé mi ciudad, mis amigos y mi carrera para seguirlo.
Y nunca he tenido ojos para otro hombre, aunque muchos me han buscado. Pero yo
era sólo suya. ¿Por qué me hizo esto? ¿Acaso no fui suficiente para él?
Tal vez él sospecha que ya me he dado cuenta. Quizá por eso, porque se imagina que
lo voy a dejar, es que planeó unas vacaciones. Dice que se ha empeñado en ahorrar
para que tengamos una segunda luna de miel. Dice que quiere enseñarme a esquiar
en la nieve en los Alpes suizos; lo que no sabe es que alguna vez aprendí, hace años,
y obtuve tercer lugar en un campeonato de invierno.
Y lo que tampoco sabe es que él no va volver a sentarse a leer en ese sillón. No sabe
que ni siquiera va a regresar de este viaje...
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 43
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Mi bisabuela se llamaba Casimira, pero no le gustaba que le dijeran abuela y menos
bisabuela, así que sus nietos y biznietos la llamábamos “mamá Casi”. Ella murió
cuando yo tenía once años, y la recuerdo bien. No obstante, no fue ella quien me
habló de lo perceptiva que era, eso me lo han contado después, como por ejemplo
esta historia.
Estaba mamá Casi cierta tarde rezando el rosario sola, como acostumbraba. Lo
rezaba en voz alta; ella decía que porque estaba casi sorda y a mí eso me parecía
gracioso, si estaba casi sorda de poco servía que rezara en voz alta, digo yo, a menos
que gritara. Además, cuando se reza lo mismo da oír o no oír. En cierto momento, al
terminar la primera parte del ave María, “bendito es el fruto de tu vientre, Jesús”, e ir
a contestar ella misma la segunda parte, alguien rezó con ella: “Santa María, madre
de Dios”. Volteó para todas partes y no vio a nadie. “Amén”, concluyó la oración esa
otra voz, junto con ella.
Pensó que su imaginación o su media sordera le estaban jugando una mala pasada,
pero no las dejaría interferir con su devoción, así que hizo correr una cuenta de su
rosario y continuó rezando. Una segunda vez ocurrió lo mismo; al terminar la
primera parte, oyó otra vez la voz, muy cerca de ella, rezando: “Santa María, Madre
de Dios...”
Ya extrañada, o intrigada, pero todavía pensando que era su imaginación, al terminar
por tercera vez la primera parte de la oración, con todo propósito se quedó callada
y... “Santa María, madre de Dios...”, continuó la voz.
Dicen quienes me lo contaron que la voz no era espantable, no parecía venir de
ultratumba ni nada por el estilo. Si la hubiera escuchado un poco lejana podría haber
pensado que alguien le estaba gastando una broma, escondido afuera de su recámara,
detrás de la puerta, o junto al ropero. Pero la escuchó clarita, nítida, como si quien
rezaba estuviera justo junto a ella, y eso que estaba casi sorda... Estaba tan cerca que
a pesar de su sordera, además, tendría que haber reconocido la voz. Pero no había
nadie; por las dudas se levantó y se fue a asomar junto al ropero y detrás de la puerta,
y no había nadie.
Yo me habría muerto del susto, pero ella sólo se salió rápidamente de ahí, no esperó
a que la voz o ánima en pena, lo que fuera, terminase de rezar el rosario con ella.
Salió corriendo de ahí y hasta se olvidó de continuar su oración.
Pero mamá Casi era tan buena gente que se arrepintió de haber hecho eso: tal vez era
un alma en pena que quisiera purgar sus culpas y por eso quiso unirse a su oración, y
ella no se lo permitió...
*****
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 44
En esa misma casa, muchos años después, había una viejita sentada en la sala, una
viejita que en realidad no estaba ahí.
Nadie pudo saber quién era, pues mi tío, que la habría podido reconocer si fuera de la
familia, la podía mirar sólo de reojo; él se sentaba en un sillón, y ella estaba sentada
en el sillón de junto. Pero si él volteaba a verla de frente, ella desaparecía, así que
pensó que podía ser su imaginación.
Pero su hija la vio también un par de veces: al bajar la escalera frente a la sala con un
amiguito suyo, jugando y corriendo, estaba la viejita sentada y les hizo la seña de que
se acercaran. Ambos niños, las dos veces, se alejaron corriendo de ahí. La
descripción que hizo mi prima no corresponde a mi bisabuela ni a una de mis tías
abuelas, pero podría ser de mi otra tía abuela. Eran las únicas tres mujeres que habían
muerto en esa casa.
¿Quién era la viejita de la sala? Tal vez era mi tía abuela que pasó ahí muchos y
solitarios años de su vida, e incluso en esa sala y en esa escalera, en la recámara y
entre todas las paredes de la casa, dejó casi toda su lucidez.
Pero, tal vez, fue una anciana que pasó por ahí mucho tiempo antes, o que se fue de
este mundo en algún otro lugar del mundo y con muchos pecados a cuestas, a quien
mamá Casi oyó rezar con ella y sigue esperando ahí alguien con quien rezar para
dejar, por fin, de ser un ánima en pena.
LA LLAMADA TELEFÓNICA
Esta historia me la contó Mami Lucy, una señora inglesa muy anciana que había
vivido en México desde joven. Le ocurrió a ella cuando tenía dieciséis años y
trabajaba con una señora y su hija en una tienda donde vendían accesorios para
dama: sombreros adornados con plumas y flores, guantes, bolsos de mano de tela o
de piel, abanicos y otras monerías, algunas importadas y otras confeccionadas por
ellas tres. Doña Paz era muy hábil en el bordado, y su hija Pacita hacía maravillas de
frivolité, flores de migajón y delicadas pinturas sobre casi cualquier material. Lucy
no desaprovechaba ninguna oportunidad de aprender lo que ambas pudieran
enseñarle.
Todas las tardes al terminar la jornada y cerrar el negocio, cada una se iba a su casa:
Pacita se había casado, y doña Paz esperaba la llegada de su primer nieto para unos
tres meses después. A veces, el esposo de Pacita la esperaba al salir para llevarla a
casa.
Una tarde de un mal día Pacita se enfermó. Al parecer se trató de una infección
estomacal que se complicó con una afección cardiaca que padecía desde niña, y sin
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 45
que los médicos pudieran hacer nada la muchacha murió cuatro días después,
perdiéndose también el bebé que crecía en su interior.
*****
Unos quince días después Lucy tuvo un sueño extraño. En una habitación vacía,
estaba sobre el piso gris un trapo gris, el cual era jalado por una mano invisible hasta
quedar pegado en la pared de enfrente, también gris. Luego, el trapo otra vez estaba
en el suelo y volvía a ser levantado por esa fuerza que no se veía, y lo mismo varias
veces. En una de esas ocasiones, mientras el trapo se deslizaba hacia la pared, oyó la
voz clara y dulce de Pacita que le hacía un encargo: “Lucy, por favor, dile a mi
mamá que no le hablo porque donde estoy no hay teléfono”.
Casi de inmediato, Lucy despertó y sonrió con tristeza. Pues claro que no había
teléfono en el interior de una tumba, o en el cielo o donde quiera que Pacita
estuviera.
En la tienda, doña Paz hacía un gran esfuerzo para no pensar todo el tiempo en
Pacita, pero no podía evitarlo. Por lo menos, trataba de no hablar mucho de ella para
que su tristeza no se contagiara a la empleadita, a los clientes que pudieran
escucharla al entrar y al ambiente mismo. Pero ese día, luego de comer, en un rato
que no entró nadie la pobre mamá dejó llorar a sus palabras.
Lucy sintió casi un choque eléctrico cuando doña Paz le dijo: “¿Sabes, Lucy, lo que
más extraño? Todas las noches, luego de irnos ella a su casa y yo a la mía, Pacita me
llamaba por teléfono para darme las buenas noches. No sabes cómo extraño esa
llamada; antes de apagar la luz de mi recámara siempre miro al aparato, que no
volverá a sonar para darme las buenas noches de Pacita”.
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
La maestra Aguedita tenía el ceño fruncido desde hacía muchos días, pero esa tarde
no era sólo el ceño, también su boca estaba fruncida, las arrugas de su cara se habían
acentuado y su mirada, de por sí dura, se había convertido en un cuchillo de
pedernal. Luego de varias notificaciones indicando su jubilación, que no habían
surtido efecto, la última que había recibido hacía una semana iba definitivamente en
serio.
Le parecía imposible, luego de tantos años, luego de toda su vida entregada a la
enseñanza de sus queridos niños, que le dijeran sin más ni más que ya era suficiente
y que se fuera a descansar, ¿qué sabían en esa oficina, donde ni siquiera la conocían
sino a través de lo que el inspector iba y contaba, cuándo era suficiente? Mientras
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 46
haya personas a quienes enseñar no es suficiente... ¿Y de dónde sacaban que ella
necesitaba descansar?
Recorrió la escuela por última vez. No era un gran edificio; apenas, en el piso bajo, el
mayor de los salones para los niños de primero y segundo, que siempre era el grupo
más numeroso, y más allá una puerta que daba a la oficina, donde ella no había
pasado nunca dos horas seguidas, pues siempre dirigió la escuela desde los salones y
junto a los pupitres, como debe ser. Junto a la puerta, las escaleras para el primer
piso; los niños de los dos salones de arriba, tercero y cuarto en uno y quinto y sexto
en el otro, debían pasar junto a sus compañeros más pequeños para subir. Prefirió no
subir; los salones de arriba le traían aun más recuerdos, no sólo como directora sino
más allá, muchos años antes, cuando estuvo frente al grupo de los mayorcitos.
¿Cuántos hombres que hoy trabajaban por el pueblo habían pasado por ese salón y
habían estado sentados ahí, frente a ella, memorizando la lección?
Los ecos de los años pasados hacían vivir las paredes y las bancas del salón vacío
mientras la maestra Aguedita lo recorría con pasos lentos y fuertes. Pudo oír, como si
estuvieran ahí, los murmullos de los chiquitines repasando la lección y, de cuando en
cuando, un golpe bien propinado con la regleta de madera sobre el pupitre la primera
vez, y sobre la cabeza del niño las siguientes, para que se esforzaran más por
aprender la lección. ¿Cómo que esos métodos ya no funcionaban? Si ella y cientos de
personas desde siempre han aprendido así a leer, a sumar y multiplicar, ¿ahora le
querían decir cómo enseñar, luego de tantos años de hacerlo?
Esas maestritas nuevas, tan jovencitas que deberían estar todavía jugando con sus
muñecas, más les valiera seguir estudiando y no pretender venir a enseñarles a sus
niños y a ella misma. Las había visto trabajar, eran tan indulgentes con la indisciplina
y el desorden... y luego, la gente se queja de que la sociedad está mal, de que los
jóvenes van de mal en peor.
No estaba cansada, no. Estaba muy indignada y la impotencia rezumaba como sudor
amargo por todos sus poros. Le ardían los ojos, pero no los dejó humedecerse. Ella,
que recordara, jamás había llorado; no le iba a dar el gusto a nadie, ni aun ausente, de
hacerlo por primera vez.
Luego de juntar sus escasas pertenencias se dirigió a la puerta y se volvió a mirar que
todo estuviera en orden, y entonces lo pensó bien y decidió subir y hacer lo mismo
arriba. Seguro que las dos maestras habían cerrado las ventanas, decían que porque a
los niños les daba frío, ¡habrá que ver!, si parece que se trata de que los niños crezcan
debiluchos, quejumbrosos y blandengues. Atravesó el salón de abajo y subió las
escaleras. Abrió las ventanas, y dejó entrar el aire limpio de la montaña a ventilar los
salones y llevar aires de salud, el aroma de las flores y la frescura de la nieve.
Permaneció largo rato mirando desde ahí, antes de irse para siempre de su querida
escuela, morir tras la montaña las últimas luces del anochecer.
******
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 47
Luego de pasar todo el día de retiro, en charlas, en reflexiones y en oración, los
dieciséis que éramos, los ocho matrimonios del grupo de Encuentro Matrimonial, nos
dispusimos a dormir en la escuela que nos habían prestado para el fin de semana, en
un pueblo en las faldas del Popocatépetl.
Como los alumnos estaban de vacaciones la escuela iba a ser pintada, así que todos
los muebles de abajo estaban amontonados en el primer piso, y nos dejaron el salón
grande, en la planta baja, para los ejercicios y para pasar la noche. Luego de bromear
y platicar un rato, ya nos disponíamos a dormir; cada uno en su sleeping o cobija, en
hilera con la cabeza junto a la pared.
Por la escalera se colaba un chiflón de aire helado y se oía azotarse con el viento la
ventana de arriba, así que uno de los muchachos subió a cerrar. En lo que nos
acomodábamos bien, la ventana se abrió de nuevo; todos bromeamos a Óscar, que no
había cerrado bien, y volvió a subir. No acababa de bajar el último escalón cuando la
ventana se estaba azotando otra vez. Otros dos de los muchachos subieron con Óscar,
para atrancar la ventana apilando junto a ella los pupitres y los bancos. Tardaron un
poco y, cuando bajaron y se sentaron en el suelo, justo antes de que Rodolfo apagara
la luz, se oyó el estrépito de los muebles al caer al suelo, y en ese momento todos la
vimos.
No sabemos cómo entró, pues la puerta estaba cerrada. Atravesó frente a nosotros,
más bien por encima de nosotros, de nuestros pies y piernas, pero no la sentimos;
más que caminar parecía flotar, muy erguida y con su falda oscura casi hasta el suelo,
un chal cubriendo sus hombros y su cabello gris peinado en chongo. Ella no parecía
vernos, sino que llevaba la mirada fija en la escalera, hacia donde se dirigió, y la
vimos subir y perderse en la sombra del piso superior. Antes de que ninguno de
nosotros volviera a subir, decidimos aguantar toda la noche el chiflón y el azotarse de
la ventana, producidos ambos por el viento que soplaba afuera.
EL PASAJERO
Muchas personas piensan que exagero cuando digo que manejar un taxi es la mejor
forma de conocer a las personas. Y es que conoces de todo; tal vez más a la clase
media, pero también de repente algún riquillo a quien se descompuso el coche o debe
hacer uso de los servicios de un taxi por cualquier otro motivo, y algunas veces
personas tan pobres que, la verdad, da vergüenza cobrarles. Tiene uno la oportunidad
de platicar con ellos, saber un poco sobre su vida, sobre lo que hacen y sobre cómo
piensan.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 48
Lo que casi nadie me cree es cuando les digo que durante mucho tiempo cargué un
fantasma en mi taxi. Era el fantasma de una de las pocas personas con quienes casi
no hablé y no supe nada de él.
Yo prefería trabajar por las noches, pues el trabajo es mucho mejor y por lo general
llegaba a mi casa con más dinero para el gasto de la familia. En las noches vi algunas
cosas extrañas en las calles, pero nunca vi un fantasma. A veces sentí temor de
trabajar en la noche, pero no por los muertos sino por los vivos: por la noche corría
mayor peligro de ser asaltado, y también circulan por las calles, a esas horas, más
borrachos causantes de accidentes.
Una tarde comencé más temprano que de costumbre, a esa hora en que ya no es de
día pero todavía no es de noche y no se sabe si saludar “buenas tardes” o “buenas
noches”. El primer pasajero que me abordó, antes de que acabara de oscurecer, fue
un hombre enfermo que me pidió llevarlo lo más rápidamente posible al hospital de
San José. Su aspecto era bastante malo. El trayecto era un poco largo y desistí de
circular por las avenidas, pues era la hora de la salida del trabajo y había mucho
tránsito; para poder ir más rápido me metí por calles y callejones que mis años de
taxista me han enseñado, evitando circular por donde había topes y semáforos.
Un par de veces me dirigí a mi cliente para inquirir cómo se sentía, y no me
respondió. A pesar del ruido de la calle yo podía escuchar su respiración dificultosa;
lo oí gemir varias veces, seguramente sufría alguna dolencia terrible. También podía
verlo por el espejo retrovisor. Casi todo el camino llevó los ojos apretados y la
cabeza echada hacia atrás, en el respaldo, y vi brillar las perlas de sudor en su frente.
Faltaban un par de calles para llegar al hospital cuando lanzó un suspiro fuerte y
ruidoso, y su cabeza cayó sin fuerza hacia un lado, golpeando el poste de la
carrocería del auto. Me apresuré todo lo que pude y al llegar al hospital, frente a la
entrada de urgencias, pedí una camilla. Ayudé a los camilleros a sacar al pasajero del
coche y me confirmé en mi suposición: el hombre acababa de morir, había muerto
hacía dos minutos. No sé si los camilleros se dieron cuenta, pero en todo caso no les
corresponde a ellos dictaminarlo, sino a los médicos y paramédicos.
No esperé más, en cuanto se dieron la vuelta me subí y me fui rápidamente de ahí.
He sabido de compañeros que tienen algún problema por trasladar en su taxi un
herido o un difunto, y yo no quería complicaciones de ese tipo. Ni siquiera pensé que
el pasajero no me había pagado; sólo deseé que llevara alguna identificación con él
para que pudieran avisar a sus familiares.
*****
Tardé mucho tiempo en relacionar con este pasajero lo que me empezó a ocurrir
después. Con frecuencia, al ir circulando por las calles, atento por si alguna persona
me hacía la parada, algunas personas me daban la impresión de estar esperando un
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 49
taxi, por la forma como me miraban, o incluso iniciaban el movimiento de levantar la
mano para llamarme, pero desistían y me quedaba sin pasajero.
Luego de que me ocurrió varias veces, me detuve ante una de estas personas y, al
subirse, me comentó:
“Perdón, es que me pareció que venía ocupado”.
Muchas veces me ocurrió lo mismo, así que opté por detenerme siempre que me
pareciera ser ésa la intención de alguien. En una de tantas respondí al pasajero, en
tono de broma, cuando me dijo que le pareció ver a alguien sentado atrás:
“Ah, sí, es mi pasajero fantasma”.
Mi risa se volvió de piedra. En ese momento me acordé del hombre que murió en mi
taxi. Como mi esposa es muy mocha, cuando se lo comenté se empeñó en que
fuéramos a pedir al cura que le echara agua bendita. Todavía me cuesta trabajo creer
que hubiera un fantasma, pero lo cierto es que luego del agua bendita nadie me ha
vuelto a decir que parecía ir alguien en el asiento trasero.
۞۞۞
EPÍLOGO
La mejor historia de fantasmas
La mejor historia de fantasmas que conozco no la incluyo en la serie de historias por
dos razones: todas me fueron platicadas por alguien (con las excepciones de que
hablé al principio y ahora explicaré), y esa historia no. Y sobre todo porque ya
fue escrita como cuento por alguien: leyéndola fue como yo la conocí. Pero me
parece tan buena que no puedo resistir la tentación de narrarla muy brevemente,
en un par de párrafos:
Iban dos muchachos en carretera hacia la ciudad de Puebla; llevaban prisa pues
amenazaba tormenta, pero al salir de una curva encontraron a una mujer pidiendo
auxilio con desesperación, llevaba la playera manchada de sangre. Al detenerse ellos,
les explicó que su auto había volcado; efectivamente, se asomaron y vieron el carro
semioculto entre los árboles y altas hierbas, muchos metros debajo del nivel de la
carretera. Por su esposo ya no se podía hacer nada, les dijo; les pedía ayuda para
sacar a su bebé que estaba bien, pero ella no podía sacarlo del auto.
Los muchachos sacaron una soga que llevaban en la cajuela y uno de ellos bajó,
sosteniéndose de la cuerda, mientras el otro le ayudaba desde arriba. Cuando regresó
el que había bajado, llevando en brazos al bebé, que efectivamente estaba bien, dijo a
su compañero: “¡Vámonos!” El otro se volvió a buscar a la mujer, a la que no vio, y
el compañero le repitió, nervioso: “¡Vámonos!” “Pero, ¿la mujer?” Por tercera vez, el
que había subido al bebé dijo: “¡Vámonos!” El primero lo vio tan alterado que subió
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 50
al coche y, en cuanto se pusieron en marcha, su compañero le dijo: “La mujer está
muerta, en el coche”.
La razón por la que me gusta tanto esta historia es porque combina el horror de la
aparición de un fantasma con la ternura y profundidad de los sentimientos
maternales. No sé si se trate de una anécdota real o sea un invento, pero me inclino a
creer lo primero.
*****
Las tres historias que no son historias
La primera de las tres historias que no parten de una anécdota relatada por alguien es
Yo también escuché la campanilla. Esta historia surgió porque, cuando trabajaba en
el museo, nos explicaron que en la época en que era hospital, como las salas eran tan
grandes, cada enfermo contaba con una campanilla para llamar cuando necesitaba
algo; nunca, que yo sepa, nadie escuchó sonar una campana inexistente, pero como
ya tenía escritas unas dos o tres historias sobre los fantasmas de ese lugar, me surgió
la idea de inventar un toque de campana imaginario y un fantasma que lo produjera.
La segunda historia es Los fantasmas no se dejan retratar, y la historia de cómo
surgió este cuento es más bien divertida. Una de mis amigas que trabajaba ahí
efectivamente tomó la fotografía; ella era, por decirlo así, “la fotógrafa oficial” del
museo y es la protagonista de mi cuento. Ella recordaba que alguien había pasado
corriendo, por lo que la fotografía salió movida, y al revelarla le llamó la atención
que parecía un fantasma. Nos lo dijo en broma: “¡Al fin! ¡Lo logré! ¡Capturé un
fantasma con mi cámara!”, y me sugirió que escribiera un cuento. Todos sabíamos
que no era un fantasma, pues ella nos contó cómo había ocurrido, pero no faltó quien
se lo creyó y asegurara que tenía que ser un fantasma. “Si no fuera –dijo con enorme
convicción–, ¿por qué luego vuelve a tomarla y ya no sale nadie?” La respuesta era
obvia: mi amiga no quería que saliera nadie; cuidó de que no pasara nadie para tomar
esa parte libre, vacía de personas, así que no tenía por qué salir nadie en las
siguientes. En la discusión, alguien dijo: “Si luego de tomar la fotografía varias
veces, asegurándose de que no pasara nadie, saliera el ‘fantasma’, el asunto sí sería
sospechoso”. “Ahí está mi cuento”, me dije.
La tercera historia inventada es El sombrero que ya no estaba. En este caso, se trata
de una narración escrita para un taller de cuento en el que me dejaron como tarea
escribir sobre un hombre, ya grande, el cual es despedido del trabajo y, algo muy
importante, usa sombrero. Teniendo como ya para entonces tenía escritas algunas
historias de fantasmas, para mí fue natural escribir la historia como aparece en esta
serie; además, en muchos de mis cuentos, sobre todo los que he escrito para niños,
los personajes y/o los narradores son más bien las cosas que las personas, como en
este caso es el sombrero.
*****
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 51
Las historias en primera persona
Muchas de las historias están narradas en primera persona, pero no en todas la
primera persona soy yo, la autora, sino que es sólo una primera voz narradora.
Las historias en las que efectivamente soy yo, además de la autora, la narradora,
son: El sexto sentido de Areli; yo conocí a esa muchacha, a la que por cierto le
cambié el nombre porque desconozco si le agradaría figurar en mi serie de
historias; yo la vi pálida una tarde al entrar a la oficina y ella me contó por qué.
La fiesta también fue protagonizada por mí, pues tales fueron las circunstancias en
las que llegué a trabajar al museo, como asistente de la curadora, y a ella y a mí
nos pasó lo que narro respecto a los vestidos que se movían todas las noches; otra
es Santa María, Madre de Dios, pues fue efectivamente a mi bisabuela a la que le
ocurrió esta anécdota.
En Voces de otros tiempos también soy la protagonista. Durante un año viví en ese
convento vacío, con mi familia (esposo, cinco hijos y un ahijado, ¡ah!, y un perro y
dos gatos), mientras se vendía la enorme casa. Ahí también tuvo lugar otra de las
historias, La mandolina de la hermana Rosa. Es cierto que ni mi familia ni yo oímos
nunca nada, pero también es cierto que en algunos lugares de la casa se sentía algo
raro, esa “cosa” que la mejor forma de describir es que se “enchina el cuerpo” y que
bien podría ser fruto sólo de la imaginación o la sugestión. Pero luego nos han
contado que quienes hoy la ocupan sí que ven y oyen presencias extrañas.
*****
Mi propio fantasma
Una de las vivencias personales más intensas para mí ha sido el año que trabajé en el
Museo Poblano de Arte Virreinal, hoy San Pedro Museo de Arte. Tanto que, de
modo algo –o bastante– cursi, suelo decir, cuando invito a alguien a visitarlo, que
miren bien por todas partes por si ven extraviada en algún rincón, empolvándose, la
mitad de un corazón: es el medio corazón que ahí dejé.
En vista de ello, puedo agregar que si alguien que me conoce me encuentra de pronto
en ese bellísimo lugar, dando visitas guiadas y contando historias de fantasmas,
seguramente no soy yo. Lamentablemente y por causas ajenas a mi voluntad, ya no
trabajo ahí. Sin duda, se trata entonces de mi fantasma. Pero no se asusten, pues no
creo que mi fantasma pretenda espantar a nadie, sino tan sólo recuperar ese medio
corazón que me pertenece.
Autora: Raquel Eugenia Roldán de la Fuente 52
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Una Aproximaciónal Fenómeno de La BrujeríaDokument196 SeitenUna Aproximaciónal Fenómeno de La BrujeríaJosie khNoch keine Bewertungen
- Definición de FantasmaDokument1 SeiteDefinición de FantasmaNaty GomezNoch keine Bewertungen
- Exsite Lo ParanormalDokument3 SeitenExsite Lo Paranormalnoemi.rodrges12Noch keine Bewertungen
- Diario de Un VidenteDokument282 SeitenDiario de Un VidenteAlicia Conti100% (2)
- Diario de Un Vidente PDFDokument171 SeitenDiario de Un Vidente PDFecoloco77Noch keine Bewertungen
- Creencia de La Existencia de FantasmasDokument9 SeitenCreencia de La Existencia de FantasmasYami RiveraNoch keine Bewertungen
- Codex Magica en EspañolDokument161 SeitenCodex Magica en EspañolJulio Mario89% (9)
- Mundo Sobrenatural PDFDokument165 SeitenMundo Sobrenatural PDFEnigmas Y Misterios100% (1)
- Señales 2.0: Nuevas historias invisibles de la vida cotidianaVon EverandSeñales 2.0: Nuevas historias invisibles de la vida cotidianaNoch keine Bewertungen
- Duende SDokument3 SeitenDuende SIvan Usnayo ANoch keine Bewertungen
- Perspectiva Del Hombre, Gino Iafrancesco v.Dokument49 SeitenPerspectiva Del Hombre, Gino Iafrancesco v.alexytu100% (1)
- Lugares Tenebrosos en El MundoDokument1 SeiteLugares Tenebrosos en El MundoPaola OlarteNoch keine Bewertungen
- León Cano, José - OfidioDokument10 SeitenLeón Cano, José - OfidioNOGARA66Noch keine Bewertungen
- OVNI Gran Alborada Humana Enrique Castillo RinconDokument32 SeitenOVNI Gran Alborada Humana Enrique Castillo RinconAndy Morales Vasquez100% (1)
- Gino Iafrancesco - ANTROPOLOGIA - Un Opúsculo AntropológicoDokument15 SeitenGino Iafrancesco - ANTROPOLOGIA - Un Opúsculo AntropológicoYunielYaneisy Álvarez SuárezNoch keine Bewertungen
- El Arconte Pedro Rosillo PDFDokument173 SeitenEl Arconte Pedro Rosillo PDFNA GANoch keine Bewertungen
- Guia de Los Seres Magicos de EspañaDokument387 SeitenGuia de Los Seres Magicos de EspañaMarcelo Lopez Jordán95% (20)
- OVNI Gran Alborada Humana Enrique Castillo RinconDokument32 SeitenOVNI Gran Alborada Humana Enrique Castillo RinconPochiNoch keine Bewertungen
- Casas EmbrujadasDokument7 SeitenCasas EmbrujadasOmar DuranNoch keine Bewertungen
- Visitantes de Dormitorio PDFDokument61 SeitenVisitantes de Dormitorio PDFJose Agustin CriadoNoch keine Bewertungen
- Los Ovnis Vaya Timo Ricardo CampoDokument85 SeitenLos Ovnis Vaya Timo Ricardo CampoGabrielNoch keine Bewertungen
- Mas Alla Del ApocalipsisDokument186 SeitenMas Alla Del ApocalipsisEdgar Villota100% (2)
- AlienígenasDokument76 SeitenAlienígenasGustavo MeyrinkNoch keine Bewertungen
- OVNI. Gran Alborada Humana. Enrique Castillo Rincón.Dokument32 SeitenOVNI. Gran Alborada Humana. Enrique Castillo Rincón.Nancy González67% (6)
- Capítulo 4 Del Libro El Mundo Y Sus DemoniosDokument20 SeitenCapítulo 4 Del Libro El Mundo Y Sus DemoniosGeorge Perez100% (2)
- La falacia fenoménica y el salvacionismo extraterrestreDokument12 SeitenLa falacia fenoménica y el salvacionismo extraterrestrebehilnaatNoch keine Bewertungen
- Los Ovnis, ¡Vaya Timo! de Ricardo CampoDokument81 SeitenLos Ovnis, ¡Vaya Timo! de Ricardo CampoHarry Haller100% (1)
- 30 Años Entre Los Muertos - Dr. Carl WicklandDokument270 Seiten30 Años Entre Los Muertos - Dr. Carl WicklandGladysMolina100% (5)
- Ovnis-Gran Alborada Humana (Libro)Dokument218 SeitenOvnis-Gran Alborada Humana (Libro)Heider Jair Muñoz Diaz92% (39)
- Meurois-Givaudan, A. y D. - Tierra de EsmeraldaDokument54 SeitenMeurois-Givaudan, A. y D. - Tierra de Esmeraldasirianamdq100% (3)
- El Horror DickensDokument7 SeitenEl Horror DickensOlivia Xanat MunguíaNoch keine Bewertungen
- CommunionDokument229 SeitenCommunionarturo cano100% (2)
- Liliana Flotta Terror NocturnoDokument61 SeitenLiliana Flotta Terror NocturnoedicioneshalbraneNoch keine Bewertungen
- Fantasmas. Más allá de la ficción. Lo que se sabe, lo que se oculta, lo que se niega.Von EverandFantasmas. Más allá de la ficción. Lo que se sabe, lo que se oculta, lo que se niega.Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Libro ExGDokument28 SeitenLibro ExGjosebaandoniescNoch keine Bewertungen
- Marie-Louise Von Franz - 1987 - La Gata. Un Cuento de Hadas de Redención FemeninaDokument101 SeitenMarie-Louise Von Franz - 1987 - La Gata. Un Cuento de Hadas de Redención FemeninaAnonymous Hrg3fmr4A100% (2)
- Las Características Del Género Fantástico Según La Mirada Del Escritor Julio CortázarDokument2 SeitenLas Características Del Género Fantástico Según La Mirada Del Escritor Julio CortázarGricelda Rosa Gonzalez100% (1)
- La Parapsicologia A Tu AlcanceDokument24 SeitenLa Parapsicologia A Tu Alcancerazez1234550% (2)
- Ayers Jackie - AlientoDokument166 SeitenAyers Jackie - AlientoTobias SauterNoch keine Bewertungen
- Abduccion Extraterrestre y Posesion DemoniacaDokument31 SeitenAbduccion Extraterrestre y Posesion DemoniacaJimmy Watt AbarcaNoch keine Bewertungen
- Crónicas paranormales: Novela de microficciones policiales de suspenso y terrorVon EverandCrónicas paranormales: Novela de microficciones policiales de suspenso y terrorBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (6)
- El miedo cósmico en la literaturaDokument24 SeitenEl miedo cósmico en la literaturaCristian W. MaurigNoch keine Bewertungen
- El Secreto de las Estrellas Oscuras revela la historia oculta de la TierraDokument26 SeitenEl Secreto de las Estrellas Oscuras revela la historia oculta de la TierraNueva Era80% (5)
- Los fenómenos parapsicológicos como objeto de investigación científicaDokument18 SeitenLos fenómenos parapsicológicos como objeto de investigación científicaJuan Esteban Londoño PinedaNoch keine Bewertungen
- ¿Hay Fantasmas en Tu Casa - Miguel Ángel SeguraDokument70 Seiten¿Hay Fantasmas en Tu Casa - Miguel Ángel SeguramarbellNoch keine Bewertungen
- Azrael, el ángel de la muerteDokument10 SeitenAzrael, el ángel de la muerteJose Carlos BenavidesNoch keine Bewertungen
- Leyendas Urbanas: Características y EjemplosDokument3 SeitenLeyendas Urbanas: Características y EjemplosIrene QuintanaNoch keine Bewertungen
- Alteraciones Del Ciclo CelularDokument2 SeitenAlteraciones Del Ciclo CelularDayana NarvaezNoch keine Bewertungen
- MPFD0801F02-05: Página 1 de 5Dokument5 SeitenMPFD0801F02-05: Página 1 de 5Soraima LeguizamonNoch keine Bewertungen
- Números Reales y Fundamentos de Álgebra PDFDokument157 SeitenNúmeros Reales y Fundamentos de Álgebra PDFlmrc1010% (1)
- Taller de Repaso Enteros Grado SeptimoDokument2 SeitenTaller de Repaso Enteros Grado SeptimoCristian Alberto Cuellar VillanuevaNoch keine Bewertungen
- Egb-Sm Guía Didáctica de Implementación Curricular CCNNDokument128 SeitenEgb-Sm Guía Didáctica de Implementación Curricular CCNNLuz VillarroelNoch keine Bewertungen
- FT Maxiflex 40Dokument3 SeitenFT Maxiflex 40LuisCarlosEstradaNoch keine Bewertungen
- CM20210413 33868 f63c5Dokument32 SeitenCM20210413 33868 f63c5Edwin OrjuelaNoch keine Bewertungen
- Ejercicio, Obesidad y Sindrome MetabolicoDokument9 SeitenEjercicio, Obesidad y Sindrome MetabolicoKarina MrrNoch keine Bewertungen
- Infome ElectricidadDokument44 SeitenInfome ElectricidadTellez Erik100% (1)
- Mejora vial Jr. Ramón CastillaDokument41 SeitenMejora vial Jr. Ramón CastillaYasutaro Castre YnoueNoch keine Bewertungen
- Planeamiento y Control de La ProducciónDokument17 SeitenPlaneamiento y Control de La ProducciónMilagros Karina Calapuja QuispeNoch keine Bewertungen
- Desarrollo embrionario semanalDokument9 SeitenDesarrollo embrionario semanalJiménez Otamendi IsraelNoch keine Bewertungen
- Propuesta de Informe PericialDokument12 SeitenPropuesta de Informe PericialAngie RojasNoch keine Bewertungen
- Maquiavelo Politica y Poder Político PDFDokument1 SeiteMaquiavelo Politica y Poder Político PDFjeanette vasquezNoch keine Bewertungen
- 502820-Es-Ovaldine FachadasDokument3 Seiten502820-Es-Ovaldine FachadasIsabel GonzalezNoch keine Bewertungen
- Juegos de MesaDokument19 SeitenJuegos de Mesaeduardopineros100% (1)
- Preguntas Del Mar PeruanoDokument2 SeitenPreguntas Del Mar PeruanoCarlos E Vizarreta100% (1)
- Norma de Alta Visibilidad NCH 3254 2011Dokument5 SeitenNorma de Alta Visibilidad NCH 3254 2011Alonso OctavioNoch keine Bewertungen
- Teoria Tema 1Dokument21 SeitenTeoria Tema 1Elisa SanlésNoch keine Bewertungen
- Manual de Farmacia Magistral U. de AntioquiaDokument8 SeitenManual de Farmacia Magistral U. de AntioquiaSteigher DevitaNoch keine Bewertungen
- Resultados finales del proceso de contratación docentes 2020 fase III ciencias socialesDokument5 SeitenResultados finales del proceso de contratación docentes 2020 fase III ciencias socialesJammill Perez OblitasNoch keine Bewertungen
- VALOR-NUTRICIONAL-DE-LA-HARINA-DE-MARACUYA DesarrolladoDokument4 SeitenVALOR-NUTRICIONAL-DE-LA-HARINA-DE-MARACUYA DesarrolladoRómulo Pizarro MartellNoch keine Bewertungen
- Que Es El Color?: Del Color Es Un Grupo de Reglas Básicas en La Mezcla de Colores para Conseguir El Efecto DeseadoDokument10 SeitenQue Es El Color?: Del Color Es Un Grupo de Reglas Básicas en La Mezcla de Colores para Conseguir El Efecto DeseadoJuan LuisNoch keine Bewertungen
- Cuestionario Sobre Doctrina de Dios y Declaraciones DoctrinalesDokument14 SeitenCuestionario Sobre Doctrina de Dios y Declaraciones DoctrinalesArturo Cordova FloresNoch keine Bewertungen
- F3 13Dokument38 SeitenF3 13LeandroLopezNoch keine Bewertungen
- Tecnología-Informática 3 - 4Dokument5 SeitenTecnología-Informática 3 - 4Mateo CarpioNoch keine Bewertungen
- Acetato de Celulosa y BaquelitaDokument12 SeitenAcetato de Celulosa y BaquelitaGlendita CaryNoch keine Bewertungen
- SOLDADURADokument27 SeitenSOLDADURAEddy RolanNoch keine Bewertungen
- Clasificación y características geométricas de carreterasDokument17 SeitenClasificación y características geométricas de carreterasDiana Ramirez0% (1)
- Constelaciones Familiares Garcia UriburuDokument3 SeitenConstelaciones Familiares Garcia UriburuMarcelo Lopez UllmannNoch keine Bewertungen